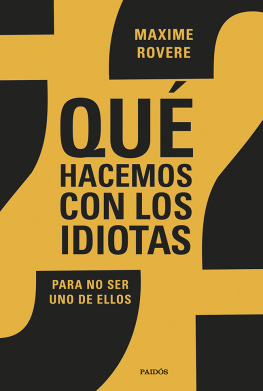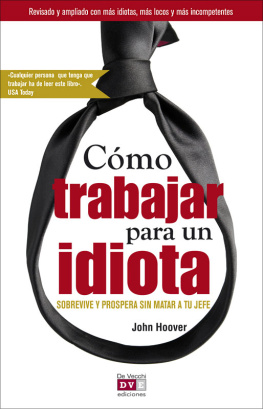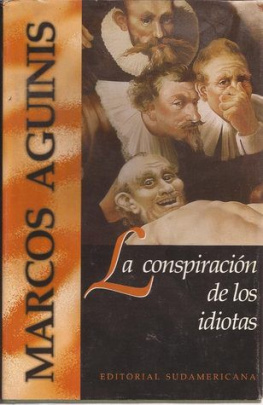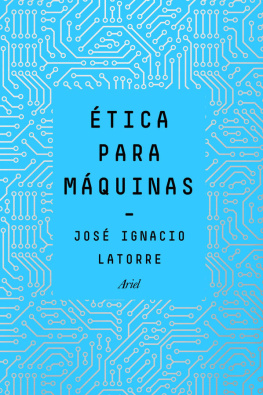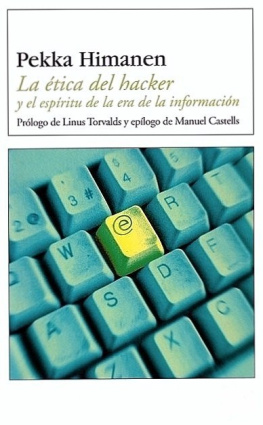Índice
Gracias por adquirir este eBook
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
Sinopsis
¿Os amarga la vida alguna criatura maligna? ¿Estáis deseando pasar página de esa experiencia odiosa y saber cómo pasar a otra cosa?
Con humor, afabilidad y sabiduría filosófica, ¿Qué hacemos con los idiotas? propone una nueva ética para pensar y tratar la estupidez, lacra de nuestra época, enfermedad colectiva y veneno de nuestras vidas individuales.
¿Qué hacemos con los idiotas?
Para no ser uno de ellos
Maxime Rovere
Traducción de Núria Petit

Introducción
Nos hemos quedado atrás con respecto al pueblo, esto es un axioma. Me da la impresión de que os reís, Karamazov.
Si los filósofos no se han tomado nunca en serio el problema que vamos a tratar aquí es porque, con razón, se han dedicado principalmente a experimentar con los poderes de la inteligencia. En su extraordinario intento por comprender y explorar las diferentes modalidades de lo que significa «comprender» no se les ha escapado, por supuesto, la existencia de la idiotez, sobre todo porque no hace falta afinar mucho para ver que, por definición, la inteligencia de las cosas y la idiotez son inversamente proporcionales: al fin y al cabo, solo empiezas a comprender en la medida en que dejas de ser idiota. De ahí que los filósofos solo hayan podido dar de su adversario definiciones casi siempre negativas, pues parten de su punto de vista: el de una persona al menos teóricamente inteligente. Sin extendernos en una posible historia filosófica de la idiotez, nos limitaremos a recordar que ha sido vista como un obstáculo para el conocimiento, así como para la realización moral, para la sana discusión y para la vida en común, presentada bajo las formas de lo que unos y otros han denominado «la opinión», «los prejuicios», «el orgullo», «la superstición», «la intolerancia», «las pasiones», «el dogmatismo», «la pedantería», «el nihilismo», etcétera. Con ello, los filósofos han contribuido a explicar la idiotez en numerosos aspectos. Pero como siempre la han intelectualizado demasiado —lo cual era lógico tratándose de los maestros del concepto—, les ha sido imposible abordarla desde el punto de vista que la convierte en un auténtico problema.
Por decirlo en pocas palabras, el problema no es la idiotez sino los idiotas. Cualquiera que sea la definición elegida para la idiotez, siempre se llega a la misma conclusión: hay que utilizar todos los medios posibles e imaginables, todas las fuerzas humanas y no humanas para combatir la idiotez y, en la medida de lo posible, aniquilarla. Stultitia delenda est. Esta frase latina expresa un odio saludable, un odio salvaje, sin límites y sin paliativos contra la idiotez: hay que destruirla. Pero ¿y los idiotas? Me refiero a los idiotas reales, a los que nos amargan la vida, los que encontramos en el metro, en el trabajo, los pelmazos con los que convivimos y que por desgracia se hallan incluso dentro de nuestra familia y hasta entre los seres que han compartido una parte de nuestra trayectoria, nuestros amigos y nuestros amores, cuyo rostro abominable descubrimos un día... ¡Menudos idiotas! Pero ¿quién diría que hay que aniquilarlos? Aparte de los más idiotas, nadie desearía seguramente en serio llegar a tales extremos.
Desde un punto de vista filosófico, los idiotas son, por lo tanto, un problema mucho más importante y delicado que la propia idiotez. Su existencia de beocios estúpidos y a menudo agresivos constituye un rompecabezas teórico extremadamente complejo, pues tiene una forma circular. Cuando te topas con un idiota, hombre o mujer, se instaura de forma inmediata algo que hace que tu propia inteligencia (empleo la palabra en el sentido más amplio de «disposición para comprender») decaiga. Jamás llegaré al extremo de insultar a mis lectores y lectoras, pero debes admitir que, a partir del momento en que identificas a un idiota, ya no estás frente a alguien, sino ante una situación en la que vuestro propio esfuerzo por comprender se halla fuertemente obstaculizado. Una de las principales características de la gilipollez —y de ahí la importancia de emplear a veces el argot para designarla— es que absorbe en cierto modo tu capacidad de análisis y, por una extraña propiedad, te obliga siempre a hablar su lengua, a entrar en su juego, a pisar su terreno. Se trata de una trampa tan difícil de desactivar que, por hallarla bajo mi propio techo y tener la suerte (afortunadamente, provisional) de convivir con ella, he decidido interrumpir mis trabajos universitarios más difíciles para hacerme un favor a mí mismo y a los demás: tratar de explicar esta grandísima dificultad y, si es posible, salir de ella.
Pero antes de entrar en el detalle de los problemas que plantean los idiotas, que en mi opinión son tan serios como los problemas más serios que los filósofos han tratado, debo hacer una advertencia: este libro aborda la idiotez «de hecho» y no «de derecho». En otras palabras, soy plenamente consciente de que, como problema moral, político y social, la idiotez debe ante todo prevenirse. Tenemos que instaurar unas formas de organizar la convivencia capaces de impedir que los jóvenes humanos se conviertan en perfectos idiotas, sobre todo porque, cualquiera que sea su extracción social, a menudo son a su vez hijas e hijos de idiotas. De ahí que el tema sea urgente. Pero los esfuerzos que dedicamos a mejorar a gran escala el desarrollo de la inteligencia no deben ocultar sus propios límites: no solo la aplicación y la eficacia de los dispositivos antidiotas dependen de muchísimos factores, sino que jamás existirá una sociedad en la que como mínimo una parte de la población —que puede ser una sola persona— sea considerada por al menos otra parte de la población —que puede ser uno solo de sus miembros— como excepcionalmente dotada en términos de idiotez. En este sentido, aunque la idiotez sea soluble en derecho y los esfuerzos desplegados contra ella por las ciencias humanas y por las gentes de buena voluntad sean pertinentes y legítimos, siempre existirá en los hechos.
Por lo tanto, debemos admitirlo de entrada: incluso en el mejor de los mundos y con la mejor voluntad posible, siempre e inevitablemente habrá idiotas. Por otra parte, ello no es debido solo al hecho de que siempre queda alguno, a pesar de los cambios históricos, pues la idiotez justamente no es estática. Se distingue por una resistencia muy específica que los idiotas oponen de forma encarnizada a todo lo que queramos hacer para mejorar cualquier situación, incluida la suya. Oponiéndose siempre vigorosamente a tus esfuerzos, intentarán ahogar tus argumentos en razonamientos sin fin, asfixiar tu benevolencia con amenazas, tu afabilidad con violencia, y el interés común con una ceguera que mina las bases de su propio interés individual. En este sentido, la idiotez no es solo una especie de residuo incompresible de la evolución humana, sino que es uno de los principales motores de la historia y una fuerza que, a pesar o, mejor dicho, gracias a su ceguera, ha ganado muchísimas batallas en el pasado y ganará muchas en el futuro. A modo de resumen de la permanencia insuperable de esa fuerza, habrá que admitir, pues, lo siguiente: los idiotas se obstinan.