Prólogo
En el siglo IV a. C. gobernaba en Siracusa el tirano Dionisio I. Entre sus cortesanos había uno, llamado Damocles, que criticaba continuamente al tirano, diciendo que se daba la gran vida como gobernante.
Dionisio lo mandó llamar y le dijo que si quería saber lo que significaba gobernar lo invitaba a que fuera tirano por una noche. Damocles aceptó con gusto.
La noche acordada, Damocles se presentó en el palacio y fue recibido con un gran banquete. Lógicamente, fue sentado en el sitio de honor.
Observó que la gente se le quedaba viendo, pero de inmediato levantaban la mirada por encima de su cabeza. Damocles vio hacia arriba y se dio cuenta que sobre su cabeza pendía una enorme espada colgada del techo por un hilo fino. Su primera reacción fue tratar de mover su asiento, pero éste se encontraba anclado al piso. Quiso entonces cambiar de lugar, pero Dionisio le hizo ver que si quería ser el tirano tenía que ocupar el lugar de honor, y le mencionó que si bien gobernar significaba algunos privilegios, también representaba obligaciones y peligros.
Desde entonces, hasta nuestros días, cuando enfrentamos alguna dificultad o peligro, se dice que pende sobre nuestra cabeza la espada de Damocles. Pocas ocasiones se prestan mejor para sentir esta sensación que cuando tenemos que hablar en público.
Uno de los temores más grandes del ser humano, calificado como el mayor en una encuesta del London Times, es hablar en público. Considero que esto se debe a que cuando nos colocamos frente a un grupo para dirigirles la palabra sentimos que está en juego uno de nuestros mayores tesoros: la opinión que los demás tienen de nosotros. Si lo hacemos mal, nos veremos desprestigiados.
Pero la moneda tiene dos caras. Si nuestra actuación frente a un grupo es exitosa, creceremos notablemente en la calificación de la gente que nos vio triunfar en una situación que ellos mismos temen enfrentar.
La fórmula para que la moneda siempre caiga del lado que nos conviene es el conocimiento y la aplicación de las técnicas para hablar en público, y es lo que este libro ofrece.
La persona que se sabe expresar con éxito en público recoge admiración, reconocimiento, liderazgo. Crece su autoestima, sus posibilidades de ascenso en la vida laboral y social; mejora su relación con los demás y sus opiniones adquieren peso y prestigio.
La buena noticia es que los conocimientos requeridos para este éxito son fáciles de adquirir. Este libro los presenta en forma amena y sencilla, a través de una trama novelada, ya que nos cuenta la historia de cómo supuestamente Juan El Bautista aprendió a comunicarse exitosamente ante grupos, en la Palestina del siglo primero, por medio de las enseñanzas de un maestro griego de retórica.
El libro incluye un último capítulo sobre la tecnología, la cual se ha convertido en un aliado indispensable del orador moderno. Siguiendo la misma metodología, es ahora una ejecutiva moderna, que ha leído las enseñanzas del maestro griego, quien instruye a un colaborador, entre otras cosas, sobre el uso adecuado del micrófono y de los recursos de la computadora para proyectar imágenes que sean fuente positiva de información y no, como se hace con frecuencia, una pantalla colmada de datos que confunden.
Este libro pone a su servicio mis treinta años como capacitador en técnicas para hablar en público, donde he tenido la oportunidad de escuchar y evaluar más de ochenta y dos mil discursos, con el deseo de ser su colaborador para que su palabra, bien manejada, se convierta en una llave que le permita abrir la mente de sus oyentes, y llegar incluso a sus corazones, para ganar amigos, reconocimiento y una feliz y productiva estancia en este mundo.
C ARLOS B RASSEL
CAPÍTULO I
El encuentro
«¡Cuidado!», fue el grito de advertencia del sirviente. Demasiado tarde, la víbora había erguido su cabeza en señal de reto, y el caballo, asustado, levantó sus patas delanteras.
Lidias, ensimismado en sus pensamientos, no tuvo tiempo de reaccionar con prontitud y fue arrojado de su cabalgadura al suelo.
Al ver al viejo tirado en el camino, la serpiente dirigió contra él su mortal instinto de ataque.
«Sssshhh…»
La flecha penetró en el centro de la cabeza de la víbora, que se desplomó muerta.
El arquero, que se hallaba como a diez pasos de la escena, se encaminó, con cara de satisfacción por el tiro logrado, en ayuda del anciano Lidias.
El sirviente, que se había alejado asustado, regresó también en auxilio de su amo y sacudió las vestiduras de éste.
—¿No se hizo daño? —preguntó el joven arquero.
—No, fue mayor el susto que el golpe. Muchas gracias. Y dígame: ¿a quién debo este providencial salvamento?
—Mi nombre es Juan bar Zacarías, y no suelo ser tan acertado con el arco, pero el Señor puso en mis manos, para este tiro en particular, habilidad adicional, como si señalara con ello la importancia de nuestro encuentro.
—Los caminos de la divinidad no son construidos para entenderse, sino para seguirlos. Permite que me presente: soy el rhetor Lidias, quien nuevamente agradece a tus manos, y a quien las dirigió, la oportuna destrucción de este animal maligno.
—¿Eres griego, buen hombre?
—Originario de Atenas, patria de hombres pensantes.
—¿Te encaminas a Jerusalén?
—Así es, Juan bar Zacarías.
—Yo también. Si gustas viajaremos juntos.
—Será un placer y un honor.
Lidias ordenó a su sirviente que recuperara el caballo que había huido y los siguiera e inició la marcha al lado de Juan.
—Entiendo que el título de rhetor se confiere a quien enseña la oratoria —comentó Juan.
—Justamente, es una profesión muy antigua en mi tierra, ya que los griegos siempre hemos conferido vital importancia a la adecuada conversión de pensamientos en palabras.
—La oratoria debe ser una disciplina reservada a quienes han sido dotados por el Creador de facultades apropiadas…
—Te equivocas, Juan bar Zacarías, los romanos dicen, con razón, que el poeta nace y el orador se hace.
—¿Cualquiera puede ser orador? —preguntó Juan entusiasmado.
—Desde luego, si pone el empeño suficiente. Como en la generalidad del quehacer humano, si hay constancia y determinación por aprender a comunicarse con los demás, se puede lograr.
—Pero la oratoria no es comunicarse con otra persona, es dirigirse a un grupo, y eso le da miedo a cualquiera.
—Después de la muerte, el mayor temor de los seres humanos es hacer el ridículo. El orador, al darse cuenta que es el punto de convergencia de las miradas, se siente a sí mismo altamente expuesto a caer en el temido ridículo. El conocimiento de las reglas del arte de hablar en público no sólo nos da la confianza suficiente para saber que no caeremos en él sino que, al seguir recomendaciones muy sencillas, podremos transmitir mensajes que conquisten a nuestro auditorio.


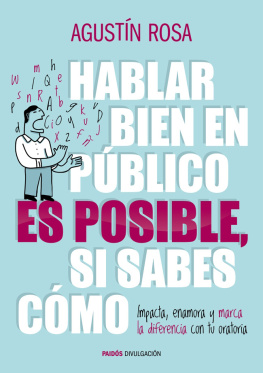

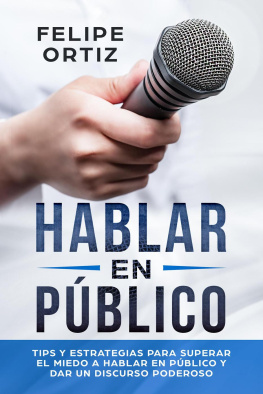






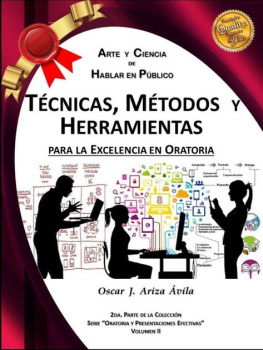



 @Ebooks
@Ebooks @megustaleermex
@megustaleermex @megustaleermex
@megustaleermex