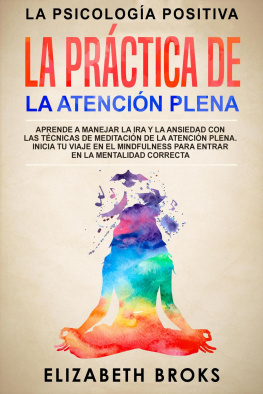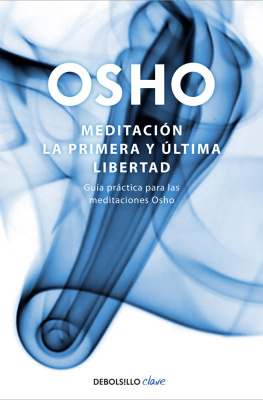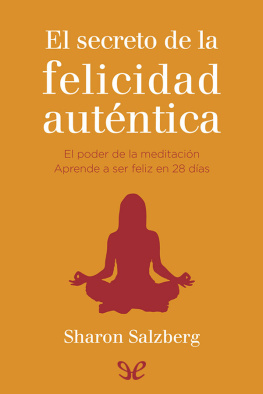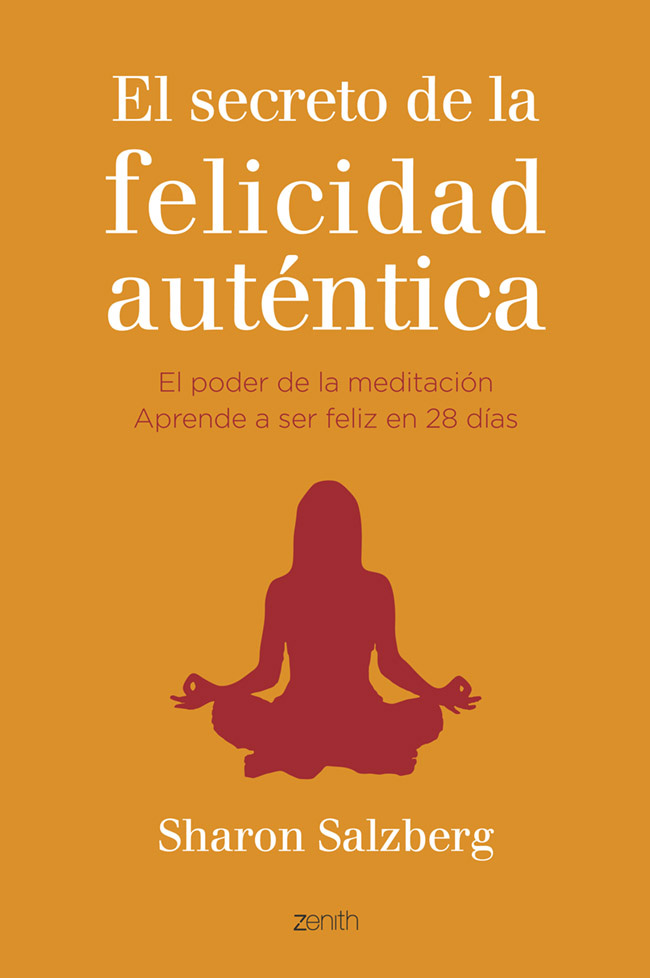Hay muchas personas que apoyaron la evolución de este libro a las que les estoy muy agradecida. Amy Gross siempre ha querido una obra como ésta y me ha animado a lo largo de mucho tiempo para que la escriba. Nancy Murray me trajo a Workman, me recordó por qué quería ser escritora y fue quien dio con el enfoque que me puso manos a la obra. Suzie Bolotin mantuvo la fe durante mucho tiempo.
Rachel Mann me ayudó con la investigación; Joan Oliver clarificó la maraña de preguntas y respuestas que yo había reunido; Joy Harris siempre me ha guiado de una forma fabulosa; y Ambika Cooper contribuyó de mil formas diferentes.
Judith Stone, cuyo trabajo tiene un valor incalculable, ha sido una parte esencial de este proyecto. Y Ruth Sullivan ha sido una editora increíble y sumamente paciente.
Espero que este libro beneficie y traiga felicidad a muchas personas.
Introducción

Ben era reservista del ejército; empezó a meditar cuando le tocó volver al servicio activo en Iraq. Yo me convertí en su maestra vía correo electrónico. Me dijo que sentía que la meditación lo ayudaría a soportar el estrés y los traumas a los que tenía que enfrentarse todos los días y a permanecer fiel a sus valores más profundos.
Sarah quería ser una buena madrastra. Pensó que aprender a meditar le ayudaría a escuchar con más paciencia y a manejar mejor las complejas relaciones que se daban en su familia recién integrada.
Diane asistió a una clase de meditación que impartí en la gran empresa de medios de comunicación en la que trabaja como jefa de división. Buscaba equilibrar mejor su vida laboral y familiar y una forma de comunicarse con sus colegas de forma clara y tranquila, sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas en la oficina.
Jerry es un bombero que sufre las consecuencias de haber sido uno de los primeros en acudir al World Trade Center el 11 de setiembre. Elena necesitaba concentrarse en estudiar para el examen que le permitiría obtener la licencia de agente inmobiliario. Rosie albergaba la esperanza de poder llevar mejor su dolor de espalda crónico. Lisa, propietaria de una pequeña empresa de catering , me dijo que quería dejar de sentirse como si fuera una sonámbula casi todo el tiempo. «Voy con el piloto automático puesto, desconectada de mí misma —me dijo—. Me preocupan tanto lo que hay en mi lista de tareas pendientes y el futuro, que me estoy perdiendo completamente el presente. Siento que se me está pasando la vida sin darme cuenta.»
He cambiado los nombres de algunos de mis alumnos y algún que otro detalle con el que se les podría identificar, pero sus motivaciones son reales, al igual que las muchas formas en las que la práctica de la meditación ha mejorado sus vidas.
A lo largo de treinta y seis años he enseñado meditación a miles de personas en el centro de retiro de la Insight Meditation Society en Barre (Massachusetts, EE.UU.), que abrió sus puertas en 1975 y del que soy cofundadora. También he impartido clases en colegios, empresas, agencias gubernamentales y centros comunitarios de todo el mundo. He presentado las técnicas que usted está a punto de leer a grupos de empresarios de Silicon Valley, profesores de instituto, oficiales de policía, atletas, adolescentes, capellanes y médicos del ejército, doctores, enfermeras, pacientes con quemaduras, presos, trabajadores de refugios para víctimas de la violencia e incluso madres y padres primerizos. Mis alumnos proceden de diferentes entornos vitales, son de distintas etnias y profesan diversas creencias.
Pero todos ellos forman parte de una tendencia nacional: los datos de una encuesta realizada en 2007 por el Centro Nacional de Estadística de la Salud de Estados Unidos (los más recientes de los que disponemos) mostraron que más de veinte millones de norteamericanos habían practicado la meditación en algún momento durante los doce meses anteriores. Y esas personas les confesaron a los investigadores que lo hicieron para mejorar su bienestar general, para que los ayudara con el estrés, la ansiedad, el dolor, la depresión o el insomnio; y para llevar mejor los síntomas y la tensión emocional que suponen las enfermedades crónicas, como ciertas afecciones coronarias o el cáncer.
A lo largo de mi experiencia personal como maestra, también he visto personas que se acercan a la meditación porque quieren tomar las decisiones correctas, romper con malos hábitos o salir reforzados de los desengaños. Hay gente que quiere sentirse más cerca de sus familiares o amigos, más a gusto y satisfechos con sus cuerpos y sus mentes o partes integrantes de algo más grande que ellos. Se interesan por la meditación porque las vidas humanas están llenas de riesgos reales, potenciales e imaginarios, y quieren sentirse más seguros, más confiados, más tranquilos y más sabios. Tras todas esas motivaciones se encuentran las verdades esenciales que nos igualan a todos: el deseo de ser felices y la vulnerabilidad ante el dolor y el cambio impredecible y continuo.
He visto una y otra vez cómo los principiantes en las técnicas de la meditación empiezan a transformar sus vidas, incluso aunque en un primer momento se mostraran reacios o escépticos. Como yo misma he aprendido por medio de mi experiencia, la meditación nos ayuda a lograr una mayor tranquilidad, a conectarnos con nuestros sentimientos, a encontrar la sensación de plenitud en nuestro interior, a reforzar nuestras relaciones y a enfrentarnos a nuestros miedos. Eso es lo que me ocurrió a mí.
Empecé a meditar en 1971, cuando, siendo una estudiante universitaria de dieciocho años, pasé mi primer año de carrera en la India. Buscaba herramientas prácticas para aliviar el sufrimiento y la confusión que sentía a diario, las consecuencias de una infancia dolorosa y caótica. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía cuatro años; mi madre murió cuando cumplí los nueve, así que me fui a vivir con mis abuelos; mi abuelo murió cuando yo tenía once años, y mi padre volvió durante un breve período de tiempo, hasta que un intento de suicidio lo lanzó a la espiral del sistema de salud mental, de la que nunca salió.
Para cuando dejé mi casa para ir a la universidad, ya había vivido en cinco configuraciones de hogar diferentes y, además, cada cambio había venido precipitado por alguna pérdida. Sentía que me abandonaban una y otra vez. Las personas que me criaron lo hicieron con amor, pero eran incapaces de hablar abiertamente sobre las cosas que me habían ocurrido. Acabé sintiendo que no me merecía mucho en la vida. Mantenía oculta en mi interior una cantidad inmensa de dolor, ira y confusión, circunstancia que reforzaba mi profunda convicción de que no era merecedora de ningún tipo de amor. Ansiaba con todas mis fuerzas encontrar alguna sensación de pertenencia, una fuente constante de amor y consuelo.
A los dieciséis años entré en la escuela preparatoria de la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo. Durante el segundo año que pasé allí descubrí el budismo en un curso sobre filosofía asiática. Me sentí atraída por su forma de reconocer sin vergüenza y sin miedo el sufrimiento de la vida. Aquello alivió mi sensación de aislamiento: ¡yo no era la única que sufría! Buda, un príncipe nacido alrededor del año 563 a. C. en el norte de la India y que terminó por convertirse en maestro espiritual, escribió: «Podrías buscar por todo el mundo y nunca encontrar a nadie más merecedor de amor que tú mismo». Buda no sólo dijo que es posible amarse a uno mismo, sino que también describió esa capacidad como algo que debemos cultivar, puesto que es la base para que seamos capaces de amar a los demás y de preocuparnos por ellos. Aquella filosofía me ofrecía una forma de aliviar el sufrimiento que me causaban mis sentimientos de confusión y desesperación. A pesar de algunas dudas, la posibilidad de pasar de odiarme a amarme a mí misma me atrajo como un imán. No me interesaba convertirme a una nueva religión; sólo quería aliviar tanta infelicidad.