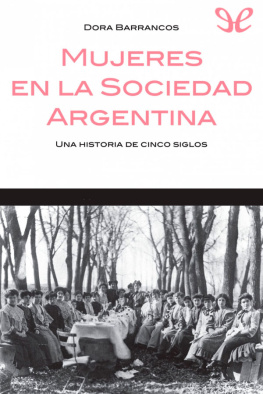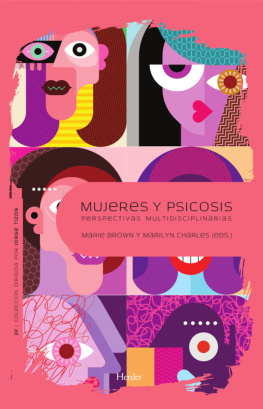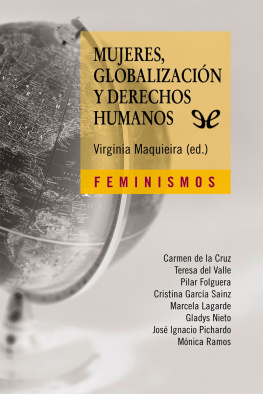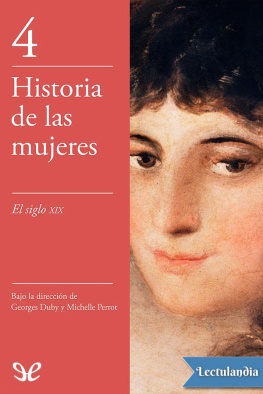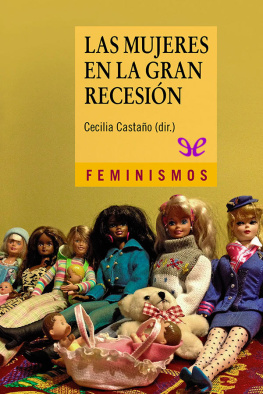Dora Beatriz Barrancos (Jacinto Aráuz, 15 de agosto de 1940) es una investigadora, socióloga, historiadora, educadora y feminista argentina. Es doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, fue Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y es Investigadora Principal del CONICET, en donde formó parte del directorio entre 2010 y 2019.
Con el golpe de estado de 1976 Barrancos perdió su trabajo como socióloga en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Ella recibió amenazas de muerte pero no se exilió hasta que en 1977 fue delatada por una compañera sometida a torturas, y tuvo que huir a Brasil. En 1984 regresó a Argentina.
Considerada feminista, ha trabajado en pos del empoderamiento de la mujer. Se ha mostrado favorable a ciertas políticas feministas impulsadas por Lázaro Cárdenas en México, Rafael Correa en Ecuador, y de Alfonsín y Férnandez en Argentina, criticando por otro lado a algunos personajes políticos como Gabriela Michetti y María Eugenía Vidal por sus posturas conservadoras, siendo crítica con la escasa participación de la mujer en el radicalismo, pero rescatando la figura de Alfonsín.
A mis hijas Ondina, Virginia y Laura
A mi nieta Valentina
1. Sociedad, mujeres y feministas desde fines del XIX y primeras décadas del XX
Señales del fin del siglo XIX
Durante el siglo XIX, las convenciones y las normas de derecho otorgaban absoluta potestad a los varones, y era casi indiscutible la voluntad de padres y maridos. Las reglas de casamiento que siguieron hasta mucho después de iniciado el periodo republicano —fase inaugurada con la Revolución de 1810— seguían las prescripciones de la «Real Pragmática», un estatuto hispánico surgido a fines del siglo XVIII que otorgaba pleno derecho a los padres en materia de casamiento. En efecto, las y los contrayentes menores de veinticinco años debían tener el consentimiento paterno, pero esta circunstancia afectaba sobre todo a las mujeres, que en su enorme mayoría se casaban bastante antes de cumplir esa edad. En general, los varones llegaban mayores al matrimonio, de modo que podían sortear el decisivo acto de contar con el auspicio paterno. Durante el periodo colonial una costumbre inveterada había sido casar a las hijas de modo estratégico, esto es, que la alianza sirviera a los intereses familiares. Los candidatos fueron escogidos por los padres en razón de atributos como la fortuna, el honor y el poder. De este modo, el casamiento entre los sectores de la élite —y entre los que aspiraban a integrarla— fue un cálculo basado en las mejores oportunidades de estatus. Las normas impedían la mezcla de sangres, debía preservarse la pureza de la raza blanca y estaban interdictas las alianzas entre quienes se presumían blancos y católicos con personas de otras etnias y credos, algo poco practicable habida cuenta del largo mestizaje de las sociedades latinoamericanas. Algunos padres esgrimían su oposición sobre la base de la presunción de que la sangre del candidato no era pura, o por rasgos de personalidad que no los convencían y aun por razones de lo más antojadizas. No era, pues, el amor romántico el que se imponía sino las conveniencias de los progenitores.
En el pasado, la «Pragmática» había significado un gran número de juicios de «disenso», especialmente entre las jóvenes de las clases más acomodadas de la sociedad colonial. Hubo casos muy sonados que tuvieron como protagonistas a jóvenes de familias encumbradas, finalmente resueltos de manera positiva para novias y novios afectados que pudieron imponer su voluntad ante sus padres. Pero también hubo juicios en los que los fueros actuantes dieron la razón a estos últimos. Durante el largo periodo que llevaba el proceso legal del disenso, las muchachas se mantenían fuera del hogar paterno, hospedadas en organismos tutelados en general por la Iglesia.
Entre los diversos grupos populares sin duda resultó más fácil escapar a las reglas estrictas de la «Pragmática» puesto que había menos riquezas que proteger y cuantías a las que aspirar, aunque a menudo no se trataba tan solo del interés material. Entre los sectores menos favorecidos de la sociedad era moneda corriente que los vínculos matrimoniales comenzaran mucho antes que la santificación religiosa, y esto era así debido a la herencia del pasado aborigen cuyas reglas de conyugalidad diferían de las normas de los conquistadores. Allí donde predominaban fuertes tradiciones entre las poblaciones que exhibían trazos indígenas, el matrimonio podía ser más libre, tal como había ocurrido en las sociedades originarias, lo que no quiere decir que las cónyuges tuvieran más autonomía. Y si los padres se negaban a las elecciones de las muchachas, había fórmulas como la del rapto, tan empleadas en las áreas pastoriles y no solo por los grupos populares. No debe extrañar que en las memorias dejadas por Jennie Howard —una de las maestras norteamericanas que arribó al país concretando el plan sarmientino— se diera lugar a las convicciones de la empleada doméstica que la atendía en Corrientes, quien jamás se había casado, aunque era madre de una prole numerosa porque, confesaba, era el modo de sentirse «más libre».
No hay duda de que el matrimonio ponía en evidencia un orden patriarcal severo, coactivo y conforme a arreglos entre los sectores de la élite colonial, fenómeno que se prolongó más allá de la codificación moderna de 1869. No puede llamar la atención que el cambio de las normas heredadas de España demorara tanto, ya que las instituciones republicanas tuvieron particular interés en preservar las relaciones patriarcales que sujetaban a las mujeres. De hecho solo algunas categorías de varones pudieron acceder a las primeras formas de ciudadanía y no hay dudas de que aumentaron las prerrogativas para el género masculino, pero no para las mujeres.
La nueva Nación que ganaba sustento con el triunfo de las fuerzas liberales, animada de un propósito laico o al menos proclive a una mayor secularización de la esfera pública en franca construcción, requería un ordenamiento, y qué mejor que señalar como pilar fundamental a la familia. Se impuso con mayor fuerza una nítida división de los deberes y las responsabilidades de varones y mujeres. Si muchos liberales creían que las relaciones con el orden religioso debían pertenecer al dominio de lo estrictamente privado, y afirmaban que el individuo debía ser libre «por naturaleza», las contradicciones no fueron pocas.
Como ocurrió con otros países latinoamericanos, las posiciones de nuestros liberales eran paradójicas: podían alentar económicamente las leyes del mercado y llevar adelante grandes reformas públicas, pero eran conservadores en relación con la moral y las costumbres, y no se atrevían a azuzar el poder eclesiástico sino hasta cierto punto. La vida privada bien merecía preservarse para la influencia eclesiástica. En materia de ideas y prevenciones sobre la condición de las mujeres casi no había diferencias entre liberales y conservadores: el mejor lugar era la vida hogareña, allí donde servían a los maridos y se dedicaban a la buena crianza de la prole. El augusto mundo doméstico aparecía como una reserva esencial de la vida republicana según los liberales, como un rescoldo donde ardía el fuego santísimo de las virtudes cristianas, según la Iglesia. De un lado y de otro se sostenía que las mujeres no podían contaminarse con los rudos estilos de la vida pública, actuando en lugares inconvenientes que les harían perder la feminidad. La política no era, en absoluto, una dimensión apropiada; aunque los liberales más conspicuos pudieron advertir que impedirles el derecho a sufragar era una arbitrariedad, finalmente se rendían ante quienes —en nombre del progreso— sostenían que concederles el voto sería lo mismo que permitir la propagación de las posiciones de los clérigos. Sin embargo, la influencia política de las mujeres fue muy importante. Aunque casi soterradas por las obligaciones caseras y rodeadas de seres y enseres íntimos, sus voces pudieron orientar y hasta determinar la conducta de maridos, hermanos, amantes, confusos o perplejos frente a los desafíos de la arena política. Algunas fueron decisivas para el armado de candidaturas y para sostener campañas, pero faltó reconocimiento a esas gestas. La inteligencia o el ingenio de muchas mujeres pudo formar parte del anecdotario de los ambientes de la política, pero no persuadió a los varones beneficiados acerca de la necesidad de otorgarles derechos cívicos, ni aun cuando ya se entraba en la fase de conformación de la Nación argentina.