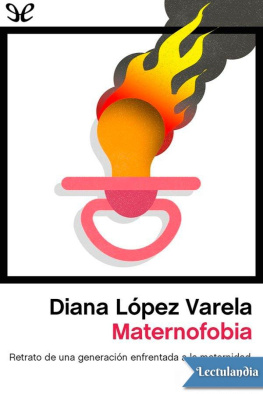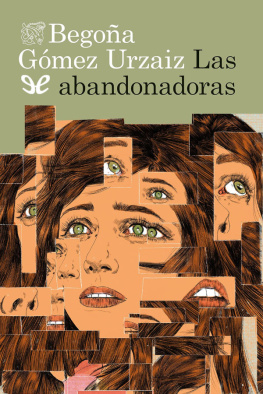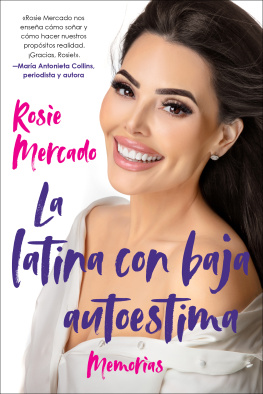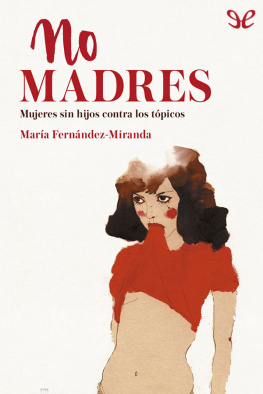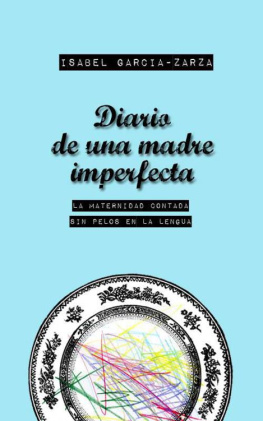Diana López Varela (Pontevedra, 1986) es periodista y guionista. Ha escrito y dirigido la exitosa obra de teatro breve No es país para coños, ha coescrito el largometraje de animación Memorias de un hombre en pijama, el largometraje O Home e o Can, el documental de Canal + Explosión de series, la adaptación en lectura teatral de Pulp Fiction (dirigida por Carlos Vermut), el documental para TVG 25 anos de cinema galego, la segunda temporada de la webserie Clases de lo social, el corto musical Superpunky y el largometraje Mañana no te olvides, rodado en República Dominicana. En 2018 estrenó su primer cortometraje como directora, Feminazi, una parodia sobre el machismo. Ha colaborado con Jot Down, Diario de Pontevedra, El Nacional.cat o Radio Galega. Actualmente, colabora en diario Público y Onda Cero mientras ejerce como guionista en series y programas de televisión. Es corresponsable del congreso de mujeres opinadoras «As mulleres que opinan son perigosas». En 2016 publicó su primer libro, No es país para coños.
A Zaira, Pepe y Vera, para que seáis libres
Todas las historias de mujeres y hombres relatadas en este libro son reales. La mayoría de las personas que aparecen en el libro lo hacen bajo nombres ficticios para preservar su intimidad.
PRÓLOGO.
INCOMPLETAS
por Ana Pardo de Vera, periodista y directora del diario Público
La maternidad es eso que nos ha venido de serie a las mujeres desde el principio de la historia de la humanidad, allá cuando fuese. Las mujeres son madres y, por eso, son mujeres; las madres son mujeres y, por eso, son madres. Las mujeres que no son madres deben sentirse frustradas o, peor, si las mujeres no quieren ser madres, son raras o locas o están traumatizadas por algo.
Todas las mujeres tienen instinto maternal, nos dicen. Algunas no lo saben, pero lo tienen. El instinto maternal es esa llamada interior tipo arcángel Gabriel que, pasada una edad prudencial desde que tienes la primera regla, te lleva a desear tanto tener un hijo o hija que eres capaz de secuestrar del carrito el bebé de tu mejor amiga cuando lo saca por el parque, por feo que te parezca (el bebé, no el carrito).
Así imaginaba yo, al menos, el instinto maternal cuando escuchaba a los adultos en casa hablar sobre tener hijos. Y yo no conseguía tener el puñetero instinto maternal ese, ni siquiera cuando decidí ser madre con cuarenta años y tras dos abortos: tres embarazos en un año y una negativa rotunda a someterme a los muchos y carísimos tratamientos de fertilidad que el voraz mercado de la maternidad me ofrecía por todas partes. Quiero ser madre, pero no se pasen. «Si a la tercera no engancha, me quedo sin bebé. Mi vida va a ser igual de buena porque tengo los afectos más que cubiertos, aunque me quede sin esa experiencia… Una pena, pero este baile de hormonas no hay cuerpo ni mente que lo soporten», le dije a mi propio tras el segundo aborto. El final ya lo dije: a la tercera, Pablo enganchó y aquí lo tenemos, educándonos a todos en la maternidad.
Y sigo sin instinto maternal alguno: el embarazo fue espantoso por largo, tedioso e inmenso; los bebés me confunden (no sé qué hacer con ellos cuando no duermen ni comen); los niños me cansan pronto; solo es guapo, inteligente y simpático el mío; no robaría bebés ni siquiera guapos y, aunque me garantizaran el enganche, nunca tendría otro hijo. En realidad, en este tiempo como madre-sin-instinto-maternal tuve otro aborto en el transcurso de un método anticonceptivo a otro —me quedo embarazada solo con que me miren, aun a mi edad; es una faena—, pero el huevo venía huero así que ni siquiera tuve que decir que no. Eso sí, las hormonas, el legrado y sus dolores de apuñalamiento no me los quitó nadie.
La maternidad y sus historias. O sus no historias. Todas las mujeres tenemos la nuestra; una o varias historias. Ninguna, en cambio, es igual que la otra. Ninguna es la de Diana, tampoco, la historia que revienta de luz en este libro y saca de la oscuridad tantas injusticias históricas. Tanto daño absurdo.
Maternofobia fascina por la claridad de Diana al escribir con desgarro y realismo sobre su propia experiencia con la maternidad; además, abrazándonos a todas mientras ejecuta su catarsis con una lucidez que solo el dolor y la conciencia de quién eres provocan. Se muestra ella y nos muestra a todas al mundo, a las que estamos y a las que no.
La conciencia de ser una mujer libre no te aísla del dolor ni de las dudas ni del llanto; simplemente, te hace ser consciente de lo que te está pasando a ti y solo a ti tras haber tomado tu decisión, como ser humano y como mujer. Maternofobia es una bendición de solidaridad con todas, pues nos hace tomar o reforzar esa conciencia de la parte más compleja de nuestro cuerpo y de nuestra mente recurriendo a un realismo necesario para desdramatizar un hecho natural, individual y necesario: la opción libre.
¿Cómo es posible que las mujeres sigamos dejándonos arrastrar por ese pensamiento perverso que, desde que nacemos, aprisiona nuestra mente y nuestra alma al útero y a un futuro que sigue concebido y dividido entre madres y no madres?
La maternidad es la columna vertebral del sistema patriarcal. En torno a ella se ha construido la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, su relato, su justificación, su fe. No ser madre te convierte en sospechosa. Si no sufres por ello, además, eres malvada. En las sociedades patriarcales (desconozco si alguna no lo es), para los hombres, la paternidad es un derecho —en realidad, es un deseo—. Para las mujeres, la maternidad sigue siendo un deber para estar «completas». Así lo dijo, sin ruborizarse, todo un ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón.
La maternidad es una experiencia de una inmensidad asombrosa, en lo bueno y en lo malo. Pero las mujeres tenemos una cuenta pendiente con ella: desearla y no desearla con libertad, no solo de elección, sino de asimilación. La trascendencia de la maternidad no está en lo que nos han intentado inocular las religiones o las tradiciones patriarcales, sino en lo que decidimos nosotras, lo consigamos o no.
Nuestra decisión, nuestra libertad.
INTRODUCCIÓN.
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Cuando era niña estaba segura de que sería madre. Madre joven, guapa y ocupadísima. Me imaginaba con veinticinco siendo la mamá de un par de criaturas. Mi madre, mis tías, las madres de mis amigas, mis profesoras, las vecinas, la peluquera, la pediatra y la del súper: todas las mujeres adultas que conocía eran madres. Ni siquiera me imaginaba como una madre feliz, solo me imaginaba como madre. Y tampoco es que yo quisiera serlo, pues no me recuerdo teniendo ganas de ser madre. No suspiraba para que me dejasen cuidar bebés ajenos, que siempre me habían parecido molestos y bastante bobos, ni me daba por ponerme cojines en la barriga para verme embarazada delante de un espejo. Simplemente, era incapaz de plantearme lo contrario; el sistema entero había conspirado para que lo fuese. Todo el mundo daba por hecho que, como mujer que era, iba a ser madre. Nadie me explicó que la maternidad era una opción, que había mujeres que no eran madres y que yo podría elegir cuando llegase el momento. No, definitivamente eso no nos ocurría a las niñas españolas en las décadas de los ochenta y los noventa del siglo pasado. Toda una pesada red de insinuaciones se tejía sobre nuestros pequeños hombros definiendo nuestro rol sexual: mujer igual a madre.
Los primeros recuerdos vienen de esa muñeca, la primera y la más querida, la que arrastrabas a todas partes y de la que, por supuesto, tú eras la mamá. Como señala la autora chilena Lina Meruane en su libro