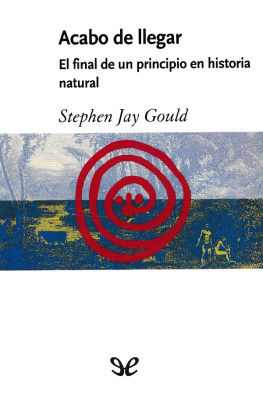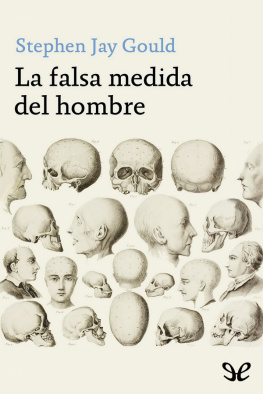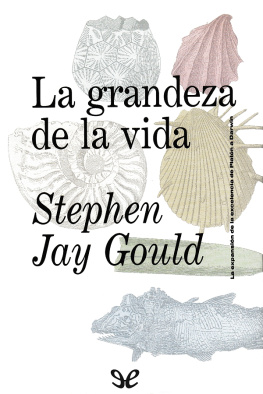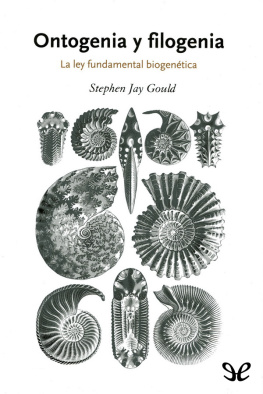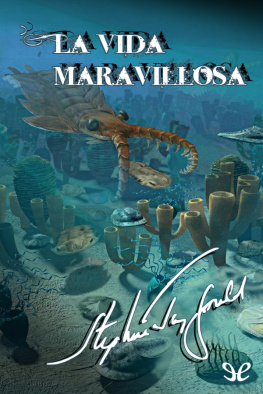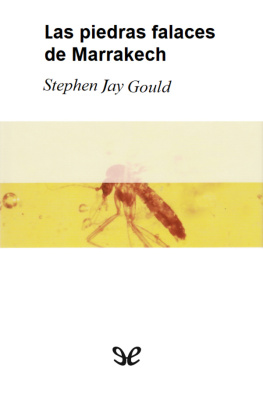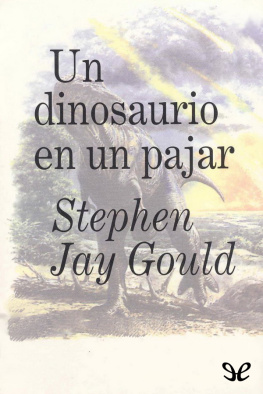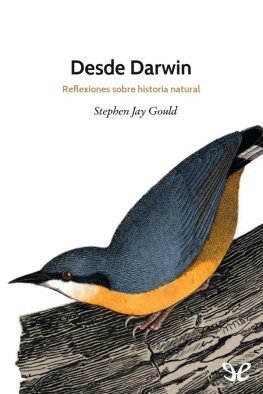STEPHEN JAY GOULD (Nueva York, 1941 - 2002) fue un paleontólog, biólogo evolutivo, historiador de la ciencia y uno de los más influyentes y leídos divulgadores científicos de su generación. Gould pasó la mayor parte de su carrera docente en la Universidad de Harvard y trabajando en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. En los últimos años de su vida, impartió clases de biología y evolución en la Universidad de Nueva York, cercana a su residencia en el SoHo.
La mayor contribución de Gould a la ciencia fue la teoría del equilibrio puntuado que desarrolló con Niles Eldredge en 1972. La teoría propone que la mayoría de los procesos evolutivos están compuestos por largos períodos de estabilidad, interrumpidos por episodios cortos y poco frecuentes de bifurcación evolutiva. La teoría contrasta con el gradualismo filogenético, la idea generalizada de que el cambio evolutivo se caracteriza por un patrón homogéneo y continuo. La mayor parte de la investigación empírica de Gould se basó en los géneros de caracoles terrestres Poecilozonites y Cerion y además contribuyó a la biología evolutiva del desarrollo. En su teoría evolutiva se opuso al seleccionismo estricto, la sociobiología aplicada a seres humanos y la psicología evolucionista. Hizo campaña contra el creacionismo y propuso que la ciencia y la religión sean considerados dos ámbitos distintos, o «magisterios», cuyas autoridades no se superponen (non overlapping magisteria).
Muchos de los ensayos de Gould para la revista Natural History fueron reimpresos en libros entre los que sobresalen Desde Darwin y El pulgar del panda. Sus tratados más populares incluyen libros como La falsa medida del hombre, La vida maravillosa y La grandeza de la vida. Poco tiempo antes de su muerte, Gould publicó un largo tratado recapitulando su versión de la teoría evolutiva moderna llamado La estructura de la teoría de la evolución (2002).
Acabo de llegar
C uando era un niño, y pensaba a lo grande, tanto como podía, sin llegar absolutamente a ningún lugar a pesar del esfuerzo, solía quedarme despierto en cama por la noche, meditando sobre los misterios del infinito y de la eternidad… y sintiendo un puro temor reverente (de una manera rudimentaria, pero intensa e infantil) ante mi absoluta incapacidad para comprender. ¿Cómo pudo empezar el tiempo? Porque, aunque Dios creara la materia en un momento definido, entonces, ¿quién hizo a Dios? Una eternidad de espíritu parecía tan incomprensible como una secuencia temporal de materia sin ningún inicio. ¿Y cómo podía terminar el espacio? Porque, incluso si un grupo de intrépidos astronautas encontraran una pared de ladrillos al final del universo, ¿qué había detrás de la pared? Un infinito de pared parecía tan inconcebible como una extensión interminable de estrellas y galaxias.
No defenderé estas ingenuas formulaciones en la actualidad, pero dudo que me haya acercado ni un ápice a una solución personal desde aquellas meditaciones infantiles de hace tanto tiempo. En mis momentos filosóficos (y no sólo como excusa para mi fracaso personal, porque no veo ninguna señal de que otros lo hayan conseguido) más bien sospecho que la capacidad de la mente humana alcanzada por evolución quizá no incluya los requisitos para plantear dichas cuestiones de maneras que admitan respuesta (lo cual no quiere decir que no queramos, debamos o podamos nunca detener nuestras preguntas sobre estos extremos).
Sin embargo, confieso que en mis años maduros he adoptado la máxima de Dorothy), cuando un cuerpo anhela el contacto con las tachuelas de latón de una realidad potencialmente comprensible, supongo que no hay ningún lugar como el hogar. Y dentro del ámbito más reducido, pero todavía tolerablemente amplio, de nuestro hogar planetario, yo señalaría como el más merecedor de puro asombro (un milagro metafórico, si el lector quiere) a un aspecto de la vida que la mayoría de personas nunca ha considerado, pero que me sorprende como equivalente por su majestad a nuestras más espirituales proyecciones de infinito y eternidad, al tiempo que cae completamente dentro del campo de nuestra comprensión conceptual y de nuestra capacidad empírica: la continuidad de etz chayim, el árbol de la vida terrena, durante al menos 3.500.000.000 años, sin un único microsegundo de interrupción.
Considérese la improbabilidad de una tal continuidad en términos convencionales de probabilidad ordinaria: tómese cualquier fenómeno que empiece con un valor positivo en sus inicios, hace 3.500.000.000 años, y déjese que el proceso que regula su existencia avance a través del tiempo. Una línea señalada con cero se halla por debajo del valor actual. La probabilidad de que el fenómeno se reduzca a cero puede ser casi incalculablemente baja, pero láncense los dados del proceso relevante miles de millones de veces, y el fenómeno simplemente tiene que acabar por alcanzar la línea de cero en un momento u otro.
Para la mayoría de procesos, la perspectiva de un tal contacto tan improbable no presagia una desgracia inminente, porque un desastre remoto (por ejemplo, un año en el que un Mark McGwire sano no batee ningún jonrón) se invertirá rápidamente, y se restablecerá la residencia ordinaria muy por encima de la línea de cero. Pero la vida representa un tipo diferente de sistema fundamentalmente frágil, absolutamente dependiente de la continuidad ininterrumpida. Para la vida, la línea de cero designa un final permanente, no un desconcierto temporal. Si la vida hubiera tocado dicha linea, durante un momento fugaz de los 3.500.000.000 años de historia continua, ni nosotros ni un millón de especies de escarabajos adornaríamos en la actualidad este planeta. El más pequeño roce momentáneo con el voraz cero sentencia a la desaparición a todo lo que pudo haber sido, para siempre jamás.
Cuando consideramos la magnitud y complejidad de las circunstancias necesarias para mantener esta continuidad durante tanto tiempo, y sin excepción o indulgencia en cada uno de tantísimos componentes… bueno, puede que sea un racionalista convencido, pero si hay algo en el mundo natural que merece la designación de «pasmoso», yo nomino la continuidad del árbol de la vida durante 3.500 millones de años. La Tierra experimentó varias edades de hielo, pero nunca se congeló completamente, ni un solo día. La vida fluctuó a través de episodios de extinción global, pero nunca cruzó la línea de cero, ni siquiera durante un milisegundo. Durante todo este tiempo el DNA ha estado funcionando, sin ni siquiera una hora de vacaciones ni tan sólo un momento de pausa para recordar a los hermanos extinguidos de mil millones de ramas muertas, caídas de un árbol de la vida que crece sin parar.
Cuando Protágoras, que hablaba inclusivamente a pesar de la traducción estandarizada, definió al «hombre» como «la medida de todas las cosas», captó la ambigüedad de nuestros sentimientos y de nuestro intelecto en su contraste implícito de interpretaciones diametralmente opuestas: la expansión del humanismo frente al provincianismo de la limitación. La eternidad y el infinito se hallan demasiado lejos del patrón inevitable de nuestros propios cuerpos para conseguir nuestra comprensión; pero la continuidad de la vida se sitúa directamente en el borde externo de la fascinación última: lo bastante cerca para la inteligibilidad mediante la medida de nuestro tamaño corporal y nuestro tiempo terrenal, pero suficientemente lejos para inspirar el máximo asombro.
Además, podemos acercar todavía más esta escala cognoscible del mayor tamaño al círculo de nuestra comprensión si comparamos el macrocosmos del árbol de la vida con el microcosmos de la genealogía de nuestra familia. Nuestra afinidad por la evolución debe originarse de las mismas cuerdas internas de emoción y fascinación que impulsa a muchas personas a trazar con tanta diligencia y detalle su árbol familiar. No pretendo saber por qué la documentación de herencia ininterrumpida a lo largo de generaciones de antepasados nos hace aflorar tan fácilmente las lágrimas, y nos produce un sentido tan evidente de rectitud, definición, pertenencia y significado. Sencillamente, acepto el poder emocional primordial que sentimos cuando conseguimos incrustarnos en algo mucho mayor.