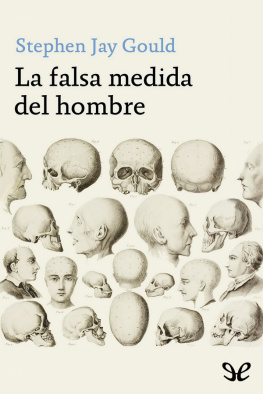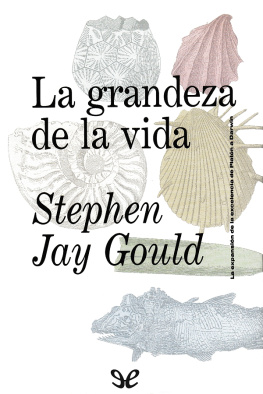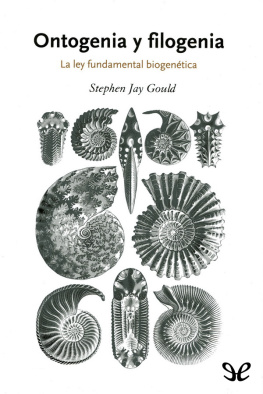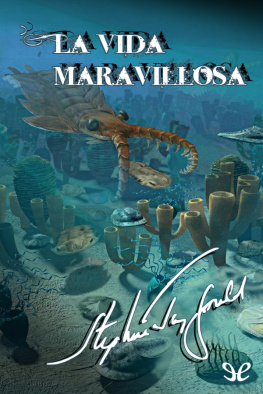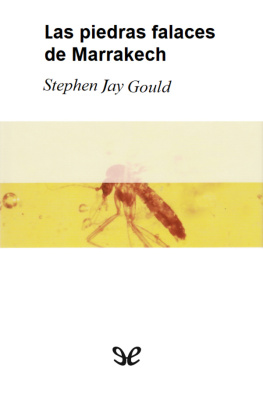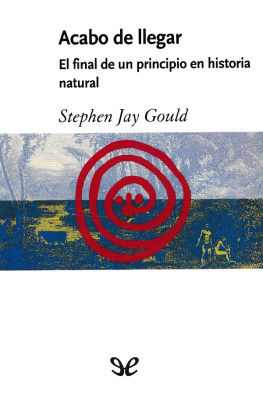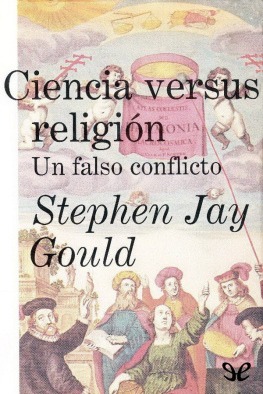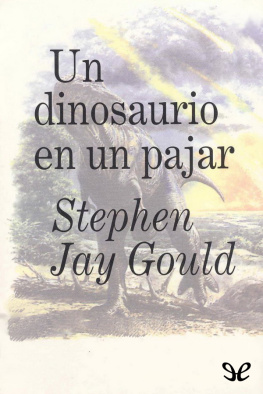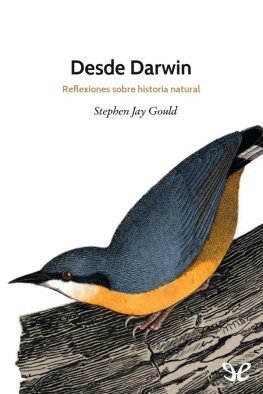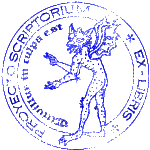Quien abra las páginas de este libro maravilloso sabrá, en primer lugar, por qué fue necesario que un ministro británico resultase herido en la nalga izquierda para que Darwin llegase a escribir El origen de las especies. Atrapado por esta fascinante historia, el lector irá disfrutando de otras muchas en las que se habla de dinosaurios, de por qué los teclados de los ordenadores tienen las letras distribuidas de manera absurda e ineficaz, del orgasmo femenino y los errores de Freud, de las maravillas del ornitorrinco, del viaje censurado de Gulliver… Desde luego que Gould pretende entretenernos, pero lo que le importa, sobre todo, es familiarizarnos con la realidad de la ciencia y mostrarnos cuánto importa su conocimiento para nuestras vidas.

Stephen Jay Gould
«Brontosaurus» y la nalga del ministro
ePub r1.0
Titivillus 10.07.15
Título original: Bully for Brontosaurus
Stephen Jay Gould, 1991
Traducción: Joandomènec Ros
Diseño de cubierta: Titivillus
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
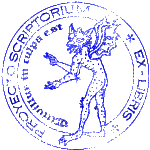
Prólogo
E n Francia, a este género lo llaman vulgarisation, pero las implicaciones son enteramente positivas. En los Estados Unidos lo llamamos «literatura popular (o pop)» y a sus practicantes se les conoce como «escritores científicos» aun cuando, como es mi caso, sean científicos en activo a los que les gusta compartir el poder y la belleza de su campo con personas de otras profesiones.
En Francia (y en toda Europa), la vulgarisation cuenta entre las más altas tradiciones del humanismo, y goza asimismo de un antiguo pedigrí: desde San Francisco, que conversaba con los animales, hasta Galileo, que eligió escribir sus dos grandes obras en italiano, en forma de diálogos entre profesor y estudiantes, y no en el latín formal de iglesias y universidades. En los Estados Unidos, por razones que no comprendo (y que son realmente perversas), esto de escribir para los no científicos se encuentra emparedado por vituperios como «adulteración», «simplificación», «distorsión para causar efecto», «ganas de impresionar al público», «petardo». No niego que muchas obras norteamericanas merezcan estos calificativos, pero los ejemplos pobres y preocupados sólo por su propio interés, aunque sean una gran mayoría, no invalidan un género. La ficción de la «novela romántica» no ha desterrado el amor como tema para los grandes novelistas.
Deploro en particular la asimilación que se hace de literatura popular con gachas y distorsión por dos razones principales. En primer lugar, tal designación impone una aplastante carga profesional a los científicos (en particular a los científicos jóvenes que todavía no han conseguido un empleo seguro), quienes podrían querer probar sus capacidades en este estilo expansivo. En segundo lugar, denigra la inteligencia de millones de norteamericanos ávidos de estimulación intelectual sin condescendencia. Si los escritores adoptamos un abrumador término medio de mediocridad e incomprensión, no sólo despreciamos a nuestros vecinos, sino que también extinguimos la luz de la excelencia. El lego «perspicaz e inteligente» no es ningún mito. Existe por millones: quizá, supongan un porcentaje reducido de norteamericanos, pero constituyen un elevado número absoluto, que influyen sobre la población de manera desproporcionada a dicho número. Lo sé de la manera más directa posible: a través de las miles de cartas enviadas por no profesionales durante mis veinte años de escribir estos ensayos, y en particular por el gran número de cartas escritas por personas de ochenta y noventa años, y que todavía se esfuerzan, con la misma intensidad de siempre, por comprender la riqueza de la naturaleza y acrecentar toda una vida de comprensión.
Todos debemos empeñarnos en recobrar la ciencia accesible como una tradición intelectual honorable. Las reglas son sencillas: nada de compromisos con la riqueza conceptual; nada de pasar por alto las ambigüedades o lo que se ignora; eliminar la jerga, naturalmente, pero no sacrificar las ideas (cualquier complejidad intelectual puede ser transmitida en el lenguaje corriente). Somos varios los que en la actualidad estamos persiguiendo este estilo de literatura en los Estados Unidos. Y si lo hacemos bien gozamos del éxito. Por ello, la primera tarea que se nos plantea es de relaciones públicas: debemos ser vigorosos a la hora de identificar qué somos y qué no, inflexibles a la hora de afirmar nuestra pertenencia a los linajes humanísticos de San Francisco y Galileo, no a los fragmentos sonoros y a las imágenes fotográficas en las actuales ideologías de persuasión, que resultan ser el último grito de otra antigua y gran tradición norteamericana (el lado oscuro del antiintelectualismo, que no deja de tener un cierto sabor de emocionalismo irreflexivo, que puede ser presagio del fascismo).
La historia natural humanística se nos aparece en dos linajes básicos. Los denomino franciscano y galileano a la luz de mi exposición anterior. La escritura franciscana es la poesía de la naturaleza: una exaltación de la belleza orgánica mediante la correspondiente elección de palabras y frases. Su linaje va desde San Francisco a Thoreau en el estanque Walden, W. H. Hudson en los downs ingleses y Loren Eiseley en nuestra generación. La composición galileana se deleita en los enigmas intelectuales de la naturaleza y en nuestra búsqueda de explicación y comprensión. Los galileanos no niegan la belleza visceral, pero encuentran un deleite mayor en el placer de la comprensión causal y en su poderoso tema de unificación. El linaje galileano (o racionalista) tiene raíces más antiguas que las de su epónimo: desde que Aristóteles disecaba un calamar hasta Galileo, que puso los cielos cabeza abajo, desde que T H. Huxley invirtió nuestro lugar en la naturaleza hasta P B. Medawar, que disecó las insensateces de nuestra generación.
Me gusta la buena escritura franciscana pero me considero como un galileano puro, ferviente e impenitente; y ello por dos razones principales. La primera es que yo sería un fiasco embarazoso en el gremio franciscano. La literatura poética es el más peligroso de todos los géneros porque los fracasos son muy conspicuos, por lo general como la forma más ridícula de prosa recargada (véase la parodia de James Joyce, que se cita en el capítulo 17). Los zapateros deben dedicarse a sus zapatos y los racionalistas a su estilo mesurado. La segunda es que Wordsworth tenía razón. Mi juvenil «esplendor en la hierba» fue el bullicio y los edificios de Nueva York. Mis alegrías adultas han sido más los paseos por ciudades, entre una sorprendente diversidad humana de comportamiento y arquitectura (desde el Quirinal a la Piazza Navona al atardecer, desde la New Town georgiana a la Old Town medieval de Edimburgo al amanecer), que excursiones a los bosques. No soy insensible a la belleza natural, pero mis gozos emocionales se centran en los trabajos, improbables pero a veces prodigiosos, de esta minúscula y accidental ramita evolutiva llamada Homo sapiens. Y no encuentro entre estas obras nada más noble que la historia de nuestra lucha para comprender la naturaleza; una naturaleza que posee una majestuosa entidad de tan vasto alcance espacial y temporal no puede sentir demasiado afecto por esta idea tardía que es este pequeño mamífero con un curioso invento evolutivo, incluso si este invento ha producido, por primera vez en unos cuatro mil millones de años de vida sobre la Tierra, recursión del mismo modo que un organismo se refleja en su propia producción y evolución. Así, pues, amo primariamente a la naturaleza por los enigmas y deleites intelectuales que ofrece al primer órgano capaz de tan curiosa contemplación.