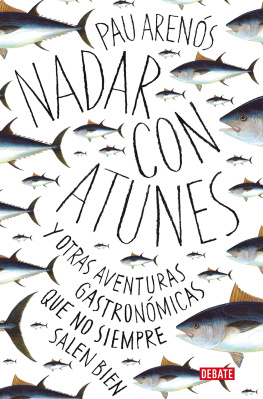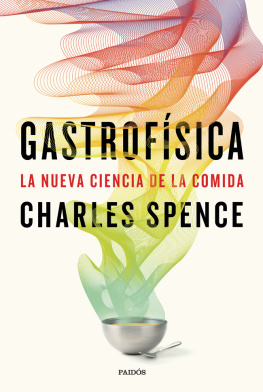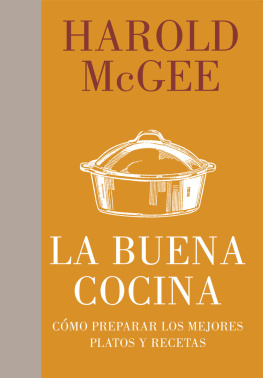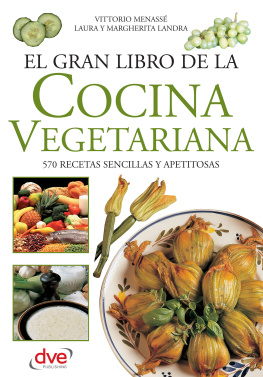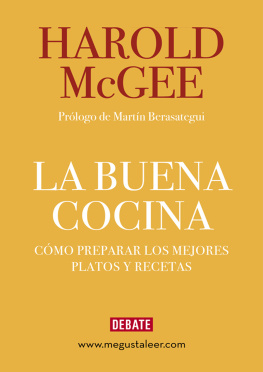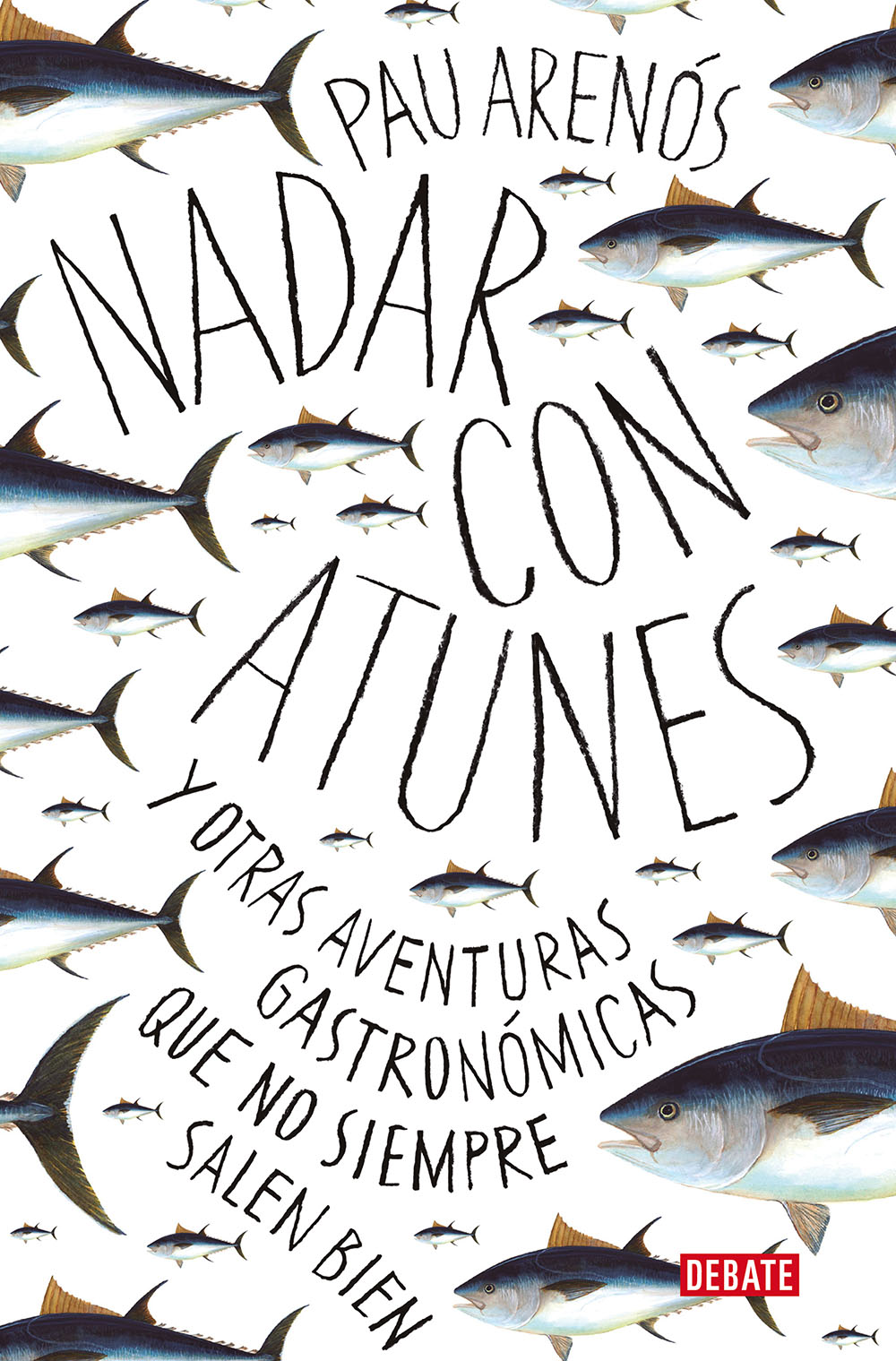PRÓLOGO
Lecciones que (no) hemos aprendido de la pandemia
¿Podemos sacar lecciones gastronómicas de la pandemia? No creo que las haya. Mucho mal, ningún bien. La COVID-19 ha dejado al género humano a la intemperie, desnudo e indefenso, tiritando, lo que demuestra, una vez más, que nos gobiernan los peores. Y no es que nosotros seamos mejores. Irresponsabilidad es nuestro primer apellido.
El virus ha acelerado el ciclo de muerte de la alta cocina. La dependencia del turismo ha convertido muchos negocios en inviables. Sumemos el pago de alquileres demenciales en las grandes ciudades, los gastos de un personal sobredimensionado para poder afrontar proyectos grandilocuentes, las vajillas absurdas, los productos imposibles... El superchef está en crisis, erosionado por su propio ego y por los ataques con ácido, o con acidez, por parte de gente no necesariamente estudiosa de la materia. Para ciscarse en la alta cocina hay que conocerla bien, y abundan los jóvenes coroneles del periodismo gastronómico —y los aficionados con ínfulas— con ganas de «golpe de Estado» aunque no se hayan sentado nunca en esos restaurantes que tanto detestan. Los comprendo, y comprendo el desasosiego y la frustración. Pero también hay que ser justos a la hora de juzgar, estar seguro de que la protesta no se basa en prejuicios, sino en evidencias. ¡Y cuánto tiempo dedican a los héroes de pacotilla!
¿Quién sobrevivirá a la hecatombe? Quien tenga bien hechos los números, sea un restaurante grande o pequeño. No parece que el establecimiento popular vaya a funcionar mejor, al menos en urbes en las que el metro cuadrado se paga a precio de oro. Quien tenga la deuda bajo control y ahorros será quien pueda afrontar ese futuro que ahora es más negro que la última galería de la más negra mina.
El teletrabajo es un gran enemigo del pequeño restaurante, del menú de mediodía, del cliente habitual, de las comidas de trabajo. Si curras en casa, dejas de salir, te apañas con cualquier cosa, comes deprisa y mal. El delivery, tan aplaudido, es la puntilla en la cerviz de la artesanía. La reducción del aforo para garantizar la distancia entre mesas ayuda aún menos. Las casas de comida son negocios pequeños y familiares, con espacios mínimos —cierto, los hay mastodónticos también—, y esa obligatoria renuncia a los comensales imposibilita la rentabilidad.
«Resistir» es el verbo más importante. RESISTIR. Pensar, para poder soportar, para poder soportarnos, que todo esto es provisional, un periodo pasajero en nuestras vidas. RESISTIR. Veremos por cuánto tiempo.
El cliente entiende un restaurante de 100 o de 30 euros como excepcional —uno más que otro, claro— porque son cantidades que no acostumbra a gastar a diario. ¿En cuánto tasamos el menú de mediodía, en 10 o 12 euros, 15 como máximo? ¿A cuántos comensales hay que servir para poder vivir, para poder pagar nóminas? Está en peligro el establecimiento de 100 y de 30, pero quien puede ser borrado definitivamente es el del menú de 10. ¿La restauración solo será recreativa?
Durante los meses de confinamiento, se iban agotando en los supermercados las reposiciones de harina y de papel de váter. Con la compra compulsiva de este último demostrábamos nuestro miedo. El papel de váter es la prueba física de la civilización. Sin él, regresamos a los homínidos y al culo a la intemperie.
La harina representa lo esencial, también el comienzo de la sociedad y del sedentarismo. Nuestro mundo está construido sobre el trigo y las ordenadas hileras de espigas. Sin duda, se trata de una imagen idealizada, porque hemos arrasado los campos y el mundo arde, pero quiero quedarme con esa foto simplista bañada en dorado, con un atardecer en el que cielo y tierra están cosidos con el mismo hilo de oro. Aunque si respiras, los pulmones se llenarán de ceniza.
El estado de alarma nos obligó a reencontrarnos en el útero de casa. Hornear pasteles y preparar panes fue revelador, y terapéutico trabajar con las manos. El mundo pareció conectar con algo antiguo que la industrialización nos había arrebatado, pero fue otro de esos espejismos con los que nos gusta entretenernos. Como humanos, necesitamos de la ficción para subsistir y la del pan hecho por nosotros —¡por nosotros!— es de las mejores. Cuando pudimos volver a la calle, ¿cuántos siguieron con esa actividad que, además de necesaria, tiene una carga simbólica de alto voltaje? La gente hizo promesas, y aplaudió a los sanitarios —salir a la calle sin mascarilla es como escupirles—, y nada de esa gaseosa voluntad existe. Fuimos rehenes de nuestros sentimientos.
Durante el estado de alarma, cocineras y cocineros profesionales, famosos o no, se hicieron fuertes en Instagram Live, donde enseñaron sus saberes en forma de recetas asequibles, o no tanto. Esa escuela desapareció enseguida y quedó en el aire cierta sensación de circo ambulante que pasa por el pueblo y del que ya nunca más tendremos noticia. ¿Acaso no prendió en ninguno de ellos el broche de la pedagogía?
Otros decidieron destinar sus habilidades profesionales a los más necesitados y se organizaron en cocinas de emergencia: el ejemplo más destacado es el de World Central Kitchen, con José Andrés, cuya experiencia se cuenta en uno de los capítulos del libro. Solo queda felicitar el compromiso, la solidaridad y el esfuerzo. Y un reproche —tan incómodo de escribir, tan difícil de decir— para unos pocos, que aprovecharon para el autobombo. Nos recordaban, un día sí y otro también, lo entregados que estaban a la causa. Llegaban vergonzosos comunicados de agencias con elogios hacia sus clientes, elogios pagados, por supuesto, sobre si tal o cual marca entregaba tal o cual producto.
Puede que el silencio sea el modo más eficaz de demostrar la sinceridad de un acto. La mayoría de esas cocinas han sido desmontadas. Los hambrientos siguen ahí fuera. Ciertamente no son responsabilidad de los cocineros, sino de todos; en primer lugar, de la Administración. Cada cual ha vuelto a sus quehaceres, a intentar salvar sus negocios, a intentar salvar su vida, y de nuevo se llena el aire de esa mezcla de polvo, desconcierto y melancolía de la caravana circense que abandona el pueblo. También es cierto que para criticar antes hay que actuar. Me quedé en casa. #Yomequedoencasa. #Quédateencasa.
Los restaurantes comenzaron a burbujear con el delivery, que ya existía, y de forma masiva, y que dio un acelerón. ¿Los ganadores? Las compañías que contrataron a los riders, que multiplicaron los beneficios, sin que motoristas o ciclistas mejoraran su vida en absoluto. Esa solidaridad de los ciudadanos que emanó por los poros se evaporó cuando hubo que pedir la pizza. ¿Que por cada pedido la empresa distribuidora se lleva una pasta y el sueldo de quienes cocinan y arriesgan su vida con el transporte está hecho de migajas? ¡Quia! Oye, que venga rapidita, ¿eh? ¡Y caliente!
La diferencia entre el AC y el DC (antes de la COVID, después de la COVID ) es que los restaurantes gastronómicos también se apuntaron a ese servicio que hasta entonces no se había considerado digno o, sencillamente, no se había considerado. ¿Cuántos de esos cocineros que se llenan la boca con la ética decidieron comportarse de un modo coherente y pagar bien a los riders, y cuántos delegaron la molestia a las plataformas? ¿Cuántos pidieron auxilio a las dark kitchen, o cocinas fantasma, esas que organizan las multinacionales de la distribución y que hoy preparan burritos y mañana sushi? ¿Cuántos se decidieron por los envases reciclables, y montones y montones de recipientes de cartón, y cuántos se rindieron al plástico? No solo se trata de que el sistema sea eficaz, sino también de que sea responsable.