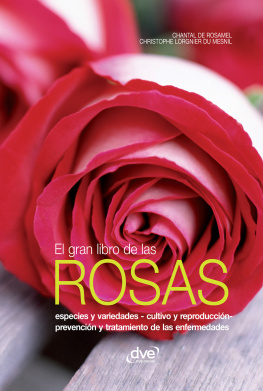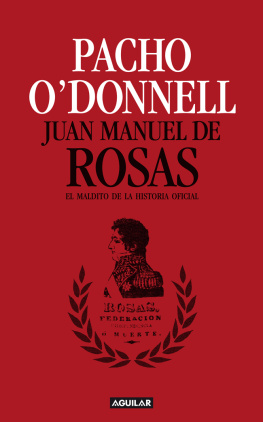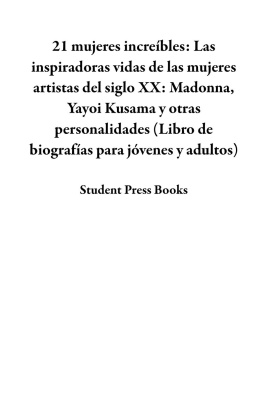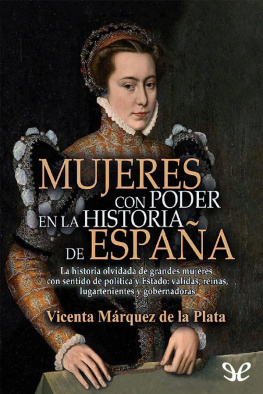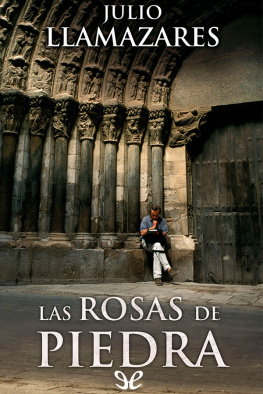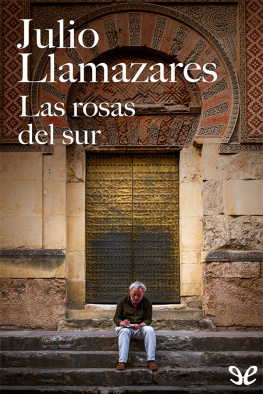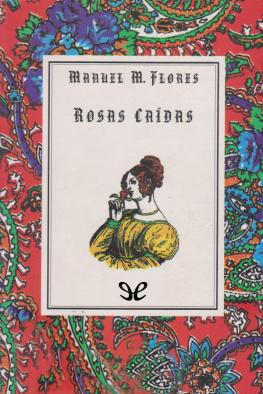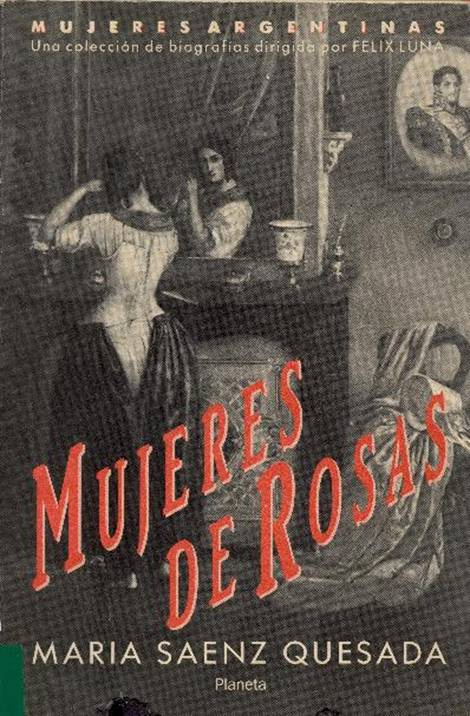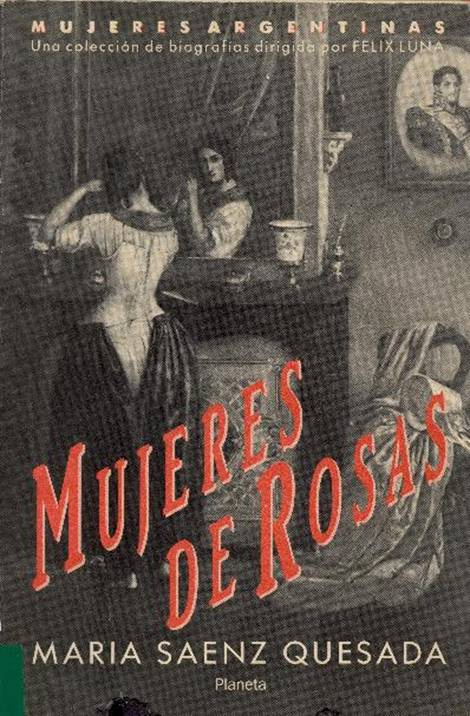
María Sáenz Quesada
Mujeres de Rosas
© 1991, María Sáenz Quesada
“No pasa día sin que me acuerde de madre”, escribe Rosas desde el exilio en Southampton en 1868. Habían trascurrido veinte años de la muerte de Agustina López y la memoria de esta mujer singular no se había desvanecido en el recuerdo del hijo mayor, que en su intensa vida política había acumulado tantísimas historias y acontecimientos relevantes que se presentarían una y otra vez como fantasmas del pasado en la inacción forzosa del destierro.
Pero el historiador puede hacerse esta pregunta: ¿qué hubiera sido del recuerdo de Agustina López de Osornio (1769-1845) de no haber sido la madre de Juan Manuel de Rosas, el gobernante más poderoso de la Confederación Argentina a mediados del siglo XIX, el “magnánimo Rosas” para sus fíeles federales, “el odioso tirano” para la oposición liberal? Seguramente sólo tendríamos de esta señora una mención al pasar en los libros que nos hablan del Buenos Aires antiguo, un discreto homenaje a su belleza, su alcurnia y sus caudales. Pero poco más que eso.
La circunstancia de que Agustina fuera la madre de Rosas hace que su biografía participe del indiscutible atractivo que la personalidad del dictador porteño ha ejercido y ejerce sobre la historiografía argentina. Ella nos sirve a manera de hilo conductor para internarnos en el laberinto de la sociedad de Buenos Aires en épocas que van de la colonia a la independencia y de allí al período de las guerras civiles. Dicha historia nos muestra indirectamente que, al cortarse los lazos que unían al Río de la Plata con la metrópoli, los clanes familiares ocuparon el sitio que dejaba libre el monarca y sus altos funcionarios y que dentro del nuevo esquema de poder había un espacio importante para las mujeres. Ese lugar derivaba, además, del que tuvieron las mujeres españolas de linaje en las sociedades provenientes de la Conquista. Por todo esto, Agustina López ha merecido muchas páginas de historia, desde la noticia cronológica que insertó la Gaceta Mercantil de Buenos Aires con motivo de su fallecimiento (1845), a los capítulos que le dedicó su nieto, Lucio V. Mansilla, en las distintas obras en que se ocupó de su tío, Juan Manuel, y a la versión novelada de estos mismos hechos que nos ofrece Eduardo Gutiérrez. Misia Agustina escapa milagrosamente incólume de las invectivas de José Rivera Indarte que en las Tablas de sangre dice de ella: “señora respetable de costumbres patriarcales” y se complace en subrayar las diferencias que tenía con su hijo más que en atribuirle las culpas genéticas que en la formación del futuro dictador argentino le endilga José María Ramos Mejía en dos ensayos notables: Las neurosis de los hombres célebres y Rosas y su tiempo. [1]
Detengámonos en este último autor, el médico y sociólogo Ramos Mejía, vástago de una familia destacada dentro de los sectores más unitarios de la provincia porteña. Ramos considera a misia Agustina responsable de la herencia genética de Juan Manuel. Su neurosis, patente en numerosas anécdotas que circulaban por el Buenos Aires finisecular -y que Mansilla reconoce en sus libros
Agustina desempeñaba un papel en su hogar que supera al que tradicionalmente correspondía a la madre en la educación de los hijos. Ella asumía el rol del padre autoritario de la legislación española, mientras su marido, León Ortiz de Rozas, permanecía en un plano secundario. Pero no era el suyo un caso excepcional en la historia de las familias coloniales, como lo corrobora la biografía de otro gran argentino de ese tiempo, Domingo Faustino Sarmiento, hijo también de una mujer fuerte que llevaba las riendas de la casa.
Juan Manuel, el mayor de los hijos varones de los Ortiz de Rozas, aprendería de esa madre imperiosa a valorar la herencia hispánica: el orden y la sumisión impuestos a cualquier costo, el ideal de la armonía social, la defensa a ultranza de los intereses patrimoniales (los particulares primero, los del Estado después), el respeto debido por las clases viles a las clases superiores y las obligaciones de patronazgo y protección de los más fuertes hacia los más débiles.
Todo esto dentro de un esquema tan riguroso como inmodificable. Ese antiguo orden empezaría a tambalear cuando la Revolución de Mayo desató un proceso anárquico en el que estuvieron a punto de naufragar los valores de la sociedad colonial, asentados en el curso de tres siglos en suelo americano. Juan Manuel asumió entonces la defensa del orden tradicional que había conocido y respetado a través del ejemplo de su madre, esa Agustina amada y temida a un tiempo, la mujer fuerte a la que debió enfrentar en su adolescencia, y cuyo recuerdo, embellecido por el paso de los años, lo acompañaría hasta la muerte.
Pero importa aquí rescatar al personaje mismo, a aquella Agustina Teresa López Rubio, nacida el 28 de agosto de 1769 en Buenos Aires, hija del matrimonio formado por don Clemente López de Osornio, militar y hacendado de mucho prestigio, y de doña Manuela Rubio y Díaz, su segunda esposa, ambos pertenecientes al grupo de familias más encumbrado de la ciudad que aún no había alcanzado la jerarquía de cabeza del virreinato.
Clemente López (1726-1783), nacido en Buenos Aires, había alcanzado el grado de sargento mayor luchando contra los indios; comandante general de la campaña, y jefe de la expedición contra los guaraníes en 1767, se destacó como poblador de campos de frontera y llegó a ser cabeza del gremio de los hacendados de los que fue durante muchos años representante ante las autoridades coloniales. En sitio expuesto a los malones, pobló la estancia del Rincón del Salado, ubicada en lugar estratégico, entre ese río y el Océano Atlántico. Fue allí donde lo sorprendió el ataque de los indios pampas: el veterano militar luchó vigorosamente junto a su hijo Andrés, sus peones y sus esclavos, pero fue lanceado y degollado por los atacantes en episodio que ha sido calificado como una suerte de vendetta contra quien no había tenido piedad para el vencido en la guerra que salvajes y cristianos sostenían por el control del suelo y de sus riquezas.
Su viuda, Manuela Rubio, cuyo nombre haría célebre su biznieta, la señora de Terrero, quedó como albacea de la sucesión y tutora de los hijos menores de la pareja, Agustina Teresa, Silverio y Petrona Josefa.
Del primer matrimonio de don Clemente había una hija, Catalina, porque Andrés, el varón, había muerto junto a su padre. Los arreglos que hizo la viuda para disponer de dinero metálico mediante la venta del ganado vacuno, tanto orejano como herrado, que se hallaba del otro lado del Salado y que corría peligro de perderse debido a los robos que eran el mal endémico en la frontera, disgustaron a Catalina, que puso pleito a la sucesión. Pero la viuda no tuvo tiempo para ocuparse de estas cuestiones porque en 1785 fallecía, dejando como albaceas y tutores de sus tres hijos menores a don Cecilio Sánchez de Velazco -el padre de Mariquita Sánchez- y a don Felipe Arguibel, abuelo de Encarnación Ezcurra.
Sánchez de Velazco, que era uno de los hombres más acaudalados de la ciudad, se tomó muy a pecho su tutoría y se empeñó en responder a los pedidos de los capataces que manejaban el establecimiento del Rincón y solicitaban vestuarios para los seis esclavos del establecimiento. Era preciso pagar los gastos de la administración: yerba para los peones, sal para aquerenciar la hacienda chúcara, estacas para levantar corrales, dinero para los conchabos de los peones que trabajaban en la doma y en la yerra. En cuanto a los huérfanos, también debían ser atendidos, pero bien pronto Agustina, la mayor, demostraría su capacidad para ocuparse del gobierno doméstico: a los 16 años de edad estaba en condiciones de manejar el dinero que le daba el tutor para los gastos de la casa, la ropa de sus hermanos y del servicio, las compras de alimentos. De este modo, a medida que crecían sus responsabilidades, ella se acostumbraba a hacer su voluntad y al mismo tiempo a recibir el reconocimiento de su medio: “la sociedad le dio un distinguido lugar entre las señoritas de más virtud y distinción y mérito”, afirma su nota necrológica publicada en La Gaceta Mercantil en 1845.
Página siguiente