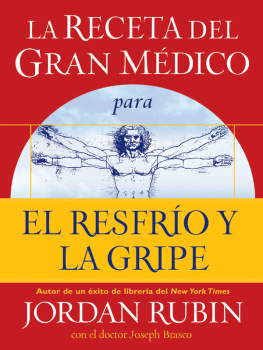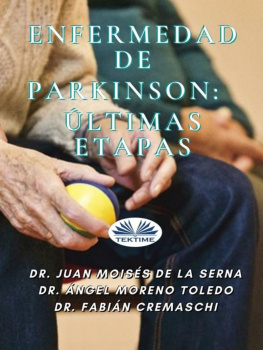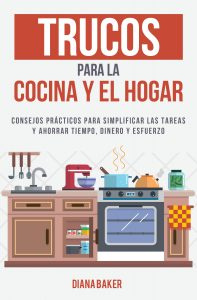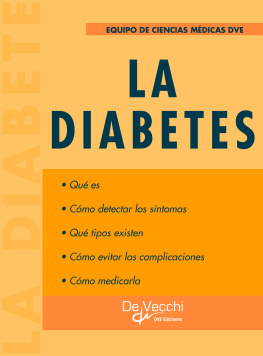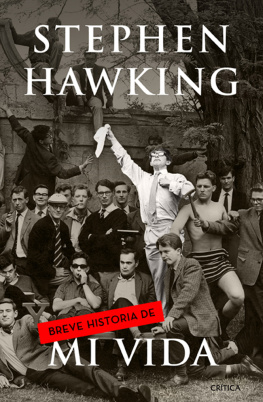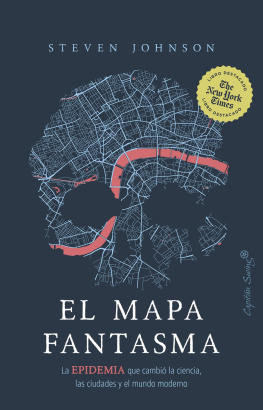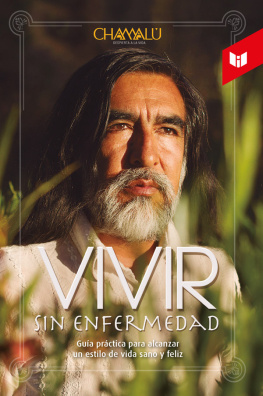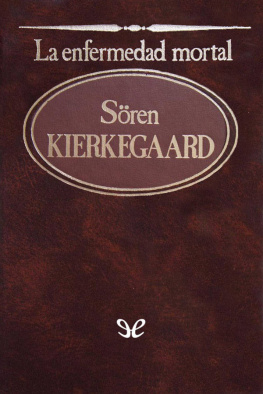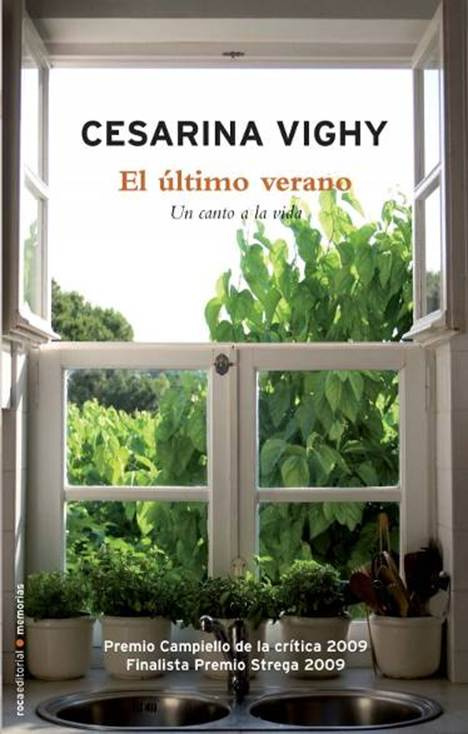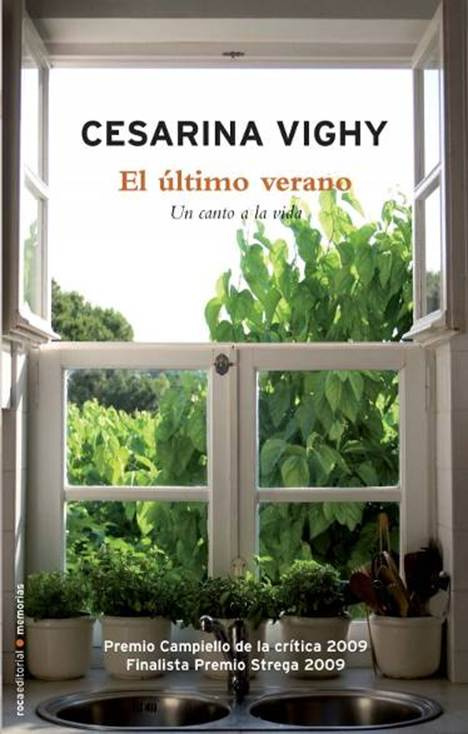
Cesarina Vighy
El último verano
Al ángel irascible,
que me ayuda a vivir
A mi hija,
que finalmente me ha
reconocido como madre
A mi jovencísimo nieto,
nacido filósofo
A mis gatos,
que sin saber leer ni escribir
han entendido este libro
Lo más tonto que se puede decir a un enfermo es que se le ve muy bien, que lo suyo es pura obsesión, que todo el mundo está un poco pachucho, etcétera.
Pero lo más triste llega cuando ya no te dicen nada, mejor dicho, cuando ya no saben qué decir.
Solamente los médicos encuentran las palabras apropiadas, es lo que les enseñan en la universidad, y sales de su consulta aliviado, aunque en cuanto llegas al ascensor caes en la cuenta de que son embustes en concepto de emolumentos y pones la cara de Bob Hope cuando descubre un esqueleto en el armario: lo cierra enseguida como si no lo hubiera visto pero dos minutos después grita horrorizado.
Pues bien, Z. se encuentra en la segunda fase, la triste. Llora con frecuencia, para su gran vergüenza y para incomodidad de los presentes, sobre todo del ángel irascible que vive con ella.
¿Por qué me ha tocado esta humillación?
Siempre he estado bien y muy orgullosa de mi salud: desde hace décadas no tengo fiebre, tampoco gripe, llevo bien los años. Claro, los años. Aparentaba diez menos y la enfermedad me ha dado una docena más de los que me corresponden.
Tengo esa edad en que la publicidad se sigue dirigiendo a ti con el fin de ofrecerte cremas «para pieles maduras» antes de brindarte polvos para dentaduras y compresas invisibles. Todo sólo por continuar un juego que ya no te interesa con señores a los que los antioxidantes y las píldoras azules deberían otorgar la turgencia de un instante, más fugaz de lo habitual.
Y además hace calor, demasiado calor, y el Verano Romano está a punto de empezar con su estruendo nocturno, que tanto molesta a los neurasténicos y los envidiosos.
El quinto evangelio, la televisión, afirma que éste es el verano más caluroso de los últimos cincuenta, cien, ciento cincuenta años. Lo afirma con una ansiedad casi alegre, como si hubiese una competición entre las ciudades, y Roma, con sus treinta y ocho grados, que «se sienten» como cuarenta, se encontrase en buena posición para ganar el campeonato.
De todos modos, yo no salgo. Hemos intentado recorrer, en coche, los sitios que he pateado con placer durante años; pero al centro no se puede pasar, allí hay demasiados escalones, allá no se puede aparcar… ¡Al cuerno! Por suerte, conozco Roma como la palma de mi mano.
En cambio, no conozco nada los hospitales, todos tan blancos, inmensos, que se elevan cerca de la autovía de circunvalación, en medio de pequeños desiertos hechos abarcando más espacio del previsto, donde seguramente.tenía que haberse plantado un pequeño bosque, luego olvidado. Ciudadelas cuyo único salvoconducto es el dolor; el sol, curiosamente, siempre cae a plomo, y has de guarecerte a la fuerza en el interior, en los bares si están abiertos, en las salas donde personas con los ojos desorbitados, más por miedo a la sentencia que fascinadas por lo que ven en las pantallas televisivas diseminadas por todas partes, esperan. Y prefieren esperar mucho tiempo.
También hay sitios más acogedores a los que luego te mandan. Jardines con kioscos, árboles llenos de pájaros, prados con gatos rollizos. Y una estructura grande de plástico, donde todos cantan, en días establecidos, karaoke. En silla de ruedas.
Una vez que comprendes que la «rehabilitación» es una coartada para los familiares, un engaño para los pacientes, se rompe el hechizo. Desaparecido el jardín de Armida, ya sólo ves a unos viejos ávidos que se aferran insensatamente a la vida o a unos niños con ojos nublados que se preguntan si aquella vida, la suya, se ha parado de verdad.
Poseída por ese amor loco que solamente pueden sentir por esta ciudad los romanos de adopción, en especial los que son del sur del Po, Z. había vivido siempre más fuera que dentro. Regresar a casa siempre la había puesto un poco melancólica, como volver a un confinamiento. Ahora que ya no sale y que su horizonte se ha reducido enormemente, descubre que la casa, la suya, es muy bonita. Grandes habitaciones desordenadas, con libros, cachivaches, revistas viejas amontonadas por doquier, por cuya causa ha sufrido constantes reproches, pero también ventanas por las que entran los árboles del fanículo y un pequeño balcón desde el cual, con sólo asomarse, uno ve el frontón del Vittoriano. [1] Lo mejor, sin embargo, es el pasillo, largo, oscuro, típico de los años treinta, convertido en un fantástico gimnasio para pasear tambaleándose.
Piensa en aquel caballero que, tras hacer voto de ir a Jerusalén pero sin poder ausentarse durante tanto tiempo, cumplió el peregrinaje en su jardín cubriendo, paso a paso, acompañado por un escudero, la distancia que lo separaba de la santa meta.
Caminar erectos y hablar, dos facultades que han convertido al mono en hombre: yo estoy perdiendo las dos. Quedan el inútil pulgar giratorio y la insoportable conciencia de mí misma.
El quinto evangelio ha dicho que todavía va a hacer más calor. Para protegerse, repasa de una en una las «Noches bajo las estrellas», las delicias del Verano Romano. Z. se encoge de hombros: ya se ha hartado de aquellas delicias. Sólo hay algo que le da un breve escalofrío: los espectáculos, las fiestas, losnuevos itinerarios que definen como «imprescindibles», y eso que sabe que no es más que un adjetivo de moda. De mala gana, debe reconocer que por lo menos este año no se oye ningún ruido. ¿Se habrá vuelto sorda? ¿O han atendido por fin las protestas de los neurasténicos y los envidiosos?
Un recurso inesperado: la ventana de la cocina. Hasta ahora sólo me había servido para fumar ahí un cigarrillo esperando que cociera el agua de la pasta o para ver si había salido o vuelto algún miembro de la familia, al que saludaba con un simpático ademán militar.
Pues lloré (necesito poco para hacerlo) cuando llegaron, con gran retraso, los encargados de la poda. Decapitaron los hermosos plátanos: las ramas, que ya habían echado las primeras hojas, caían de golpe. Pensé que se quedarían así, desnudos, crudos y abochornados, sin sombra ni pájaros, hasta el próximo año.
El próximo año para ellos, naturalmente.
Sin embargo, lo han conseguido. En pocos días todos ya estaban cubiertos de yemas y prometían sombra y pájaros para este verano. Y lo que los árboles prometen, lo cumplen.
Z. ha descubierto, en el tronco más pegado a la ventana, una hendidura larga y estrecha. Viene a inspeccionarla un mirlo macho: negro lustroso, pico amarillo preceptivo, ojo de rubí engastado en un círculo de oro. Mira el interior durante breves instantes y se marcha. Ha visto y aprobado. Luego llega la hembra y comienza el verdadero trabajo.
Rara familia. El macho no ha vuelto a aparecer. A la hembra la ayuda otra hembra (¿la doncella?, ¿una pareja de hecho?), que se turna con la otra en breves pero frecuentes visitas al que indudablemente es un nido. A horas fijas se llaman y una u otra llega (seguramente son dos, aunque idénticas, porque a veces se cruzan en la estrecha entrada y tienen que cederse el paso).
Puede pasarse horas esperando la breve ceremonia. Y Z. lo hace, suspendiendo sus sombríos pensamientos, admirando los bailes de las monótonas criaturas, tal y como los viajeros contemplan atónitos los de las niñas bailarinas de Bali.
Página siguiente