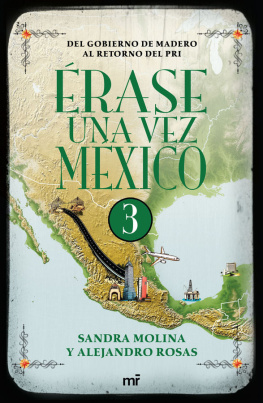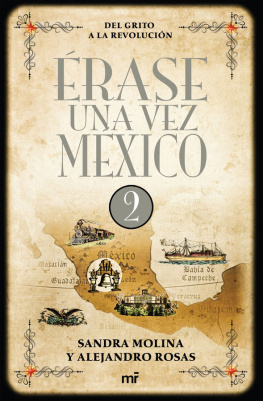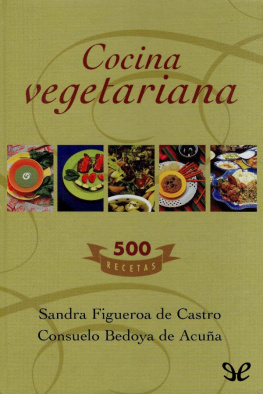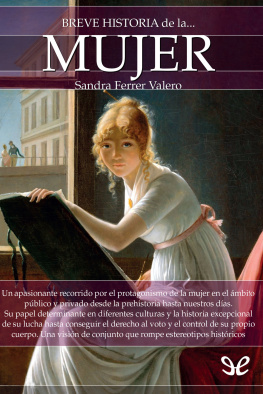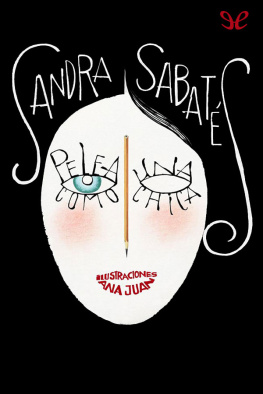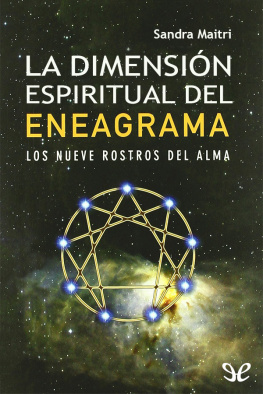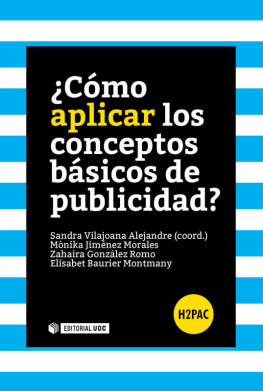Clara Sánchez
Lo que esconde tu nombre
© Clara Sánchez, 2010
Premio Nadal 2010
Sabía lo que estaba pensando mi hija mientras me miraba hacer la maleta con sus penetrantes ojos negros y un poco asustados. Los tenía como su madre y los labios finos como yo, pero según se hacía mayor y su cuerpo se ensanchaba había acabado pareciéndose más y más a ella. Si la comparaba con fotos de Raquel de cuando tenía cincuenta años eran como dos gotas de agua. Mi hija pensaba que era un viejo loco y sin remedio obsesionado por aquel pasado que ya a nadie le importaba y del que no era capaz de olvidar ni un día, ni un detalle, ni una cara, ni un nombre, aunque fuese un largo y difícil nombre alemán, y sin embargo a menudo tenía que hacer un gran esfuerzo para recordar el título de una película.
Y por muy buena cara que me esforzara en poner no podía evitar darle pena, porque aparte de viejo y loco tenía una arteria obstruida, y a pesar de que el cardiólogo, para no asustarme, me había dicho que la sangre buscaría un recorrido alternativo esquivando la arteria perdida, no me hacía ilusiones de poder regresar. Así que besé a mi hija con el que para mí era el último beso que le daba, tratando, eso sí, de que ella no se diese cuenta. Alguna tendría que ser la última vez que me viese y prefería que fuese vivo y haciendo el equipaje.
Aunque la verdad era que jamás se me habría pasado por la cabeza semejante locura en mi estado si no hubiese recibido una carta de mi amigo Salvador Castro, Salva, que no había vuelto a ver desde que nos jubilaron en el Centro, montado para dar caza a los oficiales nazis desperdigados por el mundo. Y el propio Centro se estaba jubilando a sí mismo según sus objetivos iban llegando al límite de la vejez y muriendo y esos monstruos moribundos se iban librando de nosotros una vez más. En la mayoría de los casos había sido el miedo el que les había mantenido alerta y les había ayudado a escapar, y nos tenían miedo porque les odiábamos. Sólo habían tenido que aprender a oler nuestro odio para salir corriendo.
Cuando toqué el sobre en mi casa de Buenos Aires y vi el remite sentí un sobresalto que casi me deja en el sitio y después una emoción inmensa. Salvador era uno de los míos, el único que quedaba sobre la tierra que sabía quién era yo de verdad y de dónde venía y de qué sería capaz para no morir y para lo contrario. Nos conocimos muy jóvenes en un pasillo estrecho que hay entre la vida y la muerte que los creyentes llaman infierno y los no creyentes, como yo, también. Tenía un nombre, Mauthausen, y no se me ocurría que el infierno pudiera ser de otra manera ni peor. Y, mientras mi cabeza luchaba una vez más por salir del infierno, cruzábamos el cielo entre nubes blancas y las azafatas dejaban un agradable olor a perfume al pasar a mi lado y yo iba cómodamente estirado en el asiento, a más de veinte mil pies de altura, en manos del viento.
Salva me decía que llevaba varios años retirado en Alicante en una residencia de ancianos. Una residencia muy buena, soleada, entre naranjos y a pocos kilómetros del mar. Al principio entraba y salía de la residencia cuando le daba la gana, era como un hotel, con una habitación con baño para él solo y menú a la carta. Luego tuvo problemas de salud (no explicaba cuáles) y dependía de otros para que lo llevaran y trajeran del pueblo. Pero a pesar de los inconvenientes no había dejado de trabajar, a su modo y sin ayuda de nadie. «Hay cosas que no se pueden dejar así como así, ¿verdad, Julianín?, es lo único que puedo hacer si no quiero ponerme a pensar en lo que me espera. ¿Recuerdas?, cuando entré allí era un chico como tantos.»
Le comprendía casi sin límite y no quería perderle, como no se quiere perder un brazo o una pierna. «Allí» ya sabíamos lo que era, el campo de exterminio donde habíamos coincidido trabajando en la cantera. Salva sabía lo que yo había visto y padecido, y yo lo que había visto él. Nos sentíamos malditos. A los seis meses de la liberación, con un aspecto que daba asco y que tratábamos de ocultar con un traje y un sombrero, Salva ya se había enterado de que existían varias organizaciones cuyo objetivo era localizar nazis y cazarlos. Nosotros nos dedicaríamos a eso. Cuando nos liberaron nos enrolamos en el Centro Memoria y Acción. Salva y yo éramos dos de los miles de republicanos españoles que entramos en los campos, y no queríamos que nos compadecieran. No nos sentíamos como héroes, sino más bien como unos apestados. Eramos víctimas, y nadie quiere a las víctimas ni a los perdedores. Otros no tuvieron más remedio que callar y sufrir el miedo, la vergüenza y la culpa de los supervivientes, pero nosotros nos convertimos en cazadores; él más que yo. En el fondo me dejé llevar por su furia y su sentido de la venganza.
Fue idea suya. Cuando salimos de allí, yo sólo quería ser normal, incorporarme a la humanidad normal. Pero él me dijo que eso era imposible y que habría que seguir sobreviviendo. Y tenía razón, nunca he podido volver a ducharme con la puerta cerrada, ni he soportado el olor de orines, ni siquiera los míos. En el campo, Salva tenía veintitrés años y yo dieciocho, era físicamente más fuerte que él. Cuando nos liberaron, Salva pesaba treinta y ocho kilos. Era delgado y blanco y melancólico y muy inteligente. A veces tenía que darle algo de lo que allí llamábamos comida, mondas de patatas en agua hervida, algo de pan rancio; no por compasión, sino porque necesitaba a Salva para seguir adelante. Recuerdo que un día le dije que no entendía por qué luchábamos por vivir cuando sabíamos que íbamos a morir y él contestó que todos íbamos a morir, también los que estaban en sus casas sentados en un sillón con una copa y un puro. La copa y el puro representaban para Salva la buena vida a la que ha de aspirar todo ser humano. Y la felicidad consistía en encontrar una chica que le hiciese volar. También creía que todo ser humano tiene derecho a volar alguna vez en su vida.
Para vencer el terror, en lugar de cerrar los ojos y no querer ver ni saber, Salva era partidario de tenerlos bien abiertos y reunir toda la información posible: nombres, caras de guardias, graduación, visitas de otros oficiales al campo, organización. Me decía que recordara todo lo que pudiera porque más adelante lo necesitaríamos. Y la verdad era que mientras tratábamos de recordarlo todo nos olvidábamos un poco del miedo. Enseguida supe que Salvador tenía el convencimiento de que no iba a acabar en aquella cantera, ni yo tampoco si estaba con él.
Cuando se abrieron las puertas y salimos, yo corrí atolondrado y llorando, mientras que Salva salió con una misión. No podía tenerse en pie, pero tenía una misión. Consiguió localizar y llevar ante los tribunales a noventa y dos nazis de alta graduación; a otros no tuvimos más remedio que secuestrarlos, juzgarlos y ejecutarlos. Yo no fui tan hábil como Salva, me ocurrió todo lo contrario. Nunca pude cerrar con éxito un expediente, al final los cogían otros o escapaban. Parecía que el destino se reía de mí. Los localizaba, los perseguía, los acorralaba y, cuando estaba cerca, se escurrían, desaparecían; tenían un sexto sentido para salvarse.
Salva me enviaba en la carta un recorte de un periódico publicado por la colonia noruega de la Costa Blanca, en cuya portada aparecía la foto del matrimonio Chris-tensen. Fredrík tendría ochenta y cinco años y Karin alguno menos. Fue fácil reconocerlos porque no habían considerado necesario cambiar de nombre. Según Salva, el artículo no los delataba, simplemente hablaba de la fiesta de cumpleaños que este anciano de aire respetable había celebrado en su casa y a la que habían acudido numerosos compatriotas. Reconocí sus ojos de águila que planean sobre la presa. Eran esos ojos que se te quedan grabados de por vida. La foto no era muy buena. Se la habrían hecho junto a su mujer en la fiesta y la habrían publicado como regalo. Y mira por dónde allí estaba Salva para verla. Fredrik no había tenido compasión, estaba de sangre hasta el cuello, quizá porque al no ser alemán, aunque fuese muy ario, tenía que demostrar que era de fiar, debía ganarse el respeto de los superiores. Sirvió en varios regimientos de las Waffen-SS y fue el responsable del exterminio de cientos de judíos noruegos. Me hacía una idea de lo cruel que tuvo que ser para convertirse en el único extranjero merecedor de la cruz de oro.
Página siguiente