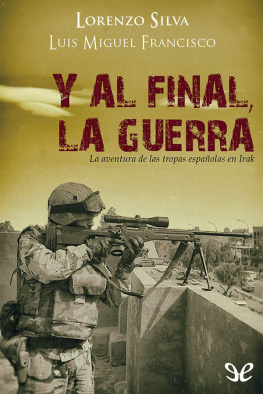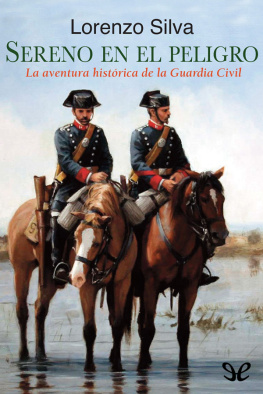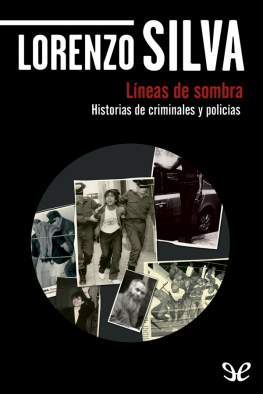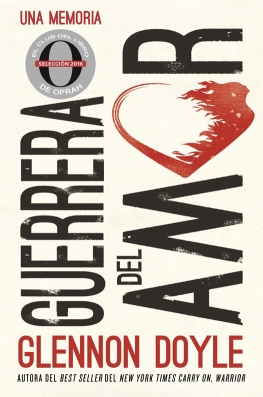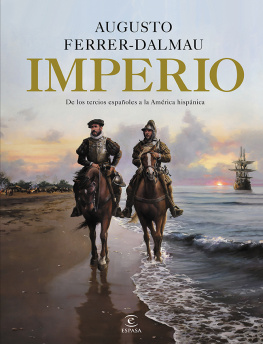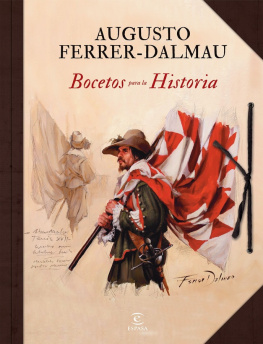Lorenzo Silva
El Ángel Oculto
© Lorenzo Silva, 1999
Para mí abuela Isabel, que ha visto pasar el siglo y, con sus ojos de muchacha sabia, lo sigue comprendiendo.
Para mi abuela Patrocinio, cuyos ojos no tuve.
Y para mi madre, naturalmente.
Este libro, que no es más que una ficción, debe mucho, sin embargo, a algunas personas reales. Debe, en primer lugar, al extraño y notable escritor español en lengua inglesa Felipe Alfau, cuya misteriosa figura me sirvió de punto de partida para fabular una historia con la que la suya, sin tener acaso mucho que ver, tampoco deja de guardar coincidencias que sería ilegítimo no reconocer expresamente. Debe, también y con el mismo rango de importancia, a mi amigo José Ramón Tora, quien no sólo me descubrió la obra de Alfau en su anómala y muy sugerente versión original inglesa, sino que además de eso ha sido siempre mi posadero neoyorquino y mi asesor abnegado y puntual en todas las cuestiones relacionadas con la ciudad.
Quiero por otra parte agradecer a Sybil McKenna el préstamo de su nombre y de algunos otros rasgos para cierto personaje, y a Javier, Rosa, Carolina y Af Angeles, su enriquecedora y paciente compañía durante los neoyorquinos días de 1996 en los que en gran medida se gestó esta novela.
And always at such a time I feel the same vagabond and willful spirit sweeping my conscience and senses, an irresistible desire to throw everything to the devil and seek adventure through the fields, throughout the world. To unite me with the avalanche of spring and drift with it… Oh Lord! Without worries of the morrow or unpleasant memories of the past, except perhaps those that are necessary and a bit sad, in order to lend happiness that diaphanous touch of melancholy which makes it so refined, so perfect, so poetical and so humane.
Felipe Alfau, Locos
Nueva York de cieno,
Nueva York de alambre y de muerte.
¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla?
Federico García Lorca, Oda a Walt Whitman
I. SEÑALES DE HUNDIMIENTO
Pesquisas de Dalmau
Cuando Dalmau, la misma noche que escogió para confiarme el secreto de su aplomo, admitió de improviso la necesidad de conocerme y dejó que aquella pregunta flotara, como una medusa, en la oscuridad de su despacho de Canal Street, lo único que acerté a responder fue que había venido a Nueva York para tratar de averiguar si todavía podía sentir algo en la vida.
A la vista de mi comportamiento desde que aterricé aquí, ésa era la interpretación más aproximada que me consideraba y aún hoy me considero en condiciones de ofrecer. Sin embargo, una manifestación de tal envergadura requería algún menoscabo. Así dicho, podía pensarse que viniendo a Nueva York cumplía con mi destino o me dejaba arrastrar por una atracción irresistible, cuando no pasaba de avenirme a un simple albur. En realidad, no importaba, ni mucho menos hacía falta que fuera Nueva York. Las razones que terminaron inclinándome por este lugar fueron más bien circunstanciales. En primer lugar, elegí cruzar el mar porque supuse que convenía estar lejos de Madrid, para no tener posibilidad de regresar demasiado rápido si echaba algo de menos. Luego busqué un sitio donde se hablara otro idioma (incluso el español que aquí se habla es otro idioma) porque en el mío el mundo y la gente habían dejado de ser aceptables. Y finalmente fue Nueva York porque aquí vivía y vive mi amigo Raúl y nunca he tenido espíritu de aventura. Aunque quizá existieran, sin salir de Norteamérica, lugares más apropiados a mis intenciones, preferí disponer de alguien que me facilitara información fiable sobre algunos asuntos cotidianos, como dónde y por cuánto alquilar un apartamento.
Lo misterioso, en cualquier caso, no era el hecho de que hubiera venido a esta ciudad, accidente sobre cuya probable trivialidad me demoré para Dalmau en ésos o semejantes términos, sino cómo y por qué había llegado a concebir la idea de que debía dejar la mía. No se trataba de que no hubiera motivos; lo extraño era justamente que los había desde hacía años, tantos que parecía que los hubiera habido siempre. Después de haber convivido mansamente con todos ellos, después de haber aguantado, sin protesta, una multitud de acontecimientos intolerables, ¿qué ofensa inaudita, qué desastre definitivo me había persuadido de abrazar de la noche a la mañana la alternativa hasta entonces rehusada del exilio? Dalmau, cuyo instinto acerca de estas cuestiones estaba aguzado en los muchos insomnios de su destierro de décadas, captó al instante mi debilidad y desvió sobre la marcha su interrogatorio. Si había venido aquí porque estaba lejos, ¿no sería que estaba escapando de algo?
No podía encubrir ante él mi confusión, negando o aprobando sin más su conjetura, así que me declaré incapaz de designar un enemigo o una calamidad concretos. Habría sido sencillo huir del hambre, de una pena de prisión, o del embarazo inoportuno de una criada, como aquel Karl Rossmann imaginado por Kafka que me había precedido a principios de siglo a través del océano. Lo difícil era huir de todo y de nada a un tiempo, porque así nunca se podía estar seguro de que lo que debió quedar atrás no estaba más bien delante, acechando un descuido para imponerle a uno la humillación de su presencia.
Comprendí que la curiosidad de Dalmau, inflexible como todos los demás raros esfuerzos que a aquellas alturas consentía emprender, no podía quedar aplacada con tan pobre retórica. Acuciado por sus ojos casi transparentes, exigí a mi inteligencia que hallara un modo de evitar el tedio de aquel hombre. Dalmau, después de haber visto secarse las primaveras a docenas, despreciaba cuanto le aburría. En ese trance, todo lo que se me ofreció fue una disculpa, que pronuncié apresuradamente, antes de saber a qué me estaba fiando:
– Hubo algunas señales, como mucho. Señales, cómo diría, de hundimiento.
Casi en el mismo segundo en que las palabras salieron de mis labios me di cuenta de que acababa de contraer una deuda que acaso no estaba en condiciones de satisfacer. Ahora tenía que darle noticia de aquello, sabiendo que él iba a confrontarlo con el rastro que quedaba en su memoria de lo que un día lejano, setenta y tantos años atrás, le había empujado a él a salir de Madrid para no regresar nunca. No era legítimo que se me obligara a enfrentarme con un recuerdo que medía más de dos veces el largo de mi vida. No era posible que yo hubiera aprendido lo suficiente para salir airoso de esa prueba insoportable. Siempre que Dalmau me escuchaba me daba la sensación de que estaba contemplando, condescendiente, una fotografía un poco risible de su adolescencia. Pero aquella noche me equivocaba por completo. Dalmau ya había decidido perdonarme todo, la improvisación, la bisoñez, hasta que yo poseyera el tiempo que a él le estaba vedado, cuando me invitó, como si me condenara:
– Cuéntame cuáles fueron esas señales.
La señal del perro
Una tarde, en el parque, se me escapó el perro. No era desde luego la primera vez que lo hacía. En los ocho años que llevaba viviendo conmigo me había acostumbrado a sus ardores, que lo sustraían con cierta frecuencia a mi control para entregarlo al alborotado y normalmente inútil cortejo de hembras que casi siempre le doblaban en alzada. Tampoco era inusual que el objeto de su pasión se hallara lo bastante lejos como para que el animal, una vez prófugo, desapareciera de mi vista y me obligara a seguir un camino dubitativo en su busca. Lo que no esperaba cuando le vi irse, y excedió absurdamente lo ordinario, fue que la escapada de aquella tarde el perro había de pagarla con la vida.
Puede que deba decir que el perro era, además de pequeño, peludo y blanco. Esa era la única ventaja que me ofrecía para el repetido trabajo de localizarlo cuando se iba de crápula, y a ella andaba abandonado cuando me llamó la atención una singular escena que tenía lugar al borde de una pradera. Varias personas se arremolinaban en torno a una chica de unos quince años que estaba forcejeando con un perrazo enfurecido, uno de esos matahombres que cría cierta clase de gente para paliar alguna frustración. Un anciano mantenía a distancia a una perra, una especie de
Página siguiente