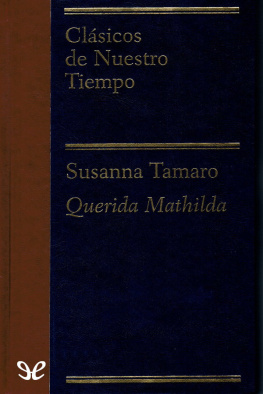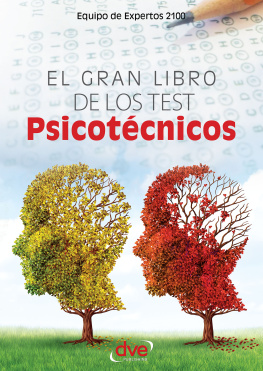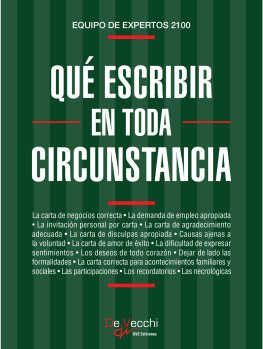Susanna Tamaro
Donde el corazón te lleve
Traducción del italiano por Atilio Pentimalli Melacrino
Título original: Va' dove tí porta il cuore
Oh, Shiva, ¿qué es tu realidad?
¿Qué es este universo lleno de estupor?
¿Qué forma la simiente?
¿Quién es el cubo de la rueda del universo?
¿Qué es esta vida más allá de la forma
que impregna las formas?
¿Cómo podemos entrar en ella plenamente,
por encima del espacio y del tiempo,
de los nombres y de las connotaciones?
¡Aclara mis dudas!
De un texto sagrado
del shivaísmo cachemir
Opicina, 16 de noviembre de 1992
Hace dos meses que te fuiste y desde hace dos meses, salvo una postal en la que me comunicabas que todavía estabas viva, no he tenido noticias tuyas. Esta mañana, en el jardín me detuve largo rato ante tu rosa. Aunque estamos en pleno otoño, resalta con su color púrpura, solitaria y arrogante, sobre el resto de la vegetación, ya apagada. ¿Te acuerdas de cuando la plantamos? Tenías diez años y hacía poco que habías leído El Principito. Te lo había regalado yo como premio por tus notas. Esa historia te había encantado. Entre todos los personajes, tus predilectos eran la rosa y el zorro; en cambio, no te gustaban el baobab, la serpiente, el aviador, ni todos esos hombres vacíos y presumidos que viajaban sentados en sus minúsculos planetas. Así que, una mañana, mientras desayunábamos, dijiste: «Quiero una rosa.» Ante mi objeción de que ya teníamos muchas, contestaste: «Quiero una que sea solamente mía, quiero cuidarla, hacer que se vuelva grande.» Naturalmente, además de la rosa también querías un zorro. Con la astucia de los niños, habías presentado primero el deseo accesible y después el casi imposible.
¿Cómo podía negarte el zorro después de haberte concedido la rosa? Sobre este extremo discutimos largamente y por último nos pusimos de acuerdo sobre un perro.
La noche antes de ir a buscarlo no pegaste ojo. Cada media hora llamabas a mi puerta y decías: «No puedo dormir.» Por la mañana, al dar las siete ya habías desayunado y te habías lavado y vestido; con el abrigo ya puesto, me esperabas sentada en el sillón. A las ocho y media estábamos ante la entrada de la perrera. Todavía estaba cerrada. Tú, mirando por entre las rejas, decías: «¿Cómo sabré cuál es precisamente el mío?» En tu voz había una gran ansiedad. Yo te tranquilizaba, decía: «No te preocupes, acuérdate de cómo el Principito domesticó al zorro.»
Volvimos a la perrera tres días seguidos. Allí dentro había más de doscientos perros y tú querías verlos a todos. Te detenías delante de cada jaula y allí te quedabas, inmóvil y absorta en una aparente indiferencia. Entretanto, todos los perros se abalanzaban contra la red metálica, ladraban, saltaban, trataban de arrancar el enrejado con las garras. Estaba con nosotras la encargada de la perrera. Creyendo que eras una chiquilla como las demás, para que te animaras te mostraba los ejemplares más hermosos: «Mira aquel cocker», te decía. O también: «¿Qué te parece aquel lassie?» Por toda respuesta emitías una especie de gruñido y proseguías tu marcha sin hacerle caso.
A Buck lo encontramos el tercer día de ese vía crucis. Estaba en una de las jaulas traseras, esas donde alojan a los perros convalecientes. Cuando llegamos ante el enrejado, en vez de acudir a nuestro encuentro como todos los demás, se quedó sentado en su sitio sin levantar siquiera la cabeza.
«Ése -exclamaste señalándolo con el dedo-. Quiero ese perro.» ¿Te acuerdas de la cara estupefacta de aquella mujer? No lograba entender que quisieras entrar en posesión de aquel horrendo gozquillo. Sí, porque Buck era pequeño de talla pero encerraba en su pequeñez casi todas las razas del mundo. Cabeza de lobo, orejas blandas y colgantes de perro de caza, patas tan airosas como las de un basset, la cola espumosa de un perro de aguas y el pelo negro y tostado rojizo de un dobermann. Cuando nos dirigimos a las oficinas para firmar los papeles, la empleada nos contó su historia. Lo habían arrojado de un coche en marcha a principios del verano. En ese vuelo se había herido gravemente y por eso una de las patas traseras le colgaba como muerta.
Ahora Buck está aquí, a mi lado. Mientras escribo, de vez en cuando suspira y acerca su hocico a mi pierna. El morro y las orejas se han vuelto casi blancos a estas alturas y, desde hace algún tiempo, sobre los ojos le ha caído ese velo que siempre nubla los ojos de los perros viejos. Al mirarlo me conmuevo. Es como si aquí a mi lado hubiera una parte de ti, la parte que más quiero, esa que, hace años, entre los doscientos huéspedes de aquel refugio supo escoger el más infeliz y feo.
Durante estos meses, vagabundeando en la soledad de la casa, los años de incomprensiones y malhumores de nuestra convivencia han desaparecido. Los recuerdos que me rodean son los recuerdos de cuando eras niña, una cachorrita vulnerable y extraviada. A ella es a quien le escribo, no a la persona bien defendida y arrogante de los últimos tiempos. Me lo ha sugerido la rosa. Esta mañana, cuando pasé a su lado, me dijo: «Coge un papel y escríbele una carta.» Ya sé que entre nuestros pactos, en el momento de tu partida, estaba el de no escribimos, y con pesadumbre lo respeto. Estas líneas jamás levantarán el vuelo para llegar a tus manos en América. Si yo no estoy cuando regreses, ellas estarán aquí esperándote. ¿Qué por qué hablo así? Porque hace menos de un mes, por primera vez en mi existencia, estuve gravemente enferma. Así que ahora sé que entre todas las cosas posibles, también se cuenta ésta: dentro de seis o siete meses podría ocurrir que yo no estuviese aquí para abrir la puerta y abrazarte. Hace mucho tiempo, una amiga me comentaba que en las personas que nunca han padecido nada, la enfermedad, cuando viene, se manifiesta de una manera inmediata y violenta. A mí me ha ocurrido precisamente eso: una mañana, mientras estaba regando la rosa, de golpe alguien apagó la luz. Si la esposa del señor Razman no me hubiese visto a través del seto que separa nuestros jardines, con toda seguridad a estas horas serías huérfana. ¿Huérfana? ¿Se dice así cuando muere una abuela? No estoy del todo segura. Tal vez los abuelos están considerados como algo tan accesorio que no se requiere un término que especifique su pérdida. De los abuelos no se es ni huérfano ni viudo. Por un movimiento natural se les deja a lo largo del camino, de la misma manera que, por distracción, a lo largo del camino se abandonan los paraguas.
Cuando desperté en el hospital no me acordaba absolutamente de nada. Con los ojos todavía cerrados, tenía la sensación de que me habían crecido dos bigotes largos y delgados, bigotes de gato. Apenas los abrí, me di cuenta de que se trataba de dos tubitos de plástico: salían de mis narices y corrían a lo largo de los labios. A mi alrededor sólo había unos extraños aparatos. Después de unos días me trasladaron a una habitación normal, en,la que había otras dos personas más. Mientras estaba allí, una tarde vinieron a visitarme el señor Razman y su esposa. «Usted todavía vive -me dijo-, gracias a su perro, que ladraba como enloquecido.»
Cuando ya podía levantarme, un día entró en la habitación un joven médico al que ya había visto otras veces, durante las revisiones. Cogió una silla y se sentó junto a mi cama. «Puesto que no tiene usted parientes que puedan hacerse cargo y decidir por usted -me dijo-, tendré que hablarle sin intermediarios y con sinceridad.» Hablaba, y mientras hablaba, yo, más que escucharlo, lo miraba. Tenía labios finos y, como sabes, a mí nunca me han gustado las personas de labios finos. Según él, mi estado de salud era tan grave que no podía regresar a casa. Mencionó dos o tres residencias con asistencia de enfermería en las que podría vivir. Por la expresión de mi cara debió de captar algo, porque enseguida añadió: «No se imagine algo como los viejos asilos. Ahora todo es diferente, hay habitaciones luminosas y alrededor grandes jardines donde poder pasear.» «Doctor -le dije yo entonces-, ¿conoce a los esquimales?» «Claro que los conozco», contestó al tiempo que se ponía de pie. «Pues mire, ¿ve usted?, yo quiero morir como ellos -y, en vista de que parecía no entender, agregué-: prefiero caerme de bruces entre los calabacines de mi huerto, antes que vivir un año más clavada en una cama, en una habitación de paredes blancas.» Él estaba ya ante la puerta. Sonreía de una manera malvada. «Muchos dicen eso -comentó antes de desaparecer-, pero en el último momento vienen corriendo a que los curemos y tiemblan como hojas.» Tres días después firmé una ridícula hoja de papel en la que declaraba que, en caso de que muriese, la responsabilidad sería mía y solamente mía. Se la entregué a una joven enfermera de cabeza pequeña y que llevaba dos enormes pendientes de oro, y luego, con mis pocas cosas metidas en una bolsita de plástico, me encaminé hacia la parada de taxis.
Página siguiente