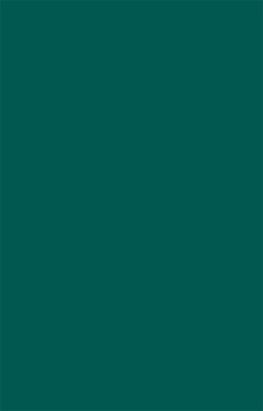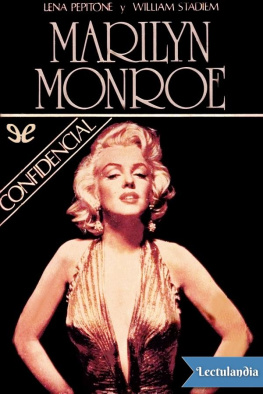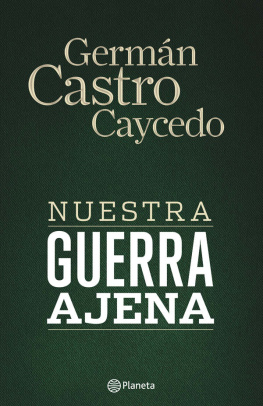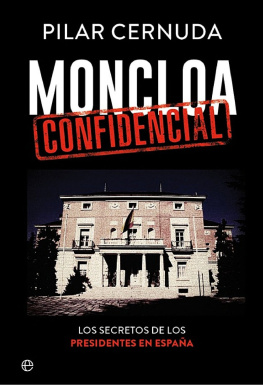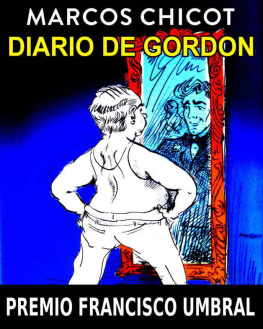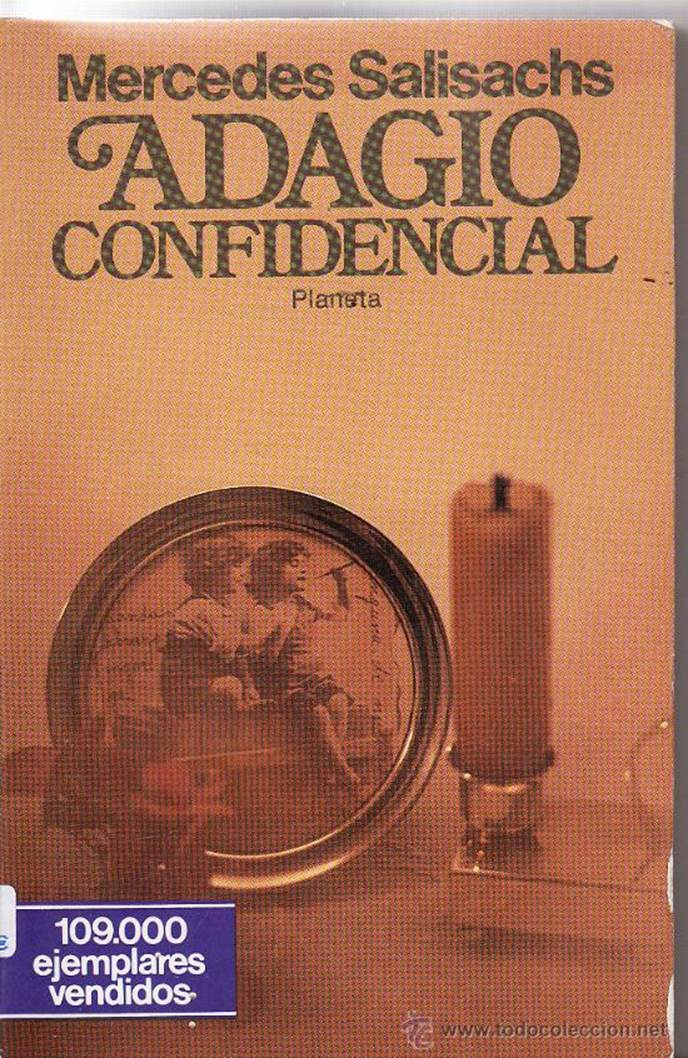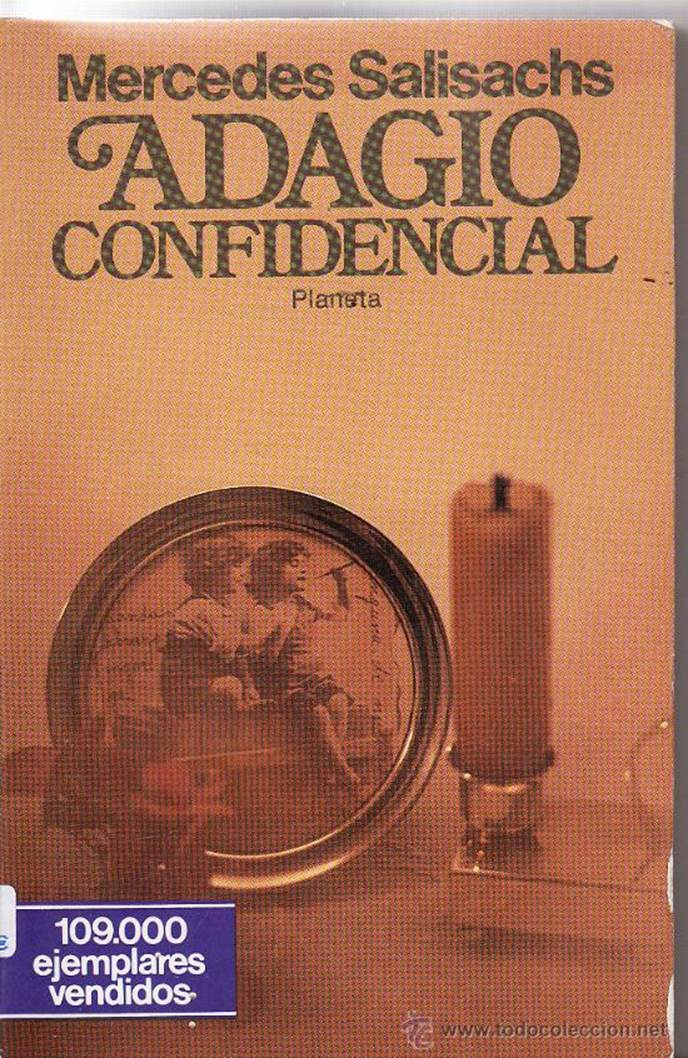
Mercedes Salisachs
Adagio Confidencial
© Mercedes Salisachs, 1973
Le han dado la noticia poco antes de subir al avión: «Bruna ha muerto repentinamen-te. La encontraron sin vida en el dormitorio.»
La frase se parece mucho a las que se publican a diario en las columnas de sucesos. Una muerte lamentable: uno de esos casos que obligan a mostrar ceño y que luego se olvidan.
Pero esta vez la víctima se llama Bruna y todo cambia de aspecto.
Marina no ha hecho preguntas. Tampoco ha lanzado exclamaciones. Hay que obrar en consecuencia: lleva demasiados años prescindiendo de Bruna y de su recuerdo para dejar traslucir la emoción que semejante muerte le causa.
Pero el impacto ha dado en el blanco. Ha sido como si de pronto un grano añejo y en-quistado diera en supurar. Resulta difícil recuperar de golpe tantas cosas a la vez cuando la mente se habitúa a considerarlas perdidas y superadas. Sin duda el recuerdo conserva resor-tes ocultos y traidores que, en los momentos clave, como éste, se ponen en movimiento sin perdonar contingencias ni respetar idiosincrasias.
No menciona al marido de Bruna. Aguarda paciente a que el interlocutor le diga: «Le ha pillado en el extranjero… Ya sabes: con Vilana.»
Germán vuelve a estar ante ella, tal como lo viera por primera vez, joven, sonriente, sus ojos grandes y tristes entornados, reposados los ademanes, la voz plácida y equilibrada.
Y en seguida evoca la mano de Bruna (aquella mano inconfundible, alargada, de venas prominentes) y su risa contagiosa, alegre, demasiado alegre para que no fuera postiza, y re-cuerda la frase que jamás le oyó decir, pero que se le escapaba por los ojos cada vez que Marina se sentaba al piano: «Un aplauso para nuestra schubertina…»
Y ve a Rogelio bailando con ella, susurrándole al oído Dios sabía qué trivialidades. El interlocutor insiste:
– Una muerte siniestra, verdaderamente siniestra… Marina no quiere saber. No pregun-ta. Habla del tiempo, se escuda en la prisa, tiende la mano, se despide y rompe a andar hacia la puerta. Piensa en la muerte de Bruna y enseña la tarjeta de embarque. Reza un padre-nuestro. Un padrenuestro con treinta años de lastre mediando en cada sílaba. Un padre-nuestro sobrecargado de distracciones. Se pregunta qué dirán los periódicos al referirse a la muerta: «Una dama de la alta sociedad…» No va a resultarles fácil ensalzar a Bruna. De pronto recuerda: «Ahora Germán podrá casarse con Vilana.»
Sube al avión como si nada hubiera ocurrido. Un retorno cualquiera. Un hecho habitual desvinculado del tiempo.
Se acomoda junto a una mujer joven que lleva un niño en los brazos. El niño duerme. La mujer parece cansada. Durante el trayecto apenas se dirigen la palabra. El niño entreabre la boca y esboza sonrisas que luego se convierten en pucheros.
Piensa: «Es una lástima que haya muerto así.» La presencia del niño aviva su lástima. Nadie puede imaginar lo que un cuerpo minúsculo e inofensivo puede esconder para el futu-ro. Y lo que es peor: nadie puede imaginar lo que el futuro puede esconder para un cuerpo que se abre a la vida. «También Bruna fue niña, también ella era inofensiva…»
De pronto evoca a sus tres hijos: Carlos, Luis y Lucía. Otros cuerpos minúsculos convertidos en adultos. Otras sonrisas dormidas, otros pucheros inconscientes… Después sus hijos habían comenzado a morir una, dos, mil veces… Morían para renacer completamente distintos, conservando sólo su nombre, sus apellidos y su sexo. Todo lo demás era diferente.
Los ve tal como son ahora: altivos, despegados, circunspectos y cordialmente egoístas, y se dice que también esa criatura que duerme en los brazos de su madre, acabará por olvidarla como la han olvidado a ella. El olvido nace en cuanto muere la necesidad.
El trayecto resulta corto. Cuando menos lo espera, Marina escucha la voz de la azafata entrecortada por el mal funcionamiento del micrófono:
– … dentro de unos instantes aterrizaremos en el aeropuerto del Prat: por favor, asegúrense de no olvidar ningún efecto personal…
Y después de agradecer, en nombre del comandante y de toda la tripulación, la con-fianza depositada por los viajeros en la Compañía Iberia, desea a todos una estancia muy feliz en Barcelona.
Brota en seguida la musiquilla sedante iniciada en Madrid y cercenada a lo largo de la travesía.
El mar está ahí; abarca toda la ventanilla. Cuando el avión se endereza, el paisaje cam-bia. Llueve, y las tierras pantanosas del Prat sé ven moteadas de charcas grises: «Un cuadro que Urgell hubiera podido pintar.» Y al instante recuerda a Bravo, su galería de arte, las re-cientes negociaciones realizadas en Madrid. Piensa en lo que Bravo le dirá cuando ella le refiera el éxito de su intervención cerca del Zabaleta.
No obstante, la fina mano de Bruna se impone a toda idea y a toda distracción. Reconoce que es un recuerdo grotesco y absurdo, sin relieve nocivo; sin embargo, no puede evitar que esa mano se imponga. La ve ahora extendida sobre el mar (un mar gris enca-britado por la lluvia) y le parece que, a pesar de estar muerta, la mano continúa viva. «Es gra-cioso -se dice por lo bajo-. Es verdaderamente gracioso.» Evoca la exclamación de Teresa, entre divertida y escandalizada, y los mordaces comentarios de Tina y la severidad llena de reproches de Rogelio… Pero el Zabaleta ha sido comprado y el cliente de Barcelona probablemente pagará el doble de lo que Marina ha concertado con el vendedor de Madrid.
Para Marina es un descanso grande tener a Bravo como socio. Ella sola jamás hubiera podido salir del atasco. Bravo posee el don de la prudencia, de la medida y de la ponde-ración: precisamente lo que ella había necesitado al morir Rogelio.
Además, posee un olfato insuperable para detectar el alza y la baja de los cuadros. Desde el principio había mantenido la teoría de que, andando el tiempo, los abstractos iban a ser desbancados por los figurativos, tan desdeñados en los años cuarenta.
Decía siempre: «Recuérdalo, Marina; hay que hacer acopio de Nonell, de Meifrén, de Martí Alsina…» Discutieron poco. Bravo casi siempre tenía razón. Un tipo curioso. Distante. Jamás se había inmiscuido en la vida privada de Marina.
Cuando al principio de sus relaciones ella le había puesto al corriente de su situación, Bravo se había limitado a comentar: «Es evidente que las leyes catalanas precisan de una bue-na revisión.» Y sin más preámbulos se habían enfrascado de lleno en la organización de la sociedad que debía regir la galería de arte.
Pese a la lluvia, que cae densa y oblicua, el avión aterriza sin novedad. El aguacero se transforma, por culpa del viento, en una gran escoba sin mango. Todo se ladea hacia el oeste: melenas, faldas, papeles… Las terrazas del edificio aparecen desiertas, segadas por el mal tiempo, y las sillas, amontonadas patas arriba sobre las mesas, parecen esqueletos de colonos, abandonados sobre un campo estéril.
Marina pasa junto a la azafata con el abrigo ceñido y el pañuelo anudado al cuello.
– Si esto es primavera… -comenta amablemente.
La azafata sonríe mostrando unos dientes perfectos:
– Esperemos que en el próximo viaje tenga usted más suerte.
No es la primera vez que se encuentran. Marina suele hacer esa travesía con relativa frecuencia. Son viajes relámpago decretados en su mayoría por Bravo: «En Madrid hay un Palencia asequible: deberías echarle un vistazo…» O bien: «Convendría que visitaras a un coleccionista madrileño: está dispuesto a pagar bien por un Matilla…» Se había convenido que Marina fuera la agente encargada de relaciones públicas y, hasta la fecha, sus interven-ciones han dado buen resultado.
Esta vez se trata de un Zabaleta. De un Zabaleta y de la muerte de Bruna.
Página siguiente