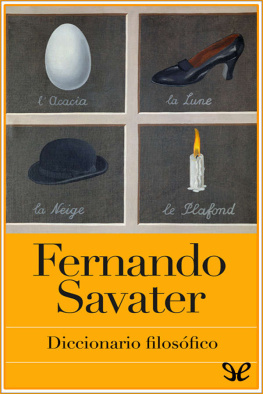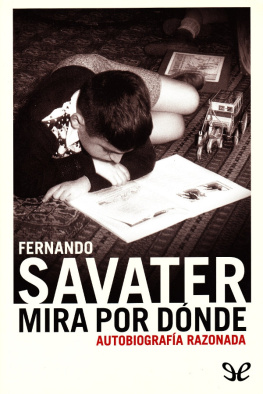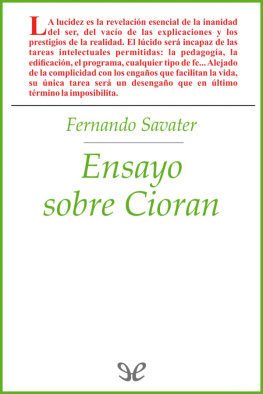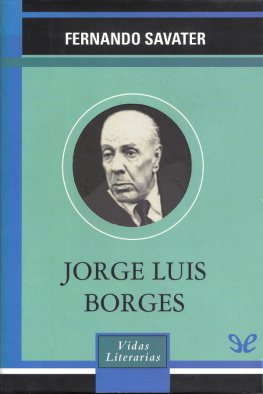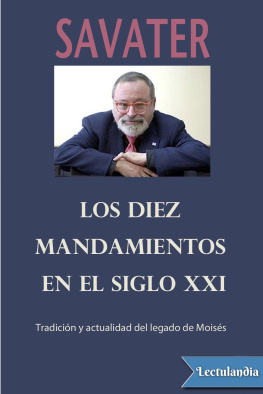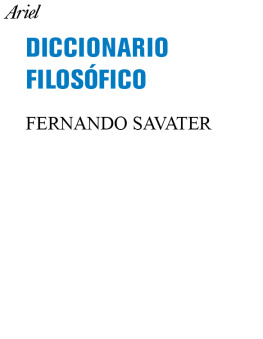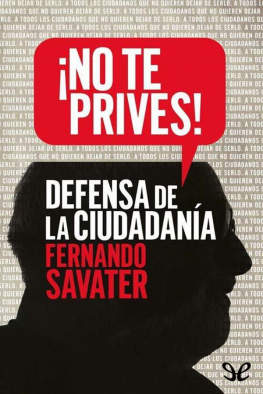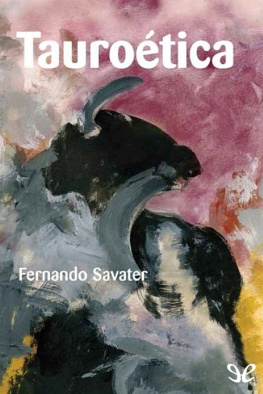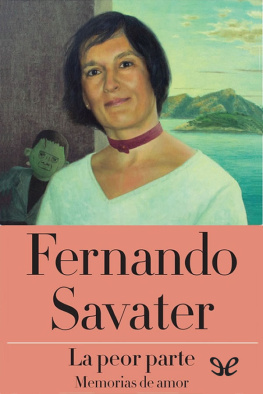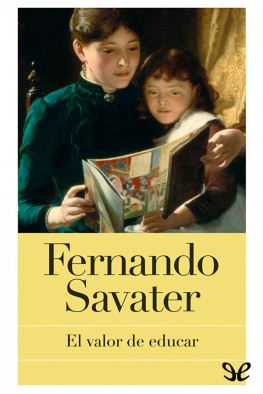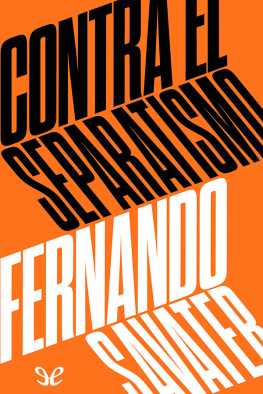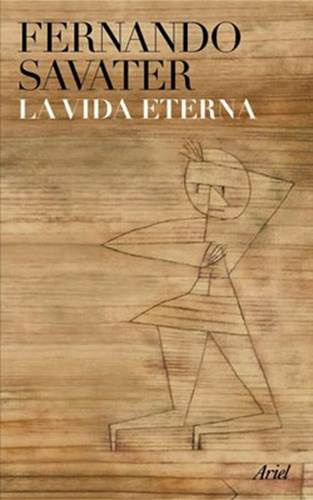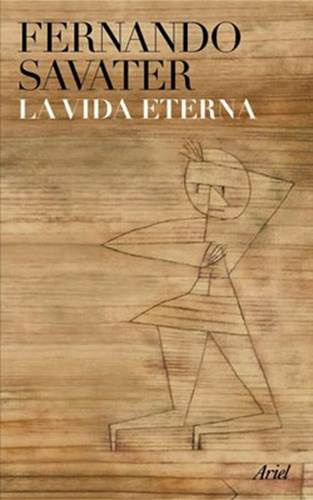
Fernando Savater
La vida eterna
Estas reflexiones perplejas acerca de la vida eterna van dedicadas fraternalmente a todos los que no creen en ella.
En recuerdo de Antonia Marrero, brujilla buena a quien debo el regalo más dulce.
Y también de Inés, que se fue como una dama.
«¿Qué idea tengo de las cosas?
¿Qué opinión tengo sobre las causas y los efectos?
¿Qué he meditado sobre Dios y el alma
y sobre la creación del mundo?
No sé. Para mí pensar en esto es cerrar los ojos
y no pensar. Es correr las cortinas
de mi ventana (que no tiene cortinas)…»
Alberto CAEIRO, Metafísica
«No son los argumentos racionales sino las emociones las que hacen creer en la vida futura.»
Bertrand RUSSELL, Por qué no soy cristiano
Para reflexionar acerca del plan de este libro -del que entonces no tenía más que el título y algo así como la sombra de su argumento, una forma vaga y oscilante proyectada platónicamente sobre el fondo oscuro de mi caverna interior- fui aquella mañana cálida de octubre a mi rincón favorito de Londres, el jardincillo de Red Lyon Square y me senté en el banco más alejado de la entrada, junto a la imagen tutelar del busto de Bertrand Russell. A mi derecha entreveía el edificio donde tiene su docta sede la South Place Ethical Society, un club de debate escéptico y racionalista. De inmediato acudieron docenas de palomas, convencidas de que a esa hora y en tal lugar un amable viejecito no podía traer otro designio que echarles migas de pan. ¡La fuerza de la ilusión, el exhorto de la creencia! Pero en este caso la ilusión no tenía porvenir y pronto se fueron, rumorosas y gremiales, hacia una señora aún más prometedora que acababa de sentarse en otro banco. También apareció una ardilla, pero que no esperaba nada de mí: atareada, segura de sí misma, atendía sus mínimos negocios bajo el pedestal recoleto del filósofo. Me gusta mucho esa efigie de Russell, que le presenta con un aire juvenil y una mueca de gnomo travieso. Fue precisamente un libro suyo, Religión y ciencia, el primero que articuló teóricamente los planteamientos escépticos de mi temprana incredulidad juvenil. Lo guardo entre los incunables más sobados de mi biblioteca, junto a Por qué no soy cristiano del mismo autor… Supongo que aún sin sus argumentos la fe religiosa me hubiera resultado igualmente imposible. Cuestión de carácter, quizá.
Y así llego a la pregunta inicial a partir de la cual se ha orientado -con mayor o menor propiedad- el vagabundeo de las páginas que siguen. Me la hice por primera vez hace más de cuarenta años, cuando yo tenía en torno a los catorce. La reafirmé luego a los dieciséis o diecisiete, alentado por la lectura de los libros de Bertrand Russell. De modo que a finales del gran siglo de la ciencia contemporánea los propios científicos siguen siendo más o menos tan «religiosos» como ochenta años y miles de descubrimientos cruciales antes.
Y no sólo los científicos, desde luego. En el terreno de la agitación política, la situación es mucho más alarmante. Hace quince años, Gilles Kepel publicó La revancha de Dios, un libro en aquel momento polémico y considerado casi provocativo que alertaba sobre el regreso de los radicalismos religiosos a la liza de las transformaciones políticas y sociales en todo el mundo. Hoy, tras las llamadas a la yihad de ciertos líderes musulmanes, el auge de los teocons en la Administración americana, el terrorismo de Al Qaeda, la guerra de Afganistán, la invasión de Irak, el agravamiento del enfrentamiento entre monoteísmos en Oriente Medio, el revival de la ortodoxia católica por la influencia mediática de Juan Pablo II, las manifestaciones dogmáticas en España contra la ley del matrimonio de homosexuales y la escuela laica, la crisis internacional por las caricaturas de Mahoma aparecidas en una revista danesa, etc., podemos asegurar que los pronósticos de Kepel han triunfado en toda la línea e incluso en bastantes casos se han quedado cortos. Para confirmarlo basta echar un vistazo al número 16 de la edición española de la revista Foreign Policy (agosto-septiembre de 2006) que publica en su portada el titular «Dios vuelve a la política» y en páginas interiores un reportaje significativamente titulado «Por qué Dios está ganando». Puede que sea exagerado augurar tal victoria, pero desde luego Dios -es decir, los dioses y sobre todo los creyentes- sigue (o siguen) ocupando la palestra, frente a la ilustración racionalista en todas sus formas y terrenos. La religión continúa presente y a veces agresivamente presente, quizá no más que antaño pero desde luego no menos que casi siempre. La cuestión es: ¿por qué?
Es posible que esta mía sea una inquietud cándida, adolescente. Según parece es la primera que suele asaltar a quien se acerca a las creencias religiosas digamos desde «fuera». ¿Por qué tantos creen vigorosamente en lo invisible y lo improbable? Una primera respuesta tentativa, a mi entender poco convincente, es la que dan algunos pensadores llamados «posmodernos». Según ellos, lo que ha cambiado decisivamente es la propia cualidad de la fe. La noción misma de «verdad» se ha hecho relativa, ha perdido fuerza decisoria y absoluta: actualmente la verdad depende de la interpretación o la tradición cultural a partir de la cual se juzgan los acontecimientos de lo que antes se llamó con excesivo énfasis la «realidad». Hoy sabemos ya que, en cierta manera relevante, cada uno «crea aquello en lo que cree» (como en su día, por cierto y desde una orilla distinta, apuntó Miguel de Unamuno). De modo que tan anticuado es tratar de verificar los contenidos de la creencia como pretender intransigentemente refutarlos… Una cosa es «creer» en la electricidad o la energía nuclear y otra muy distinta «creer» en la Virgen María. Pertenecen a registros distintos en el campo de la fe y exigen apoyos diferentes para sustentarse, unos tomados del campo de la experiencia y el análisis racional, los otros de emociones o querencias sentimentales. La explicación no me convence. Desde luego, estoy seguro de que existen campos semánticos distintos y aún distantes en la aplicación del término «verdad» (me he ocupado del asunto en el capítulo «Elegir la verdad» de mi libro El valor de elegir), pero no creo que encontremos en tal dirección la solución de la perplejidad que aquí nos ocupa. Para empezar, descarto que la noción de «verdad» carezca en todos los casos de un referente directo y estable en la realidad: cierta forma primordial de verdad como adecuación de lo que percibimos y concebimos con lo que existe independientemente de nosotros está vinculada a la posibilidad misma de supervivencia de la especie humana. Hemos desarrollado capacidades sensoriales a lo largo de la evolución y nuestros sentidos no sirven para «inventarnos» culturalmente realidades alternativas sino ante todo para captar con la mayor exactitud posible la que hay. Si no me equivoco, la mayoría de los creyentes religiosos no consideran su fe como una forma poética o metafórica de dar cuenta de sus emociones ante el misterioso universo y ante la vida (lo que podría ser aceptado por cualquier persona intelectualmente sensible) sino como explicaciones efectivas y eficaces de lo que somos y de lo que podemos esperar. Cuando Juan Pablo II en su lecho de muerte dijo a los médicos que le rodeaban: «dejadme ir a la casa del Padre», quiero pensar que no pedía simplemente que le dejasen morir en paz sino que expresaba su creencia en que -más allá de la muerte- recuperaría alguna forma de consciencia de sí mismo en una dimensión distinta pero también real y probablemente más placentera que sus dolores de agonizante. Del mismo modo, quienes creen en Dios y en lo sobrenatural sostienen visiones del mundo que aceptan como verdaderas en el sentido fuerte del término: piensan que Dios es Alguien y hace cosas, no que se trata sólo de una forma tradicional de suspirar y exclamar humanamente por las tribulaciones de este mundo.
Página siguiente