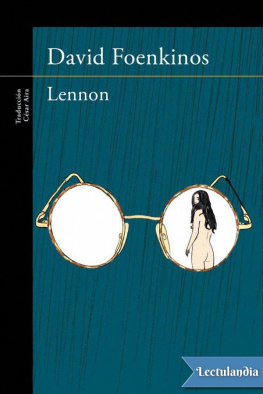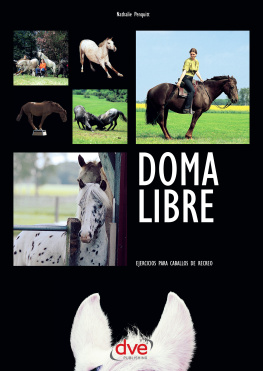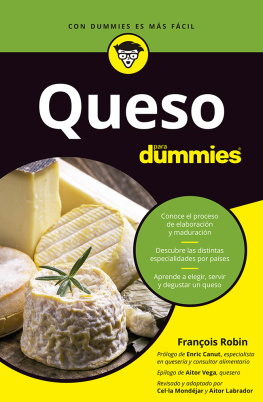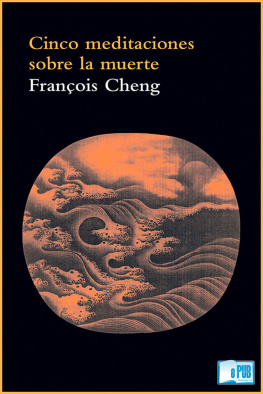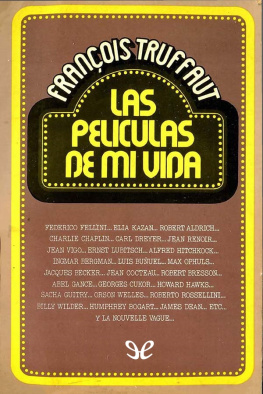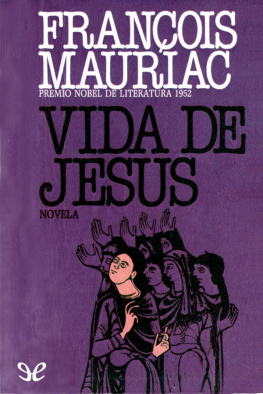David Foenkinos
La delicadeza
No podría reconciliarme con las cosas,
ni aunque cada instante tuviera que
arrancarse al tiempo para besarme.
Ciorana.
Nathalie era más bien discreta (la suya era una feminidad suiza, por así decirlo). Había atravesado la adolescencia sin tropiezos, respetando los pasos de cebra. A los veinte años, el porvenir era para ella una promesa. Le gustaba reír, y también leer. Dos ocupaciones que rara vez podía simultanear, pues prefería las historias tristes. Como, a su juicio, su inclinación literaria no era lo bastante marcada, decidió estudiar Económicas. Pese a su aire soñador, no se identificaba ni con la imprecisión ni con la imperfección. Pasaba horas observando curvas sobre la evolución del PIB en Estonia, con una extraña sonrisa en los labios. Justo cuando la vida adulta se anunciaba ya, a Nathalie empezó a darle a veces por pensar en su infancia. Instantes de felicidad reunidos en unos pocos episodios, siempre los mismos. Corría por una playa, se subía a un avión, dormía en brazos de su padre. Pero no sentía nostalgia ninguna, jamás. Lo cual era bastante extraño, llamándose Nathalie. [1]
A la mayoría de las parejas les encanta hablar de sí mismas, de su relación, pensar que la manera en que se conocieron fue excepcional, y esas numerosas uniones que surgen de la forma más banal suelen enriquecerse con detalles que aportan, pese a todo, una pequeña dosis de exaltación. A fin de cuentas, siempre queremos analizarlo todo.
Nathalie y François se conocieron en la calle. Que un hombre aborde a una mujer es siempre algo delicado. Ésta no puede por menos de preguntarse: «¿Lo hará a menudo?» Los hombres suelen asegurar que es la primera vez. Si nos fiamos de lo que dicen, es como si, de pronto, gozaran de una gracia inesperada que les permite desafiar su timidez habitual. Las mujeres responden, de manera automática, que no tienen tiempo. Nathalie no fue ninguna excepción. Lo cual era una tontería, pues no tenía gran cosa que hacer y le gustaba la idea de que la abordaran así. Nadie se atrevía nunca. Se había preguntado más de una vez: ¿será que parezco demasiado malhumorada, o demasiado indolente tal vez? Una de sus amigas le había dicho: nadie te para nunca por la calle porque tienes pinta de una mujer perseguida por el paso del tiempo.
Cuando un hombre aborda a una desconocida es para decirle cosas bonitas. O existe acaso un kamikaze masculino que pare a una mujer para asestarle: «Pero ¿cómo puede llevar esos zapatos? Tiene los dedos como en un gulag. ¡Qué vergüenza, es usted el Stalin de sus pies!»? ¿Quién podría soltar algo así? François no, desde luego, lo suyo eran los cumplidos. Trató de definir lo más indefinible: la turbación. ¿Por qué la había abordado precisamente a ella? Por sus andares, sobre todo. Había sentido algo nuevo, algo casi infantil, como una rapsodia de las rótulas. Emanaba de ella una especie de naturalidad, tan conmovedora, una gracia en el movimiento, y pensó: es exactamente la clase de mujer con la que me gustaría marcharme un fin de semana a Ginebra. Así que se armó de valor para abordarla, y tuvo que armarse hasta los dientes, porque, en su caso, de verdad era la primera vez que hacía algo así. Allí, en ese preciso momento, en esa acera, se conocieron. Una entrada en materia muy clásica, que a menudo determina el punto de partida de algo que, por lo general, con el tiempo deja de ser tan clásico.
Balbuceó las primeras palabras, y, de pronto, las demás vinieron solas, con deslumbrante fluidez. Lo que las propulsó fue esa energía algo patética, pero tan tierna, de la desesperación. Ésa es precisamente la magia de nuestras paradojas: la situación era tan incómoda que François salió airoso, y lo hizo con elegancia. Al cabo de treinta segundos, consiguió incluso arrancarle una sonrisa a Nathalie. Había abierto una mella en el anonimato. Ella accedió a tomarun café, y François comprendió que no tenía ninguna prisa. Le resultaba muy extraño poder pasar así un rato con una mujer que acababa de entrar en su campo visual. Siempre le había gustado mirar a las mujeres por la calle. Recordaba incluso haber sido una suerte de adolescente romántico capaz de seguir a las chicas de buena familia hasta la puerta de sus casas. En el metro, cambiaba a veces de vagón para estar cerca de una pasajera en la que se hubiera fijado desde lejos. Aunque sometido a la dictadura de la sensualidad, no dejaba de ser un hombre romántico, que pensaba que el mundo de las mujeres podía resumirse a una sola.
Le preguntó qué quería tomar. Su elección sería decisiva. Pensó: si pide un descafeinado, me levanto y me voy. No se podía tomar un descafeinado en esa clase de cita. Es la bebida que menos cuadra con una reunión distendida y agradable. El té tampoco es mucho mejor. Nada más conocerse, se crea ya una atmósfera como sosa y sin gracia. Se palpa en el aire que las tardes de los domingos se pasarán viendo la televisión. O peor aún: en casa de los suegros. Sí, sin lugar a dudas, el té crea como una atmósfera de familia política. Entonces ¿qué? ¿Algo con alcohol? No, a esa hora no pega. Da mala espina una mujer que se pone a beber así, sin venir a cuento. Ni siquiera una copa de vino tinto. François seguía esperando a que eligiera lo que quería tomar, y proseguía así su análisis líquido de la primera impresión femenina.
¿Qué más quedaba? La Coca-Cola, o cualquier otro tipo de refresco… No, no podía ser, eso no era nada femenino. Ya puestos que pidiera también una pajita, no te digo. Por fin, François decidió que podía estar bien un zumo. Sí, un zumo es algo simpático. Queda bien pedir un zumo, no resulta demasiado agresivo. Da una impresión de chica dulce y equilibrada. Pero ¿qué zumo? Mejor evitar los de toda la vida: el de manzana o el de naranja, ésos están muy vistos ya. Hay que ser un poquito original, pero sin caer en la excentricidad. De papaya o de guayaba no, eso da como miedo. No, lo mejor es elegir algo a medio camino, como el albaricoque, por ejemplo. Sí, eso es. El zumo de albaricoque es perfecto. Si elige eso, me caso con ella, pensó François. En ese preciso instante, Nathalie levantó la vista de la carta, como si saliera de una larga reflexión. La misma reflexión en la que había estado sumido el desconocido sentado en frente de ella.
– Voy a tomar un zumo…
– ¿…?
– Un zumo de albaricoque, creo.
François la miró como si no fuera real del todo.
Si Nathalie accedió a sentarse con ese desconocido fue porque se sintió cautivada. Desde el primer instante le atrajo esa mezcla de titubeo y de soltura, de torpeza y de atractivo. Físicamente, tenía algo que le gustaba en los hombres: un ligero estrabismo. Muy ligero, y sin embargo visible. Sí, le sorprendía encontrarle ese detalle. Y además se llamaba François. Siempre le había gustado ese nombre. Era elegante y tranquilo, como la idea que tenía de los años 50. Estaba hablando ahora, cada vez con mayor soltura. No había silencios incómodos, no se sentían tensos ni cortados. Al cabo de diez minutos, ya ni se acordaban de la escena inicial, de cómo la había abordado en plena calle. Tenían la sensación de conocerse ya, la sensación de que si estaban ahí, juntos, era porque habían quedado. Todo era tan sencillo que resultaba desconcertante. Y esa facilidad trastornaba todas las citas anteriores, todas esas citas en las que habían tenido que hablar, habían tenido que tratar de resultar graciosos, que hacer un esfuerzo por parecer interesantes. Lo suyo, esa facilidad y esa naturalidad, casi daba risa. Nathalie miraba a ese chico que ya no era un desconocido, cuyas partículas de anonimato se desvanecían progresivamente ante sus ojos. Trataba de recordar dónde se dirigía en el momento en que se habían conocido. Pero todo estaba borroso en su memoria. No era propio de ella pasear sin rumbo. ¿No quería seguir los pasos de esa novela de Cortázar que acababa de leer? La literatura estaba allí, en ese momento, entre ellos. Sí, eso era, había leído
Página siguiente