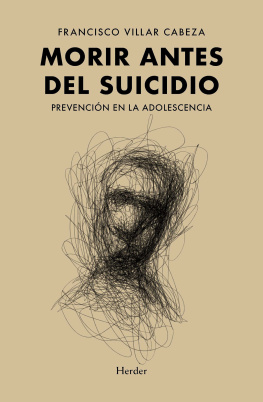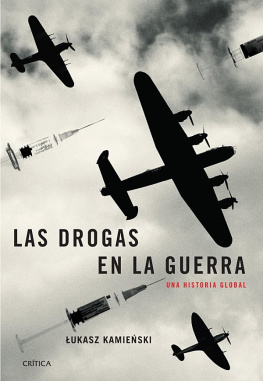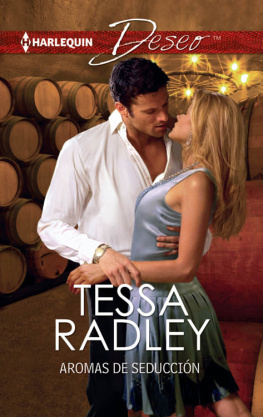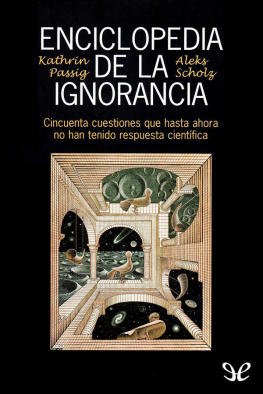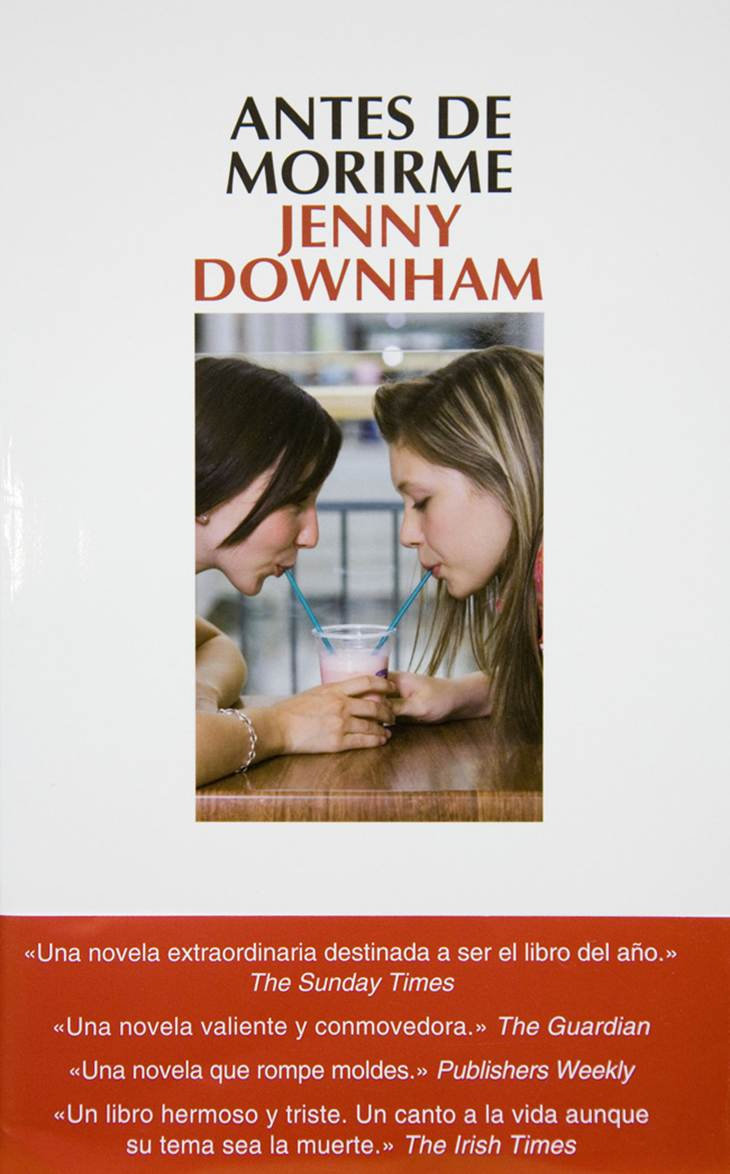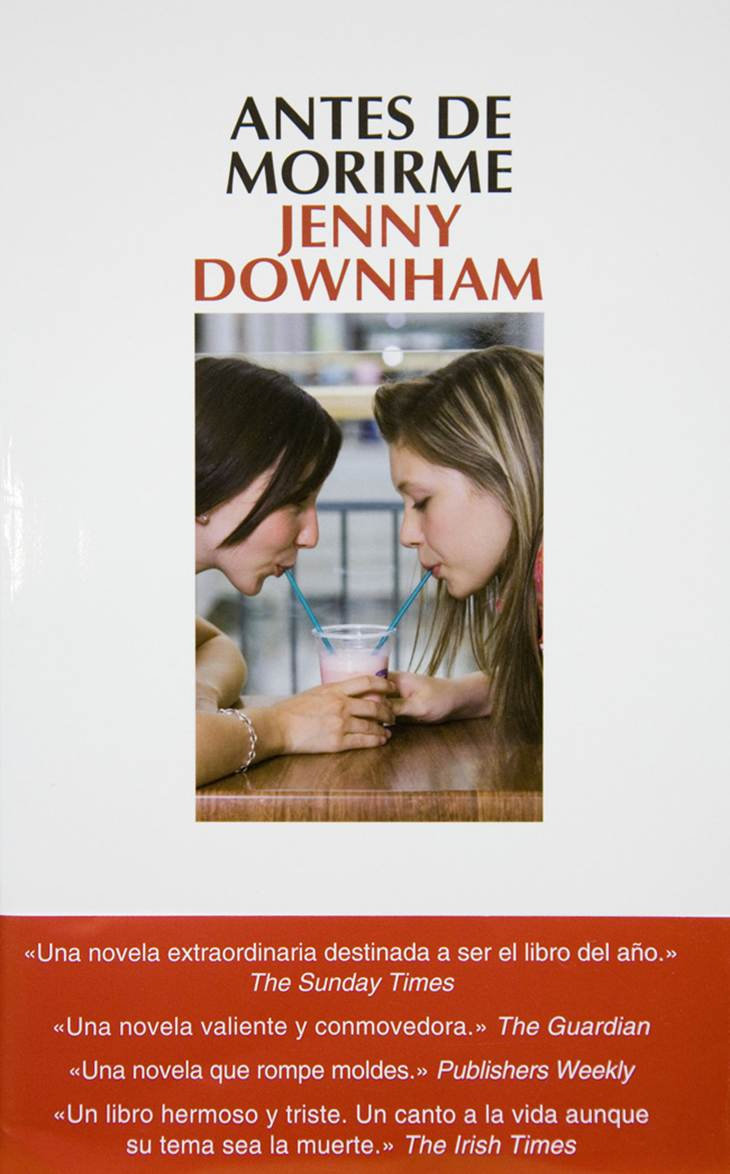
Jenny Downham
Antes de morirme
Ojala tuviera novio, un novio que viviera colgado de la percha de mi armario. Podría sacarlo siempre que quisiera, para que me mirara como hacen los chicos de las películas, como si yo fuera guapísima. No hablaría mucho, peor suspiraría al quitarse la chaqueta de cuero y desabrocharse los vaqueros. Llevaría calzoncillos blancos y estaría tan bueno que casi me desmayaría. Luego se ocurriera de desnudarme, susurrándome: «Tessa, te quiero. Te quiero de verdad. Eres muy hermosa», exactamente esas palabras.
Me incorporo y enciendo la luz de la mesilla. Hay un bolígrafo, pero no tengo papel, así que escribo a la pared, encima: «Quiero sentir el peso de un chico sombre mí». Luego me tumbo y miro el cielo por la ventana. Se ha vuelto de un color extraño, rojo y negro a la vez, como si el día se estuviera desangrando.
Huelo a salchichas. Los sábados por la noche siempre hay salchichas. También habrá puré de patatas, col y salsa de carne con cebolla. Papá tendrá su billete de lotería (mi hermano Cal habrá elegido el numero), y ambos estarán sentados delante del televisor, cenando con una bandeja en el regazo. Verán Factor X y luego ¿Quién quiere ser millonario? Después Cal se dará un baño y se irá a la cama, y papa beberá cerveza y fumara hasta que sea su hora de acostarse.
Hace un rato subió a verme. Fue hasta la ventana y abrió las cortinas.
– ¡Mira qué bonito! -exclamó cuando la habitación se inundo de luz. Se veía la tarde, las copas de los árboles, el cielo. Su silueta se recortaba contra la ventana, con los brazos en jarras. Parecía un Power Ranger-. Si no quieres hablara de ella, ¿Cómo voy a ayudarte? -dijo, y se acerco para sentarse en el borde de la cama.
Yo contuve la respiración. Si lo haces a tiempo suficiente, unos destellos blancos te bailan delante de los ojos. Papa alargo la mano para acariciar la cabeza y sus dedos masajearon suavemente el cuero cabelludo.
– Respira, Tessa -me susurró.
Pero yo cogí el sombrero de la mesilla y me tapé los ojos. Entonces él se fue.
Ahora está abajo friendo salchichas. Oigo el chisporroteo de la grasa, como borbotea la salsa en la sartén. No estoy segura de que sea normal oír todo eso desde aquí arriba, pero ya nada me sorprende. Ahora oigo a Cal bajándose la cremallera de la chaqueta, vuelve de comprar mostaza. Hace diez minutos papá le dio una libre y le dijo «No hables con gente rara». Al marcharse cal, papa se fumó un pitillo fuera, en la puerta de atrás- se oía el susurro de las hojas caer sobre la hierba. La invasión del otoño.
– Cuelga la chaqueta y ve a ver si Tess quiere algo -dice papa-. Hay moras de sobras. Anímala a comer.
Cal llave zapatillas de deporte; las suelas resoplan cundo sube las escaleras a saltos y entra en mi habitación. Finjo estar dormida, pero eso no lo detiene: se inclina sobre mí.
– Me da igual que no vuelvas a hablarme nunca más -susurra. Abro un ojo y me encuentro con sus ojos azueles. Sabía que estabas haciéndote la dormida. -Y sonríe de oreja a oreja de un modo encantador-. Papá pregunta si quieres moras.
– No quiero.
– ¿Y qué le digo entonces?
– Dile que quiero una cría de elefante.
Suelta una carcajada.
– Voy a echarte de menos -declara, y me deja con la puerta abierta y la corriente de aire que llega desde la escalera.
Zoey ni siquiera llama a la puerta, simplemente entra y se sienta a los pies de mi cama. Me mira de un modo extraño, como si no esperara encontrarme aquí.
¿Qué haces? -pregunta.
– ¿Por qué?
– ¿Ya nunca bajas?
– ¿Te ha llamado mi padre?
– ¿Te duele?
– No.
Me mira con suspicacia, luego se levanta y se quita la chaqueta. Lleva un vestido rojo muy corto, a juego con el bolso que ha dejado caer al suelo.
– ¿Vas a salir? -pregunto-. ¿Tienes una cita?
Se encoge de hombros. Se acerca a la ventana y contempla el jardín. Traza un círculo en el cristal con el dedo y dice:
– A lo mejor deberías probar creer en Dios.
– ¿Ah, sí? ¿Te parece?
– Sí, quizá todos deberíamos hacerlo. Toda la humanidad.
– Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pienso que tal vez Dios haya muerto.
Zoey se gira hacia mí. Tiene la cara pálida, como el invierno. Por detrás de su hombro, un avión surca fugazmente el cielo.
– ¿Qué has escrito en la pared?
No sé por qué dejo que lo lea. Supongo que quiero que ocurra algo. Está escrito con tinta negra. Cuando Zoey lo lee, las palabras se retuercen como arañas. Lo lee una y otra vez. No soporto que me tengan lástima.
– Esto no es como estar de vacaciones, ¿eh?- musita.
– ¿He dicho que lo fuera?
– No, pero creía que lo pensabas.
– Pues no.
– Creo que tu padre espera que pidas un poni, no un novio.
Es asombroso el sonido de nuestra risa. Me encanta, aunque duela. Reír con Zoey es una de mis actividades favoritas, porque sé que las dos tenemos las mismas imágenes estúpidas en la cabeza. Sólo tiene que decir "quizá la solución sea un rebaño de sementales" para que las dos acabemos riendo como histéricas.
– ¿Estas llorando?- me pregunta de pronto.
No estoy segura. Creo que sí. Parezco una de esas mujeres de la tele que han perdido a toda su familia. Un animal que se lame las heridas. Todo se me viene encima de golpe: mis dedos ya no son más que huesos y mi piel es prácticamente transparente. Noto cómo se multiplican las células en mi pulmón izquierdo, acumulándose como ceniza que cayera lentamente en un jarrón. Pronto no podré respirar.
– Es normal que tengas miedo.
– No lo es.
– Por supuesto que sí. Cualquier cosa que sientas es normal.
– Imagínatelo, Zoey. Imagina lo que es estar aterrada todo el tiempo.
– Lo imagino.
No es posible. ¿Cómo Podría, cuando le queda toda la vida por delante? Vuelvo a ocultarme bajo el sombrero, sólo un ratito, porque voy a echar de menos respirar. Y hablar. Y las ventanas. Voy a echar de menos los pasteles. Y los peces. Me gustan los peces. Me gusta eso que hacen con la boca: abierta, cerrada, abierta, cerrada.
Y a donde yo voy, no puedes llevar nada contigo.
Zoey me mira mientras me seco los ojos con la punta del edredón.
– Hazlo conmigo -digo.
Se sorprende
– ¿Hacer qué?
– Lo tengo anotado en trocitos de papel por todas partes. Lo escribiré bien y tú me obligarás a hacerlo.
– ¿Obligarte a hacer qué? ¿Lo que has escrito en la pared?
– Y también otras cosas, pero lo del chico primero. Tú te has acostado con montones de tíos, y a mí aún nadie me ha besado siquiera.
Observo como asimila mis palabras. Se posan en algún lugar muy profundo.
– No han sido montones – replica al fin.
– Por favor, Zoey. Aunque te suplique que no lo hagas, aunque me porte fatal contigo, tú oblígame. Tengo una larga lista de cosas que quiero hacer.
– Vale – contesta, y suena como algo fácil, como si sólo estuviera pidiéndole que me visitara más a menuda.
– ¿Hablas en serio?
– Ya lo has oído, ¿no?
Me pregunto si sabe en lo que se está metiendo.
Me siento en la cama y la observo hurgar en mi armario. Creo que tiene un plan. Eso es lo bueno de Zoey. Pero será mejor que me dé prisa, porque empiezo a pensar en cosas como zanahorias. Y el aire. Y patos. Y perales. Terciopelo y seda. Lagos. Voy a echar de menos el hielo. Y el sofá. Y la sala de estar. Y la pasión de Cal por los trucos de magia. Y las cosas blancas: leche, nieve, cisnes.
Del fondo del armario, Zoey saca el vestido que papá me compró el mes pasado. Aún lleva el precio.
– Yo me pondré esto. Tú puedes ponerte el mío. -Empieza a desabrocharse el vestido.
Página siguiente