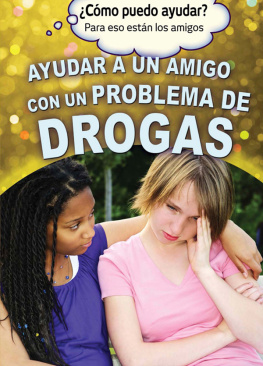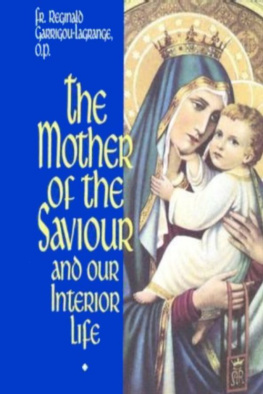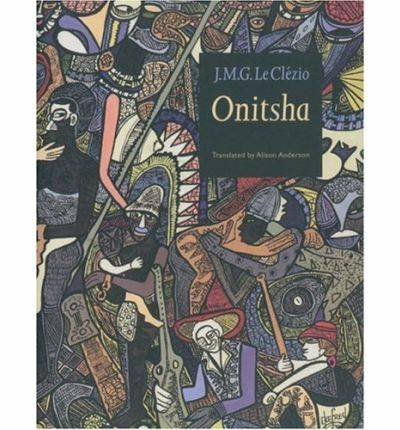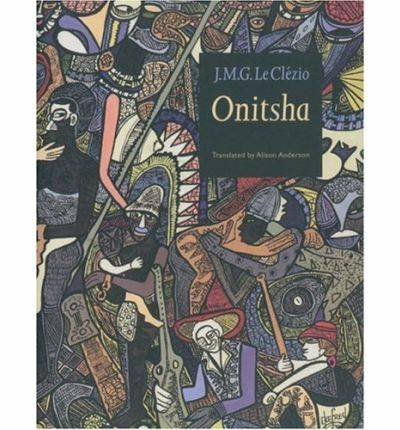
Jean-Marie Gustave Le Clézio
Onitsha
A la memoria de M. D. W. Jeffreys
El Surabaya, un buque de trescientas toneladas, ya viejo, de la Holland África Line, acababa de dejar las sucias aguas del estuario del Gironda y tomaba rumbo hacia la costa oeste de África, y Fintan miraba a su madre como si fuera la primera vez. Puede que nunca hubiera apreciado hasta qué punto era tan joven, cerca de él, como esa hermana que nunca había tenido. No lo que se dice guapa, pero tan viva, tan fuerte. La tarde estaba declinando; la luz del sol iluminaba los oscuros cabellos de reflejos dorados, la línea del perfil, la alta y abombada frente, que formaba con la nariz un abrupto ángulo, el contorno de los labios, el mentón. Una pelusa transparente, como en la fruta, le cubría la piel. La miraba, le encantaba su rostro.
Al cumplir diez años, Fintan decidió que no llamaría a su madre más que por su diminutivo. Se llamaba María Luisa, pero le decían Maou. Era cosa de Fintan; cuando era un bebé no sabía pronunciar su nombre, y así le había quedado. Tomó a su madre de la mano, la miró fijamente, estaba decidido: «A partir de hoy te llamaré Maou.» Mostraba tal seriedad que ella permaneció un momento sin responder, luego rompió a reír, uno de esos ataques de risa que le daban algunas veces y no era capaz de resistir. Fintan se rió también, y así quedó sellado el acuerdo.
Con el busto apoyado en la madera de la borda, Maou miraba la estela del buque, y Fintan la miraba. Era el final del domingo 14 de marzo de 1948, Fintan no olvidaría jamás esta fecha. El cielo y el mar eran de un azul intenso, casi violeta. El aire estaba inmóvil, o sea que el buque debía avanzar a la misma velocidad. Algunas gaviotas volaban pesadamente sobre la cubierta de popa, acercándose y alejándose del mástil, donde se agitaba como un trapo viejo el pabellón de tres bandas. De vez en cuando se dejaban caer de lado lanzando chillidos, y sus gimoteos componían una curiosa música al mezclarse con la trepidación de las hélices.
Fintan miraba a su madre, escuchaba con una atención casi dolorosa todos los ruidos, los chillidos de las gaviotas, sentía el deslizamiento de las olas que venían a la contra y oponían larga resistencia a la proa, levantaban el casco a la manera de una respiración.
Era la primera vez. Miraba el rostro de Maou, a su izquierda, que poco a poco se mudaba en puro perfil frente al brillo del cielo y el mar. Pensaba que era eso, era la primera vez. Y al mismo tiempo, no podía entender por qué, se le ponía un nudo en la garganta y el corazón le palpitaba con más fuerza, y en sus ojos asomaban las lágrimas, porque también era la última vez. Se iban, ya nada volvería a ser como antes. Al final de la blanca estela se desvanecía la franja de tierra. El cieno del estuario dio paso de pronto al azul profundo del mar. Las lenguas de arena erizadas de cañas, donde las chozas de los pescadores parecían juguetes, y todas esas extrañas formas de las orillas, torres, balizas, nasas, canteras, blocaos, todo se lo tragó el movimiento del mar, se diluyó en la marea.
A proa del buque, el disco solar descendía hacia el horizonte.
«Ven a ver el rayo verde.» Maou estrechaba a Fintan contra su pecho, creía sentir las palpitaciones de su corazón a través del grosor del abrigo. En la cubierta de las primeras, a proa, la gente aplaudía, se reía por no se sabía qué. Los marineros, de rojo vivo, corrían entre los pasajeros, trasladaban jarcias, arrumaban el portalón.
Fintan descubría que no estaban solos. Había gente por todas partes. Iban y venían sin cesar entre la cubierta y los camarotes, con aspecto atareado. Se asomaban a la baranda, se esforzaban por ver, se interpelaban, usaban gemelos, catalejos.
Llevaban abrigos grises, sombreros, fulares. Empujaban, hablaban a voces, fumaban cigarrillos libres de impuestos. Fintan quería ver una vez más el perfil de Maou como una sombra sobre la luz del cielo. Pero ella también le hablaba, le brillaban los ojos: «¿Estás bien? ¿Tienes frío? ¿Quieres que bajemos al camarote, quieres descansar un poco antes de la cena?»
Fintan se aferraba a la borda. Tenía los ojos secos y ardientes como guijarros. Quería ver. No quería olvidar este instante en que el barco se internaba en alta mar, se separaba de la franja de tierra lejana, y Francia desaparecía en el azul oscuro del oleaje, estas tierras, ciudades, casas, estos rostros sumergidos, triturados en la estela, mientras a proa, ante las siluetas de los pasajeros de primera apoyados en la borda cual pájaros hirsutos, con sus gritos quejicas y sus risas, y el fragor bien temperado de las máquinas en el vientre del Surabaya, desperdigado sobre el lomo huidizo de las olas, tan sonoro y yerto en el aire inmóvil como los fragmentos de un sueño, mientras a proa, en el punto donde el cielo cae al mar, como un dedo que entrara por las pupilas y alcanzara el fondo del cráneo, ¡rutilaba el rayo verde!
Por la noche, esta primera noche de mar, Fintan no era capaz de conciliar el sueño. No se movía, contenía la respiración para oír el hálito regular de Maou, pese a las vibraciones y los crujidos de las cuadernas. La fatiga le quemaba la espalda, las horas de espera en Burdeos, en el muelle, al frío viento. El viaje en ferrocarril desde Marsella. Y todas esas jornadas que habían precedido a la partida, los adioses, las lágrimas, la voz de la abuela Aurelia, que contaba mil historias divertidas para no pensar en lo que pasaba. El descuaje, el agujero dejado en la memoria. «No llores, bellino, ¿quieres que vaya a verte allí?» El lento movimiento del oleaje le oprimía el pecho y la cabeza, era un movimiento que atrapaba y transportaba, un movimiento que agarrotaba y hacía olvidar, como un dolor, una molestia. En la estrecha litera, Fintan crispaba los brazos contra el cuerpo, dejaba que el movimiento lo meciera sobre sus caderas. Tal vez caía, como antes, durante la guerra, se escurría hacia atrás, hacia el otro lado del mundo. «¿Qué hay allí? ¿Allí?» Oía la voz de su tía Rosa: «¿Qué hay allí que esté tan bien? ¿Es que allí no se mueren?» Se esforzaba por ver, tras el rayo verde, tras el cielo que caía sobre el mar. «Érase una vez un país al que se llegaba tras un largo viaje, un país al que se llegaba cuando se había olvidado todo, cuando uno ya no sabía ni quién era…»
La voz de la abuela Aurelia seguía resonando en el mar. En el duro regazo de la litera, con la vibración de las máquinas en el cuerpo, Fintan escuchaba la voz que hablaba sola, que pugnaba por retener el hilo de la otra vida. Ya le dolía olvidar. «Lo detesto, lo detesto. No quiero partir, no quiero irme allí. Lo detesto, ¡no es mi padre!» Las cuadernas del barco crujían con cada ola. Fintan intentaba oír la respiración tranquila de su madre. Susurraba en alto; «¡Maou!, ¡Maou!» Y como ella no respondía, saltaba con sigilo de la litera. Encima de la puerta, seis ranuras verticales filtraban una claridad que iluminaba el camarote. Había una bombilla eléctrica justo al otro lado, en el pasillo. Mientras iba desplazándose, veía brillar el filamento a través de cada ranura. Era un camarote interior, sin ojo de buey, no podían permitírselo. El aire era gris, asfixiante y húmedo. Con los ojos abiertos como platos, Fintan trataba de ver la silueta de su madre, dormida en la otra litera, arrastrada también al revés por el océano en movimiento. Las cuadernas crujían trabajadas por el oleaje, que empujaba, aguantaba, volvía a empujar.
Fintan tenía los ojos llenos de lágrimas, sin saber muy bien por qué. Le dolía el centro del cuerpo, donde la memoria se deshacía, se desvanecía.
«No quiero ir a África.» Nunca se lo dijo a Maou, ni a la abuela Aurelia, ni a nadie. Al contrario, lo quiso con gran intensidad, hasta arder en deseos, no era ya capaz de conciliar el sueño, en Marsella, en el pisito de la abuela Aurelia. Ardía en deseos, presa de una febril agitación, en el tren que circulaba hacia Burdeos. Ya no quería oír voces, ni ver caras. Era preciso cerrar los ojos, taparse los oídos para que todo resultara fácil. Quería ser alguien distinto, fuerte, que no hablara, llorara o tuviera el corazón palpitante, ni dolores en el vientre.
Página siguiente