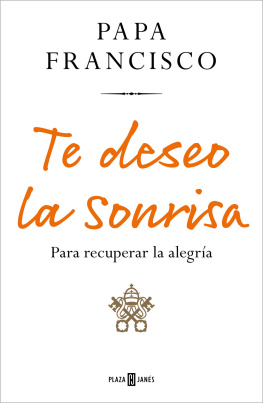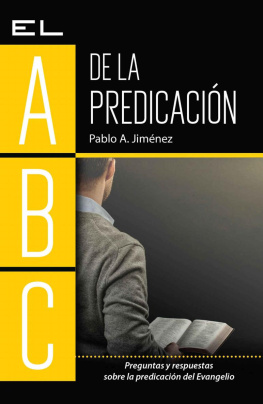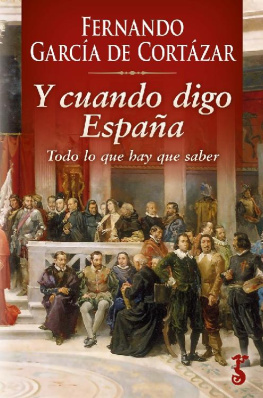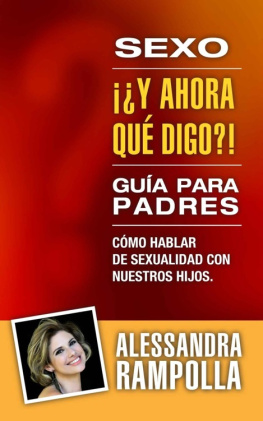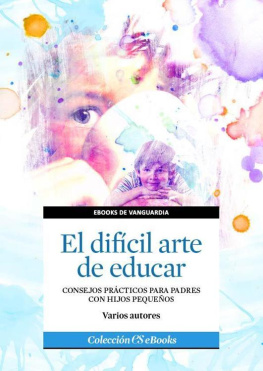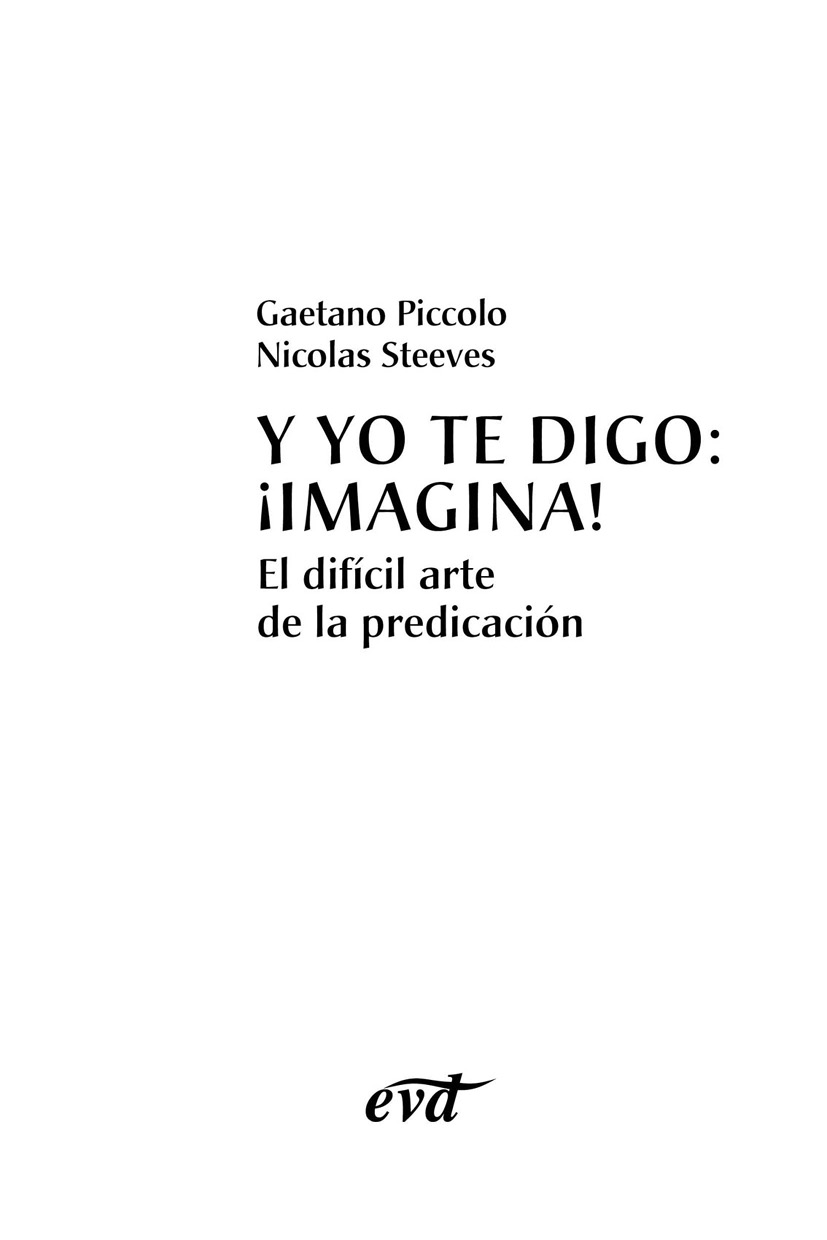PRÓLOGO
Me resulta muy grato responder a la invitación de Gaetano Piccolo y de Nicolas Steeves y escribir este breve prólogo a la reflexión que hacen sobre el difícil arte de la predicación. Les doy las gracias en particular por esta ocasión de encuentro entre dos tradiciones de vida consagrada en la Iglesia, la dominica y la jesuita, específicamente en torno a lo que funda la comunión de los carismas y de las tradiciones en su diversidad: la proclamación del Evangelio.
Y yo te digo: ¡imagina! En el título dado por estos dos amigos jesuitas a su libro resuena, para mí, la predicación original de Jesús. Por una parte, cuando Jesús de Nazaret camina por ciudades y pueblos proclama la Buena Noticia del Reino diciendo: «El Reino de los cielos se parece a…». Mediante esta analogía, repetida varias veces, Jesús apela a la imaginación de sus interlocutores para que vuelvan a imaginar el horizonte de su esperanza. Así es como nace la Iglesia, en tensión hacia el futuro. Por otra parte, para comenzar una «conversación» con sus interlocutores, Jesús despierta a menudo su imaginación para que entiendan mejor a qué tipo de comportamiento son llamados aquí y ahora: «Han oído…, pero yo les digo…». Habéis recibido enseñanzas, orientaciones de vida, mandamientos, siendo todo esto importante, ciertamente, pero cuando Jesús prosigue, diciendo «pero yo os digo», los invita a vivir el presente con exigencias que tal vez no se habían imaginado, pero que ahora creen ser capaces de realizar: «Ustedes tienen que ser perfectos, como es perfecto el Padre celestial» (Mt 5,48). Jesús apela a la imaginación, es decir, a aquella parte de nuestra energía interior que reaviva el deseo de verdad, que hace levantar la mirada más allá del mero horizonte de lo razonable y medible. Despertar la imaginación conduce a hacer que surja en nosotros la audacia de creer en una promesa siempre inédita, aun cuando se haya oído y repetido millones de veces. El despertar de la imaginación invita también a osar creer que es posible encontrar en nosotros mismos la capacidad de entrar en este horizonte que parece, con criterios humanos, improbable. «El Reino de los cielos se parece a…». Y yo te digo: ¡imagina! ¡Imagina que la santidad es tu destino! ¿No es esta la predicación más elemental que puede hacerse?
La predicación tiene como cometido apelar a esta creatividad de la imaginación, a promoverla y a sostenerla tanto en las vidas personales como en las de las comunidades de fe. Y así las hace avanzar. En efecto, en ambas peticiones de la imaginación se solicita la creatividad de cada uno y de las propias asambleas: una «imaginación analógica» mediante la cual la vida concreta, las orientaciones prácticas, los esfuerzos por hacer cada vez más inteligible el mensaje del Evangelio, se establecerán como puentes entre la escucha de la Palabra y la fecundidad de esta Palabra en la historia humana y para esta. Es verdaderamente esta llamada –una llamada que une, ante todo, a los cristianos en una única comunión– la que fundamenta y constituye progresivamente la identidad de todo bautizado en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo, al mismo tiempo que todo esto instituye la Iglesia. El arte de predicar es «difícil», como lo es el arte de nacer y de acompañar el nacimiento personal y comunitario, a uno mismo y al mundo. El arte de la predicación se despliega como respuesta a una llamada a nacer y a llegar a ser, lanzada por el misterio de la vida de Aquel que viene.
La Iglesia puede definirse como una realidad que está en estado permanente de misión y de proclamación del Reino. Puesto que este libro aborda un aspecto muy preciso –la proclamación de la homilía durante la celebración eucarística–, se centra en la función del predicador como medio pastoral para edificar la «Iglesia en misión». Al tomar en consideración el vínculo intrínseco entre la homilía y la celebración que actualiza cada día la memoria eucarística, contribuye a instituir y constituir una comunidad eclesial en su existencia, y, por tanto, en su misión.
Por consiguiente, los análisis, las reflexiones y las propuestas de esta obra ponen de relieve una dinámica más amplia, la de las comunidades eclesiales de las que están encargadas los pastores. Por eso el texto insiste en la homilía como «evento de comunicación». Es un evento esencial en una Iglesia que es ella misma «conversación y diálogo», como decía Pablo VI. Este evento está incluido en una conversación más amplia, más fundamental, más fundadora aún, a saber, la conversación de Dios con su pueblo y con todo miembro de su pueblo. La homilía se sitúa además en el contexto de una comunidad que está ella misma en conversación con el mundo, en cuyo seno puede decirse incluso que el mundo está en conversación consigo mismo, poniendo en juego la diversidad de las culturas, de las tradiciones, de los saberes, de las experiencias, de las expresiones de fe y de las búsquedas de la verdad. La homilía toma la palabra en la dinámica mediante la cual la conversación hace crecer y enraíza la comunicación del ser humano con Dios en la realidad. Mediante ella se tejen conjuntamente la historia humana y la historia de Dios para revelar la historia de Dios con su pueblo. En este sentido, la homilía no tiene como objetivo solamente «hablar de la Palabra», sino también «comunicar la Palabra», transmitirla como se transmite la vida.
La predicación es, en cierto modo, «sierva» de esta gran epopeya de la conversación de Dios con la humanidad. Por eso debe prestar toda su atención a la escucha, al modo como Dios comienza esta conversación cuando escucha las llamadas de su pueblo. Mientras que Dios entra en diálogo cuando oye el grito del pueblo en la esclavitud, el arte de la predicación se compromete a responder a quienes quieren ver a Jesús. Para ello, proponen los autores, el arte de la predicación debe desplegar la proclamación de la Buena Noticia del Reino como un camino desde el silencio de la escucha a la Palabra, y desde esta al silencio de la contemplación.
Se parte del silencio de la escucha de la Palabra y de sus ecos tanto en la comunidad como en el corazón y en la razón del predicador mismo. Silencio de la escucha del grito y de la sed de la carne viviente de Cristo en este mundo. Silencio ante la escucha del eco del encuentro entre dos polos: la llamada y la promesa de Dios, el grito y la confianza del mundo. Es en este encuentro en el que puede iniciarse la interpretación de un pasaje de la Escritura del que parte un predicador para proclamar, aquí y ahora, la Buena Noticia. Este encuentro instaura la experiencia de la compasión como primera fase para evangelizar.
La palabra llega entonces como una palabra muy precisa. No es solo el momento de «pronunciar un discurso» preparado con el máximo cuidado posible. Se trata ante todo de «hablar» a las hermanas y a los hermanos en Cristo. De hablar, por supuesto, para compartir reflexiones y dar explicaciones (no puede descuidarse esta dimensión de formación, de enseñanza, que forma parte de la edificación de la comunidad creyente). Pero de hablar también para compartir con los demás la confianza en la Palabra proclamada y en su capacidad de actuar en el corazón del ser humano y de manifestar en él la venida, el acercamiento, la extraña familiaridad de la verdad que hace libre y salva. Se trata de hablar, además, para confirmar la convicción de que, mediante esta proclamación, mediante esta evangelización, la comunidad de fe se constituye y se edifica misteriosamente, unida en una misma salvación.