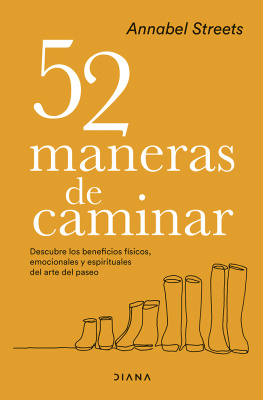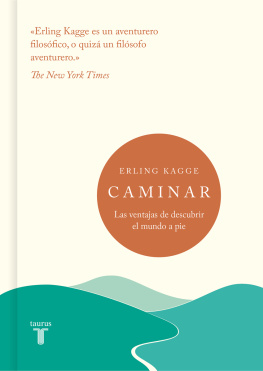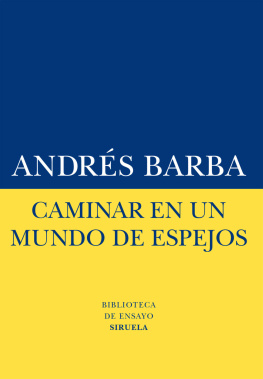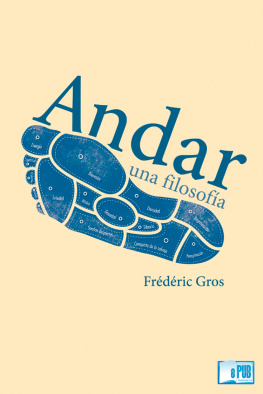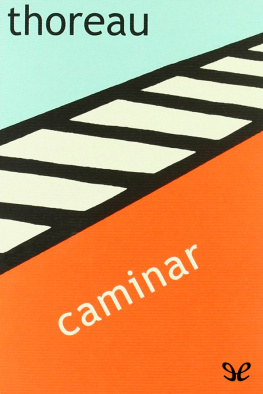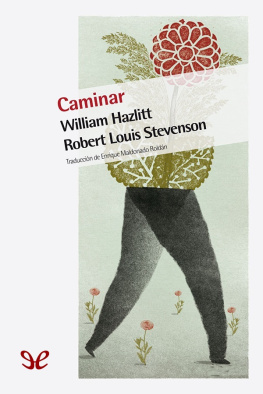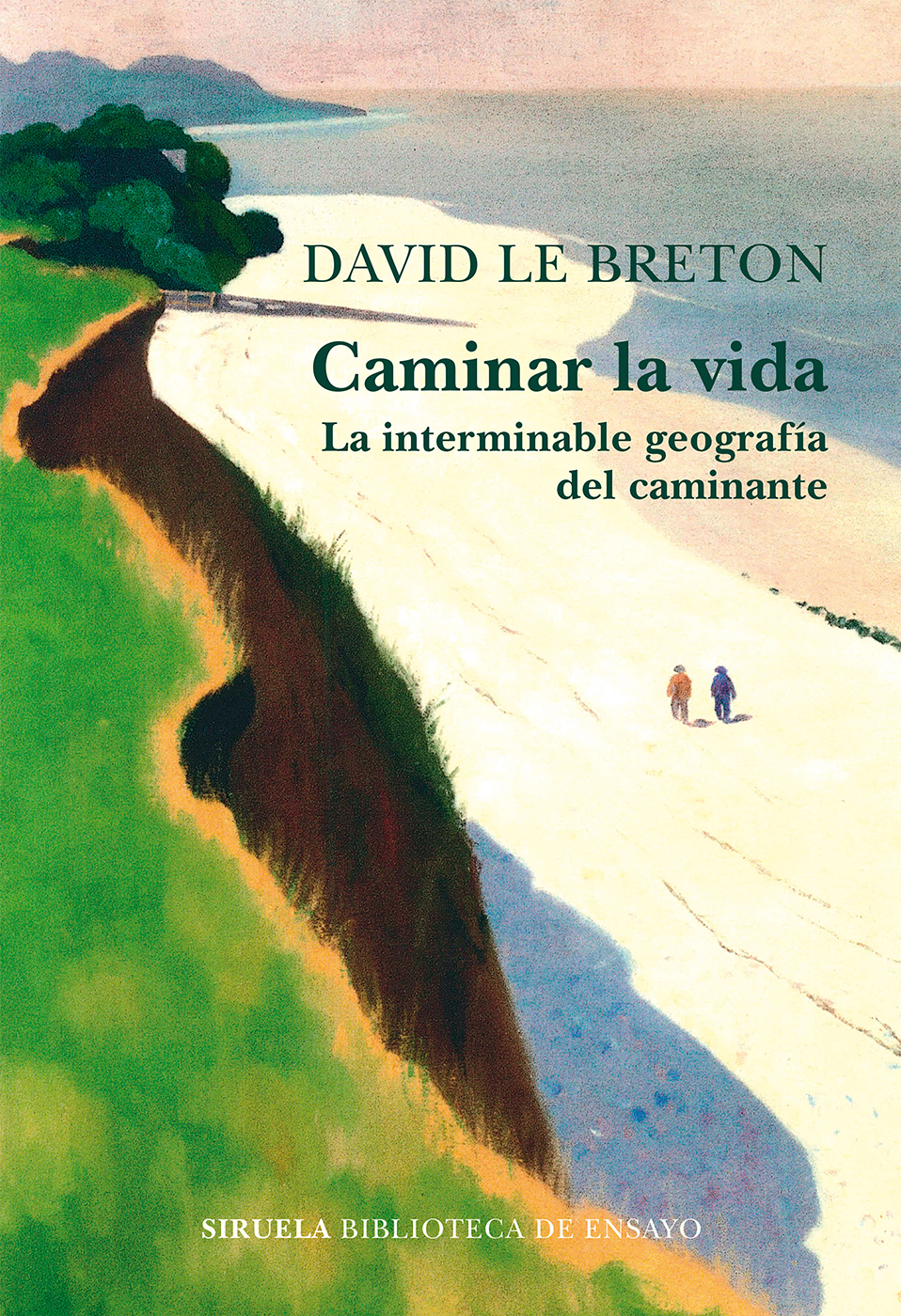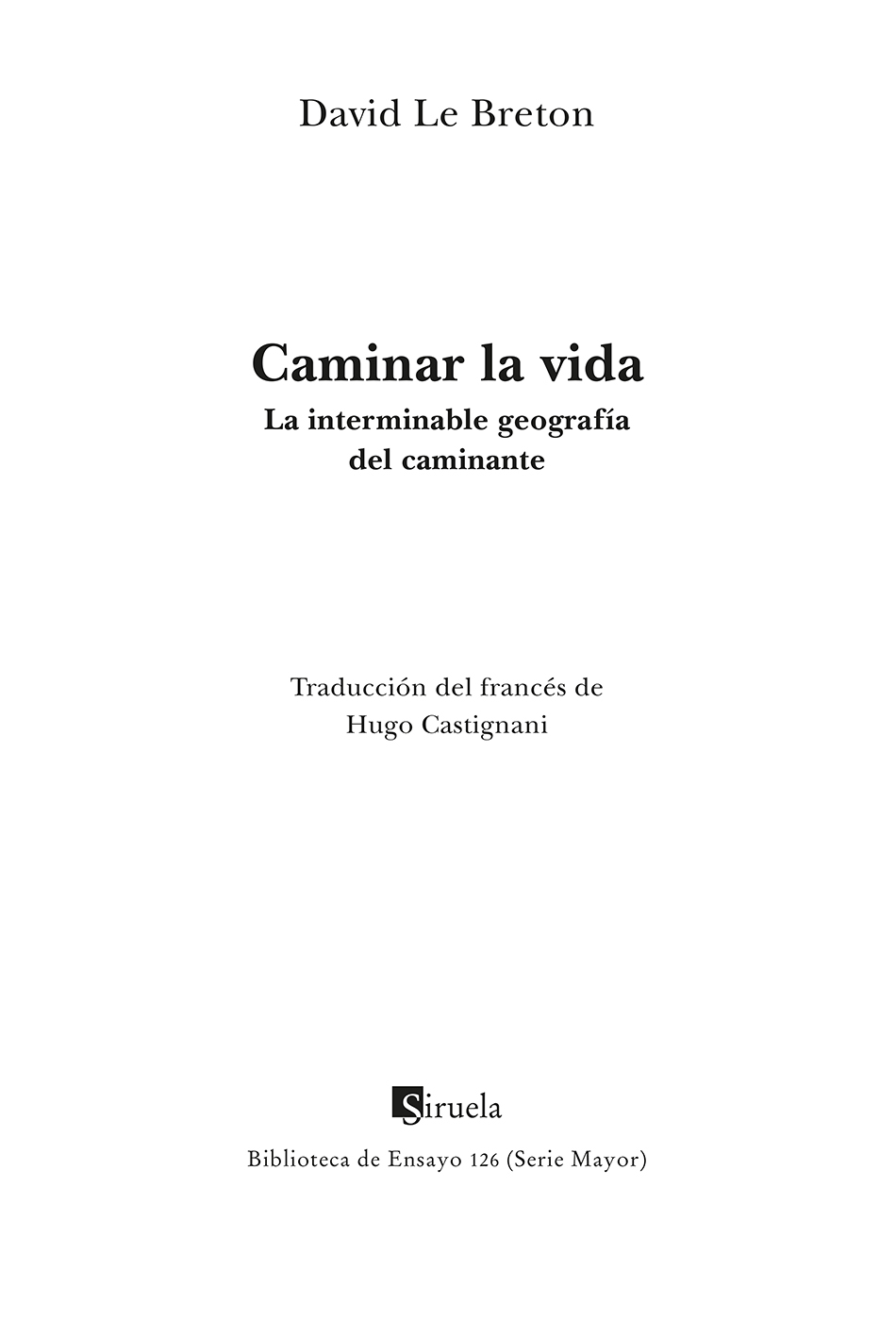«Palpamos el pulso de las cosas [...].
Sentimos la curvatura de la Tierra [...].
Estamos hermanadas por el agua y por la hoja».
y las pedrerías miraron, y las alas se elevaron sin ruido».
Ponerse en marcha
«Yo no camino para rejuvenecer ni para evitar envejecer, tampoco para mantenerme en forma o batir récords. Camino igual que sueño, que imagino, que pienso, por una especie de movilidad del ser y de necesidad de ligereza».
G EORGES P ICARD , Le vagabond approximatif
[ « El vagabundo aproximativo » ]
Como Ulises, a veces tenemos que dar la vuelta al mundo y perdernos en mil locuras antes de regresar a Ítaca. Aun cuando la salida estuviera desde un principio en una ladera de la colina de al lado o en las orillas del río a dos pasos de casa, hacía falta ese desvío, a veces hasta el fin del mundo, para tomar conciencia de ello. Ese lugar es siempre innombrable, pues nunca cejamos en buscarlo. Todo viaje participa de esta búsqueda de un espacio donde la existencia se convierte en un acto de reconocimiento inmediato y embelesado. Cada cual busca el sitio de su renacimiento en el mundo. Una especie de magnetismo interior nos guía, un deseo de probar suerte que hay que aprovechar con toda confianza. No es necesario irse muy lejos. «A veces —escribe Thoreau—, son apenas treinta metros los que me gustaría recorrer, como si el aire que ahí sopla me atrajera; entonces, me digo, mi vida vendrá a mí; como un cazador, camino a su acecho. Cuando deje atrás este cerro sin árboles y cubierto de arándanos, entonces sí que mis pensamientos se liberarán. ¿Hay acaso una influencia secreta, un vapor que exhala la tierra, algo en los vientos que soplan o en todas las cosas que ahí se presentan de modo agradable ante mi espíritu?» (Thoreau, 2013-2017, 21 de julio de 1851, 8 a. m.). En ciertos lugares, experimentamos justamente el sentimiento de que nos estaban esperando, de que jamás habían dejado de perseguirnos. No es un descubrimiento, sino un retorno. El tiempo se despliega, toda la historia personal converge en ese momento. La luz ya no es la misma que baña la vida ordinaria, otro mundo en el interior del cual estamos a punto de entrar se nos revela. Se abre otra dimensión de lo real, marcada por la serenidad, por la belleza. El silencio que a veces reina en ella es un flujo aéreo que sumerge al caminante, que lo arrastra en su corriente, que agudiza sus sentidos y ensancha un sentimiento de resonancia sin fisuras con los movimientos del mundo. Ciertos lugares poseen, quizá, una conciencia e intentan comunicarle al paseante el placer que experimentan al verlo recorrer su territorio. Vamos en su busca, incansablemente. Sin duda a veces es preciso asistir a los dioses, ayudarlos a resplandecer durante nuestra visita. Era necesario estar ahí en ese instante preciso para que el paisaje alcanzara su perfección, haciéndonos sentir que estaba esperando nuestra presencia, que está ahí solo para nosotros, a la manera de un don que no espera nada a cambio más que ese sentimiento de paz y de alianza.
Uno no se cansa ni de caminar ni de hacer correr su pluma por la página. Yo no pensaba escribir un tercer libro sobre el caminar; tras Elogio del caminar (2000) y Caminar. Elogio de los caminos y de la lentitud (2012), he aquí uno más. Me cuesta entender que el tiempo pase tan rápido. Pero mi gusto por andar no ha cesado de avivarse a lo largo de estos años y, desde hace veinte, el caminar viene experimentando un éxito planetario que contrasta con los valores más asentados en nuestras sociedades. Esta pasión contemporánea conlleva significados diferentes para cada caminante: deseo de reencontrar el mundo a través del cuerpo, de romper con una vida demasiado rutinaria, de llenar las horas vacías con descubrimientos, de abstraerse de las preocupaciones de la vida cotidiana; deseo de renovación, de aventura, de reencuentro... La vida ordinaria está hecha de una acumulación de urgencias que no dejan apenas tiempo para uno mismo. Las agendas se encuentran a menudo llenas. Pero existen también otras razones que hacen del camino un recurso, e incluso una resistencia, contra las tendencias del mundo contemporáneo que nos alienan a todos y nos sustraen a cada uno una parte de nuestra soberanía y de nuestro placer de ser nosotros mismos (Le Breton, 2012).
En otra época se caminaba para llegar a un sitio, por necesidad, porque no podía uno comprarse una bicicleta, una moto o un automóvil. Caminar no era un privilegio, sino una necesidad. El camino importaba poco; solo contaba el destino. Todavía hoy, para muchos habitantes del planeta, desplazarse es propio de pobres o migrantes que no tienen otra opción. En nuestras sociedades, desde los años ochenta del pasado siglo, caminar es una afición cada vez más valorada en todo el mundo. En las grandes rutas, como la del Camino de Santiago de Compostela o la Vía Francígena de Italia, nos cruzamos con hombres o mujeres del mundo entero, de todas las edades y clases sociales. Hoy se camina para viajar, descubrir un país, saborear las horas sin otra preocupación que la de dar un paso tras otro, y vivir un tejido de sorpresas y muestras de aprobación. Como escribió Leslie Stephen, gran paseante inglés del siglo XX y padre de Virginia Woolf, «el verdadero caminante es aquel que se deleita en el camino, que no presume ni se jacta de la fuerza física necesaria para ello» (Stephen, 2018, 100).
Hoy la humanidad está sentada, plantada como un árbol sobre sus pies (Le Breton, 2018). Delante de sus pantallas de móviles, ordenadores o televisores, al volante de automóviles o en la oficina, el sedentarismo es un problema grave de salud pública. En Francia, durante los años cincuenta del pasado siglo, se caminaba de media siete kilómetros al día. Hoy son apenas trescientos metros. Muchos de nuestros contemporáneos cargan con su cuerpo como si se tratara de un engorro que apenas utilizan para otra cosa que para realizar unas cuantas tareas en su apartamento o para entrar y salir de su vehículo. El cuerpo se ha hecho pasivo, un objeto que hay que llevar consigo de una actividad a otra, pero movilizándolo lo mínimo gracias al recurso de innumerables procedimientos tecnológicos que suplen la actividad física, desde las escaleras mecánicas y los pasillos rodantes a los coches, los patinetes o las bicicletas eléctricas. Se transporta el propio cuerpo, no al revés. Para una inmensa mayoría de nuestros contemporáneos el esfuerzo físico ya no es otra cosa que una afición y, paradójicamente, se lleva a cabo casi siempre en la inmovilidad geográfica y en la higiene de una sala específica para ponerse en forma, andando o corriendo por una cinta, inmerso de manera virtual en un simulacro de paisaje, y con los ojos fijos en un televisor o en un móvil y auriculares en los oídos. En estas circunstancias, es imposible sumergirse en una interioridad que nos asusta cada vez más. El esfuerzo mismo es instrumentalizado como una responsabilidad de salud y de estado físico, y gira en el vacío: no consiste ya en talar madera, cultivar el jardín o recoger frutos caídos de los árboles; ni siquiera en ir a hacer la compra. En estas salas alejadas del fragor del mundo, la actividad no se lleva a cabo en un ambiente exterior susceptible de sorprenderle a uno, sino en un mundo tecnológico aseptizado y con un horario controlado. En este sentido, el entusiasmo actual por la caminata coge a contrapié esta tendencia a la inmovilidad y a la subordinación a las tecnologías. Celebración del cuerpo, de los sentidos, de la afectividad, puesta en marcha total de la persona, presencia activa en el mundo, el caminar le devuelve a uno el contacto consigo mismo y con la sensación de existir. Doug Peacock escribe que, en sus caminatas, generalmente, a partir del cuarto o quinto día, «pierdo toda gana de cafeína, alcohol, grasas o sal, y en lugar de eso comienzo a responder a mis necesidades fisiológicas en dosis crecientes» (Peacock, 2005, 58). Si bien es cierto que caminar con regularidad es bueno para la salud, hacerlo tan solo por esa razón sería una forma de puritanismo, una obligación que se puede convertir en tedio con facilidad.