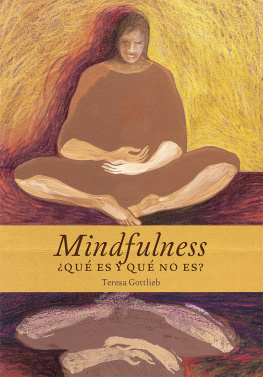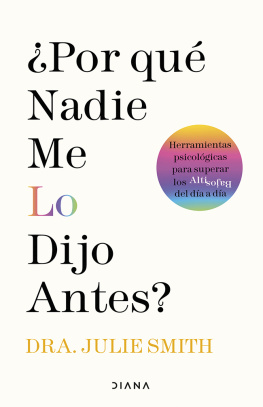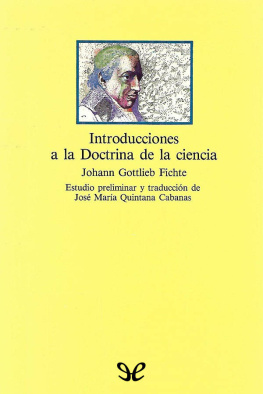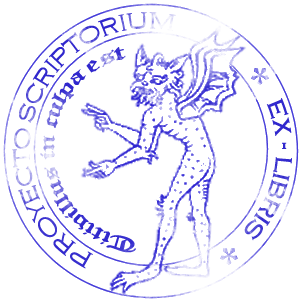Título original: Maybe You Should Talk to Someone – A Therapist, Her Therapist, and Our Lives Revealed
Lori Gottlieb, 2019
Traducción: Victoria Simó Perales
Editor digital: Watcher
ePub base r2.1
Una obra sorprendente, divertida y revolucionaria por su franqueza, que ofrece un viaje profundo por el corazón y la mente. Cuando el hombre con el que iba a casarse la abandona de la noche a la mañana, el mundo de Lori Gottlieb, psicoterapeuta en Los Ángeles, se desmorona. ¿Cómo superar una crisis existencial cuando tu trabajo consiste en ayudar a los demás a lidiar con sus propios demonios y, si todo va bien, redimirlos?
Con sabiduría, valentía y una profunda honestidad, Lori Gottlieb abre la puerta de su consulta —y de su propia psicoterapia— para mostrarnos entre bastidores los procesos de personas reales que transitan entre el amor y el deseo, el pasado y el futuro, la vida y la muerte, la esperanza y el cambio. Rebosante de humor y de suspense, a caballo entre el testimonio personal y la novela, esta obra es un viaje tan íntimo como universal por los secretos mejor guardados del corazón y la mente humanos.
Proponemos que la felicidad se clasifique como un trastorno psiquiátrico y se incluya en los principales manuales de diagnóstico bajo un nuevo nombre: trastorno afectivo mayor de tipo placentero. Una revisión de la literatura relevante demuestra que la felicidad es estadísticamente anormal, consiste en un grupo discreto de síntomas, se asocia con una serie de anomalías cognitivas y con toda probabilidad refleja un funcionamiento irregular del sistema nervioso central. Se debe tener en cuenta una posible objeción a esta propuesta: la sociedad no valora negativamente la felicidad. Esta objeción, sin embargo, puede desestimarse por ser científicamente irrelevante.
Richard Bentall
Journal of medical ethics, 1992
El eminente psiquiatra Carl Jung dijo: «Las personas son capaces de cualquier cosa, por absurda que sea, con tal de no mirar de frente su propia alma».
Pero también afirmó:
«El que mira hacia dentro, despierta».
NOTA DE LA AUTORA
Este libro plantea una pregunta: «¿cómo se produce el cambio?», y responde diciendo: «a través de la relación con los demás». La relación de la que hablo en estas páginas, entre terapeutas y pacientes, requiere de una confianza sagrada para que el cambio sea efectivo. Así pues, además de obtener permiso por escrito, me he esforzado al máximo por disfrazar identidades y cualquier detalle reconocible. En algunos casos los relatos y los escenarios relativos a distintos pacientes se han atribuido a uno solo. He meditado a conciencia todas esas modificaciones y las he escogido con cuidado para permanecer fiel al espíritu de cada historia al mismo tiempo que las colocaba al servicio de un objetivo mayor: poner de relieve la condición humana que compartimos, para que todos podamos vernos con más claridad. Con ello pretendo decir que, si acaso te reconoces en estas páginas, se debe en parte a la casualidad pero también a la voluntad de la autora.
Un apunte sobre la terminología: las personas que acuden a terapia reciben diversas denominaciones, siendo las más habituales paciente o cliente. Dudo que ninguna de esas palabras llegue a captar la relación que mantengo con los seres humanos que acuden a mi consulta. Sin embargo, hablar de las personas con las que realizo un trabajo resultaría demasiado farragoso y el término cliente puede inducir a confusión, habida cuenta de sus múltiples connotaciones, así que, en aras de la claridad y la simplicidad, me referiré a mis pacientes a lo largo de este libro.
PRIMERA PARTE
No hay nada más deseable que ser descargado de un pesar, pero no hay nada tan aterrador como ser despojado de una muleta.
James Baldwin
1
Idiotas
ANOTACIONES INICIALES, JOHN:
El paciente dice sentirse «estresado» y declara problemas para dormir y para entenderse con su esposa. Expresa impaciencia hacia los demás y busca ayuda para «aguantar a tanto idiota».
S é compasiva.
Suspiro de paciencia infinita.
Sé compasiva, sé compasiva, sé compasiva…
Repito la frase mentalmente, como un mantra, mientras el hombre de cuarenta años que tengo delante me habla de todos los «idiotas» con los que se relaciona a diario. ¿Por qué, quiere saber, hay tantos idiotas en el mundo? ¿Nacieron así? ¿Se volvieron idiotas con el tiempo? Tal vez, musita, su condición sea una consecuencia de todos los aditivos químicos que lleva la comida hoy día.
—Por eso procuro comer productos biológicos —afirma—. Para no convertirme en un idiota, como todos los demás.
Me he perdido. Ya no sé de qué idiota me habla, si del higienista dental que formula una pregunta detrás de otra («y ninguna es retórica»), de su compañero de trabajo que solamente se expresa con interrogantes («nunca afirma nada, porque eso significaría que tiene algo que decir»), del conductor que frenó con el semáforo en ámbar («¿la gente no piensa que algunos tenemos prisa?») o del técnico de la Barra de Genios, en la tienda Apple, que no fue capaz de arreglarle el portátil («menudo genio»).
—John —empiezo a decir, pero ahora está divagando sobre su mujer. No consigo meter baza, aunque en teoría acude a mí en busca de ayuda.
Yo, por cierto, soy su nueva psicóloga. (La anterior, que solamente le duró tres sesiones, era «simpática, pero una idiota»).
—Y entonces Margo se enfada… ¿se lo puede creer? —me está contando—. Y no me dice el motivo de su enfado. Solamente actúa como si estuviera molesta por algo y se supone que yo debo preguntarle qué le pasa. Pero sé muy bien que, si le pregunto, responderá «nada» las tres primeras veces y luego, tal vez a la cuarta o la quinta, dirá: «ya sabes lo que me pasa», y yo le contestaré: «no, no lo sé, si lo supiera no te lo preguntaría».
Sonríe. De oreja a oreja. Yo intento trabajar con esa sonrisa; lo que sea con tal de transformar el monólogo en un diálogo que me permita comunicarme con él.
—Me llama la atención que sonría ahora mismo —observo—, porque me está hablando de la frustración que le producen muchas personas, incluida Margo, y sin embargo parece contento.
Su sonrisa se ensancha. Posee la dentadura más blanca que he visto en mi vida. Le brillan los dientes como diamantes.
—Sonrío, Sherlock, porque conozco muy bien las razones de su disgusto.
—Ah —respondo—. Entonces…
—Espere, espere, que ahora llegamos a la mejor parte —me interrumpe—. Pues bien, como iba diciendo, sé muy bien lo que le pasa, pero no me apetece nada seguir oyendo sus quejas. De manera que esta vez, en lugar de preguntar, decido que voy a…
Se detiene y mira el reloj que descansa la estantería, a mi espalda.
Me gustaría emplear este inciso para pararle los pies a John. Podría comentar la ojeada que acaba de echarle al reloj (¿tiene prisa por marcharse? o el hecho de que acabe de llamarme «Sherlock» (¿está molesto conmigo por algo?). O podría atenerme a la superficie de lo que llamamos «el contenido» —el relato que me está narrando— e intentar entender por qué equipara los sentimientos de Margo con una queja. Pero si me quedo en el contenido, no conectaremos en esta sesión y John, estoy descubriendo, tiene problemas para establecer contacto con su entorno.
—John —vuelvo a probar—. ¿Por qué no hablamos de lo que pasó…?
—Ah, vale —me corta en mitad de la frase—. Todavía nos quedan veinte minutos.
Y retoma su historia.
Me vienen ganas de bostezar, irrefrenables, y tengo que recurrir a una fuerza de voluntad sobrehumana para mantener la boca cerrada. Mis músculos luchan contra mi mandato, mi semblante adopta todo tipo de expresiones grotescas, pero gracias a Dios el bostezo permanece dentro. Por desgracia, emerge en forma de eructo. Sonoro. Como si estuviera borracha. (No lo estoy. Seré un muestrario de muchas otras cosas desagradables ahora mismo, pero no estoy borracha).