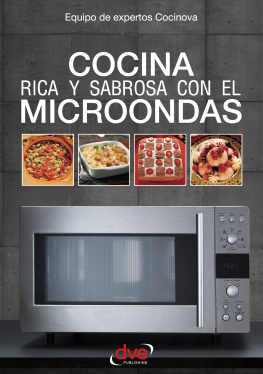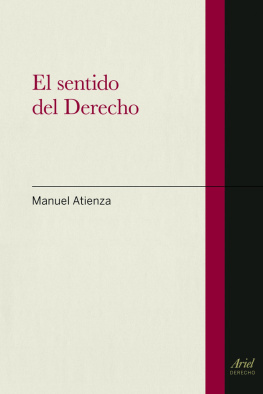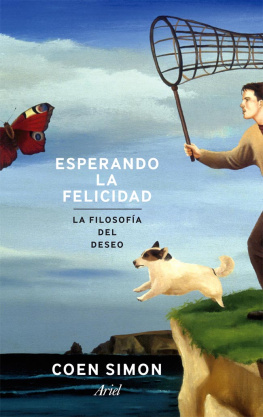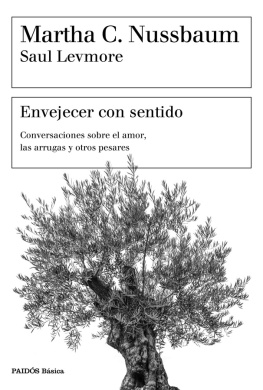Tristan Garcia
La vida intensa
Una obsesión moderna
Traducción de
Antoni Martínez Riu
Herder
Título original: La vie intense. Une obsession moderne
Traducción: Antoni Martínez Riu
Diseño de la cubierta: Gabriel Nunes
Edición digital: José Toribio Barba
© 2016, Autrement, París
© 2018, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN digital: 978-84-254-4100-4
1.ª edición digital, 2018
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
Lo que la electricidad le ha hecho al pensamiento
Para comparar una cosa consigo misma
«Habría que interpretar todo en términos de intensidad»
El hombre intenso
Vivir intensamente
El efecto de la rutina
En la tenaza ética
Algo resiste
Gracias a Agnès
INTRODUCCIÓN
Sin cesar se nos prometen intensidades. Nacemos y crecemos expuestos a la búsqueda de sensaciones fuertes que han de justificar nuestra vida. Suministradas por el rendimiento deportivo, las drogas, el alcohol, los juegos de azar, la seducción, el amor, el orgasmo, el placer o el dolor físico, la contemplación o la creación de obras de arte, la investigación científica, la fe exaltada o el compromiso exasperado, esas excitaciones repentinas nos despiertan de la monotonía, del automatismo y del tartamudeo de lo mismo, de la banalidad existencial. Porque una especie de pérdida de vitalidad amenaza sin cesar al hombre confortablemente instalado. Hubo un tiempo en el que este adormecimiento era la obsesión del soberano ocioso y satisfecho, de los reyes holgazanes que buscaban desesperadamente la diversión, de Nerón, de Calígula, o de los conquistadores adormilados en lo que se llamaba «las delicias de Capua»: la paradoja que amenazaba al hombre superior era que, triunfando, cumpliendo todos sus deseos y consiguiendo todos sus objetivos, sentía cómo se relajaba en él la tensión existencial, el vigor de sus nervios y perdía esa sensación indefinible que permite a un ser vivo valorar favorablemente la intensidad de su existencia.
A medida que se producía el crecimiento económico de Occidente, porque cada vez más los hombres saciaban su hambre, disponían de un lugar donde cobijarse y encontraban tiempo para divertirse, ese miedo del vencedor se democratizó y se transmitió a los individuos modernos frustrados por la satisfacción creciente de sus necesidades. A los hombres tranquilizados les falta el sentimiento de vivir de verdad, que atribuyen a los que compiten y sobreviven en circunstancias difíciles. Ahora bien, ese sentimiento de un despertar nervioso, cuando ya se ha perdido o está a punto de perderse, a menudo se identifica con una extraña fuerza interior, incuantificable con exactitud, pero inevitablemente reconocida por la intuición, que determina el grado de compromiso de un hombre con lo que siente. Desde fuera, siempre es posible estimar si una persona posee aquello que necesita, si su existencia es fácil o difícil, e incluso si es o no feliz. Pero nadie puede penetrar en el corazón de otro ser para determinar, en su lugar, si su sentimiento de existir es débil o fuerte. Eso no podemos quitárselo a una subjetividad: es su fortaleza inviolable. Está lo que llega a los ojos de un observador y luego la medida interna, el calibrador interno de lo que sentimos en nosotros mismos: la intensidad. Por supuesto, conocemos desde hace tiempo los signos fisiológicos, a los que está atenta nuestra especie igual que todas las demás especies de mamíferos: respiración acelerada, tamborileo del corazón, desbocamiento del pulso, contracción de los músculos, estremecimientos, rubor en las mejillas, pupilas dilatadas y una mayor tensión muscular ––el momento de la descarga de adrenalina—. Pero también está ese misterioso «grado de intensidad del sí mismo en sí», que no se deja reducir a la excitación física. Es la sensación de ser más o menos uno mismo: la misma percepción, el mismo momento, el mismo encuentro puede ser experimentado, lo sabemos bien, con mayor o menor fuerza. No es solo el contenido de una experiencia lo que produce su intensidad: un instante aparentemente anodino, un gesto dibujado mil veces, el detalle familiar de un rostro pueden irrumpir de repente y producirnos la impresión epifánica de una descarga eléctrica. Esa descarga nos expone de nuevo a la intensidad de la verdadera vida y nos saca del pantano de la rutina en que nos habíamos hundido sin darnos cuenta siquiera. Pero también un momento, mucho tiempo esperado, una buena noticia, un drama terrible o una obra de arte sublime pueden encontrarnos secretamente indiferentes. ¿Por qué? No hay una relación exacta e invariable entre lo que experimentamos y la intensidad de nuestras experiencias. Que a nuestro ser le alcance ese rayo, que nos permite tocar por un momento el grado más elevado de nuestro sentimiento de existir, es algo imprevisible. Evolucionamos del nacimiento a la muerte al compás de la modulación de esta descarga que esperamos y que tememos, que tratamos de suscitar cuando nos falta y cuya amplitud y frecuencia cada uno de nosotros valoramos a nuestra manera. La tecnología nos promete incluso medir y estudiar, gracias a las estadísticas, si no sus variaciones de intensidad, al menos sus efectos fisiológicos. La comercialización reciente de «pulseras fitness », que permiten al usuario controlar sus picos de estrés, su frecuencia cardíaca o la calidad de su sueño en tiempo real, promueve un cierto tipo de hombre moderno, lector e intérprete permanente de las variaciones cifradas de su ser. Se supone que controlamos la evolución de nuestra intensidad de vida, que va y viene, como un pequeño vehículo lanzado en bucle en una montaña rusa. Según el carácter y los intereses de cada cual, ese sentimiento trepidante puede reaparecer en el momento de recoger la apuesta de póquer en un call improbable, ganar una partida on-line especialmente difícil, permitirse un pico de velocidad en una carretera desierta, saltar en elástica, en caída libre, lanzarse desde lo alto de un acantilado, abrir una vía de escalada, salir a cazar, subir al escenario con un nudo en el estómago por el miedo escénico, saltarse las recomendaciones de seguridad, reunirse con los colegas excitados para discutir acerca de una insurrección, bajar a la calle a enfrentase a la policía, citarse en un aparcamiento para una pelea de fans, pero también en el momento de leer, echado en la cama, un thriller adictivo cuya cubierta posterior asegura que va a proporcionarnos un shock inédito, o en el de ver películas cada vez más gore, consumir bebidas energéticas, meterse una raya de cocaína, masturbarse, abandonarse al azar de los acontecimientos, enamorarse, intentar sentirse de nuevo sujeto de la propia vida, pero dejándose paradójicamente llevar, para desposeerse finalmente del control de sí mismo. Quizá acaba desarrollándose en cada uno de nosotros una especie de instrumento de medida, primero rudimentario y luego refinado, de nuestra intensidad de vida, cuya variación entra en nuestros cálculos de interés; somos razonables a condición, sobre todo, de sentir regularmente, y más o menos por encargo, una intensidad suficiente para sentirnos vivos.
Hace mucho que la sociedad liberal occidental lo entendió y que se dirige a este tipo de individuos. Nos ha prometido que nos convertiremos en eso: en personas intensas. O, más exactamente, en personas cuyo sentido existencial es la intensificación de todas las funciones vitales. La sociedad moderna ya no promete a los individuos otra vida o la gloria del más allá, sino solo lo que ya somos ––más y mejor—. Somos cuerpos vivos, experimentamos dolor y pena, amamos, las emociones se apoderan constantemente de nosotros, pero también buscamos satisfacer nuestras necesidades, queremos conocernos y conocer lo que nos rodea, esperamos ser libres y vivir en paz. Pues bien: lo que se nos ofrece como mejor es un desarrollo de nuestros cuerpos, una intensificación de nuestros placeres, nuestros amores, nuestras emociones, cada vez más respuestas a nuestras necesidades, un mejor conocimiento de nosotros mismos y del mundo, progreso, crecimiento, aceleración, más libertad y una paz más segura. Es la fórmula de todas las promesas modernas, que ya no sabemos realmente si tenemos que creerlas: una intensificación de la producción, del consumo, de la comunicación, de nuestras percepciones, así como de nuestra emancipación. Encarnamos desde hace algunos siglos un cierto tipo de humanidad: hombres formados más para la búsqueda de la intensificación que para la trascendencia, como lo estaban los hombres en otras épocas y culturas.