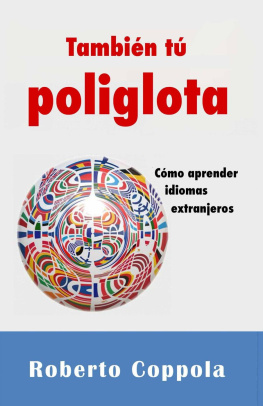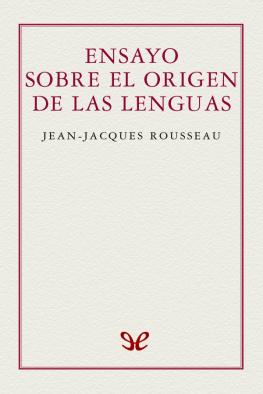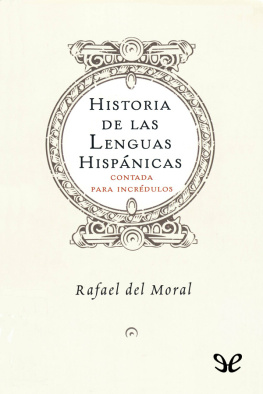Juan Ramón Lodares
Juan Ramón Lodares es Doctor en Filología Hispánica y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha dedicado parte de su labor investigadora a la historia de la lengua española. Su último libro, escrito en colaboración con el académico Gregorio Salvador, se titula Historia de las letras (Madrid, 1996), donde se cuentan las peripecias de cada una de las veintisiete componentes de nuestro alfabeto.
Indice
Sólo ha sido en los últimos años cuando los países europeos se han identificado con las lenguas. Esta id.en-tificación es en gran parte mítica y en su origen suele haber alguna razón violenta. No me refiero a gierras estrictamente, sino a cualquier firma de violencia cultural. Las lenguas forman parte de los sistemas de poder y control de un Estado.
Noam Chomsky
El hipertrofiar el lengiaje, las costumbres y lo tradicional en estereotipo y blasón sirve también para justificar la hostilidad al extraño, el desprecio o satanización del disidente, la sacralización del inmovilismo social, la egolátrica autocelebraáón como pueblo elegido y la postergación de cualesquiera valores individuales a la exaltación coral del Ser colectivo.
Fernando Savater
Paisajes tradicionales
Una idea política muy difundida actualmente es la de que España ha sido un país con un centralismo tan fuerte que ha ahogado durante siglos las legítimas aspiraciones a gobernarse de sus partes integrantes. Que esas partes han sufrido una asimilación castellanizadora y que han alcanzado, por fin, tras un largo camino reivindicativo lleno de sinsabores, sus anhelos reprimidos. Una de las pruebas, entre otras muchas, de dicho argumento radica precisamente en la difusión de la lengua española por doquier, puesta al servicio de una uniformación que, quienes no eran castellanos de raíz, por fuerza habían de sentir como una amenaza a sus modos de vida.
Esta idea flota en el ambiente. Es voxpópuli. Sin embargo, en mi opinión, ideas así son difíciles de compartir. Muy al contrario, sí se puede compartir la idea de que la centralización española genuina y efectiva fue invento de algunos hombres de negocios de mediados del siglo xix que duró lo que duraron ellos: unos pocos años. Que fue además débil: dejó muestras interesantes en instituciones económicas, proyectó un sistema de educación para provecho de algunos, trazó varias líneas de ferrocarril; lo poco que se hizo movilizó y aglutinó a un país inmóvil desde hacía siglos, llevó a la gente de aquí para allá, la igualó un poco, dejó que se conociese mejor y se tratase más. Pero esa corriente tuvo poca fuerza. No arraigó porque en parte estuvo sujeta a las necesidades, muy
variables según épocas y circunstancias, de la periferia española. La historia del centralismo podría contarse perfectamente al revés de como la lleva el tópico: en vez de ser una monomanía del centro geográfico peninsular por medir a todos según su rasero, era más bien una necesidad de sus vecinos. Cuando lo era; o sea, a ratos.
Mariano Luis de Urquijo, un afrancesado al que la Inquisición perseguía por traducir a Voltaire, hombre al que le dio por hacer innovaciones en la cosa pública y a quien su independencia de criterio frente a militares franceses y sacerdotes españoles le costó el Ministerio de Estado, acabó cansándose de todo y en una carta dirigida en 1808 al por entonces Capitán General de Castilla, describía así el país de sus reformas imposibles: “Nuestra España es un edificio gótico compuesto de trozos heterogéneos con tantos gobiernos, privilegios, leyes y costumbres como provincias. No tiene nada de lo que en Europa se llama espíritu público. Estas razones impedirán siempre que se establezca un poder central lo suficiente sólido para unir todas las fuerzas nacionales”.
Sorprende en parte que Urquijo no dijera nada de las lenguas que hablaban los habitantes del edificio gótico. No sería asunto muy relevante para él. Quizá las daba por incluidas en el apartado de trozos heterogéneos. Sorprende mucho más, sin embargo, que un retrato de país hecho hace casi dos siglos se parezca en cierto sentido al que se podría hacer hoy. Y esto considerando que Urquijo se refería a un país que ya en 1808 le parecía una antigualla apartada de lo que se hacía en Europa. Urquijo estaba un poco amargado, ésa es la verdad. En parte se equivocó al dibujarnos así porque unos cuarenta años después los esfuerzos cenüalizadores se dejaban notar un poquito. Pero si nos parecemos hoy a lo que Urquijo pensaba que éramos ayer será por algo y ese algo es, entre otros muchos algos, porque la centralización fue como las flores de temporada.
El diccionario define centralizar como “asumir el poder público facultades atribuidas a organismos locales”. No se trata de que todos se parezcan a uno en concreto, sino de que todos se sientan parecidos entre sí y compartan asuntos públicos comunes. Sentimiento, podría decirse, repelente para el carácter español. La centralización, por otra parte, no es ni buena ni mala. Se da en determinadas condiciones históricas o no se da. Es, sin embargo, interesante considerar un hecho: los que hoy son los grandes países de Europa empezaron un proceso centralizador hace siglos y se han inventado ahora la Unión Europea, una centralización sin precedentes. Todo indica que se continuarán limitando los privilegios locales en pro de los comunes. Todo indica también que un idioma, el inglés, ya en su versión turística, ya en su versión comercial, limitará en Europa los poderes de las demás lenguas. Así como el euro arrumbará muchas monedas. Por imprevisible que sea la historia, todo indica que los europeos de mañana tendrán muchos más vínculos de los que hoy tienen. A nadie, por otra parte, se le obliga a seguir ese curso. Parece que es opcional.
Territorios privados
La España moderna, sin embargo, no escribe su historia en términos de centralización, por mucho que se haya extendido el tópico en sentido contrario. La empezó de otra forma. Tenía establecido un camino donde no cabían los elementos centralizadores. Un camino lleno de pequeñas comunidades repobladoras del sur peninsular cada cual a su modo, guerreras cada cual a su modo, tributarias cada cual a su modo y leales a la corona según si ésta acataba o no el fuero de turno. No hubieran faltado en España, después de todo, elementos simpatizantes con la centralización al estilo de los que se daban en otras zonas de Europa: ciudades industriosas, puertos comerciales, vías de comunicación; todos ellos para ponerlos a trabajar juntos y facilitar su intercambio y una distribución equilibrada de capitales y productos. La monarquía absoluta que se gestó con Carlos I dio ventaja a la España inmóvil, más medieval que moderna en muchos aspectos. Para una monarquía absoluta la foralidad es más cómoda, sólo se persigue al poder local cuando se opone a los intereses concretos de la corona pero, por lo demás, tiene sus ventajas: la foralidad divide y cada parcela es fácil de gobernar, porque los poderes locales evitan ejercer la gestión regular de asuntos comunes que paralizaría a una corte itinerante. Le ahorran a ésta además el deber de tomar iniciativas. De ahí que Marx y Engels, en unos célebres ensayos escritos a mediados del siglo XIX, vieran en la monarquía española algo más parecido a las monarquías absolutas asiáticas que a las propias de Europa.
Por el aislamiento de las distintas coronas se conserva el tipismo de cada una, sus costumbres, su color y, por supuesto, sus lenguas, si las hay. La historia lingüística peninsular para la época moderna no está lejos, pues, de esta síntesis: quedó en el cenü o geográfico una lengua que, por razones que no voy a repasar, tenía más hablantes, con gran desproporción, frente a cualquier otra, pero con poca irradiación de sus propios naturales más allá de su círculo.
No siendo por el procedimiento de una economía centralizada que aunase y relacionase a la gente y, con ello, allanara el camino para un medio de comunicación general, ¿qué hacía el español en los siglos xvi y xvii en boca de catalanes y portugueses, por ejemplo? Estaba, sobre todo, en boca de aquellos que andaban comerciando por los caminos reales y entre las gentes de alta alcurnia, pero no por difusión del grupo castellano en sí, sino porque éste ocupaba la mayor parte de la península. Aun con un comercio clausurado no dejaba de ser interesante transitar por allí porque, entre otros atractivos, allí estaban las llaves de América y de buena parte de Europa. Asegurarse el éxito en dicho tránsito pasaba por asegurarse la lengua del grupo que lo habitaba. De modo que en nuestra historia moderna lo políticamente común del español más allá de sus propios dominios —por lo menos hasta bien entrado el siglo XIX— no lo es por intercambio ni movimiento masivo de gentes de aquí para allá, sino más bien por interés de algunos grupos concretos de vecinos que no lo hablaban pero necesitaban hablarlo.
Página siguiente