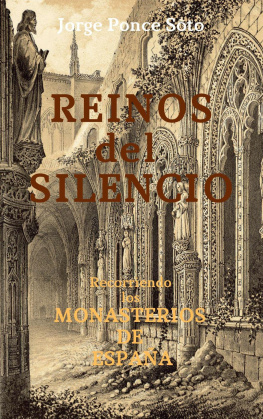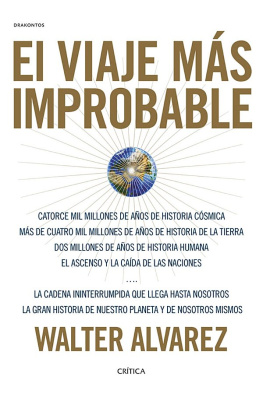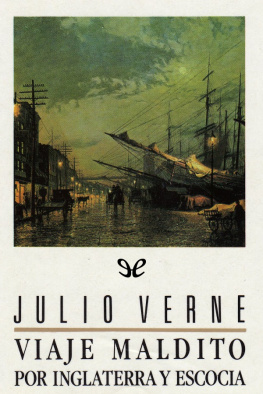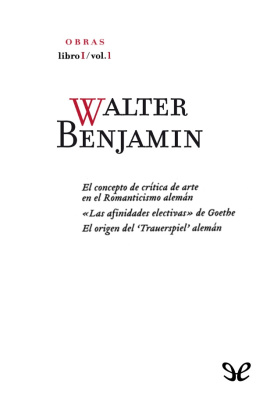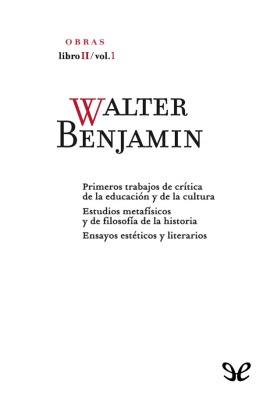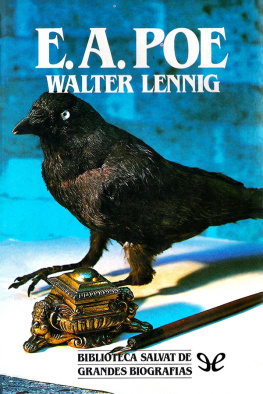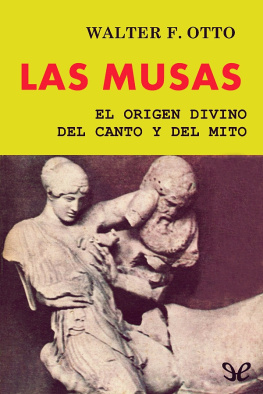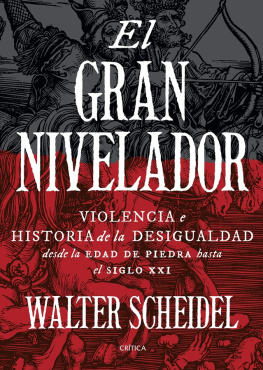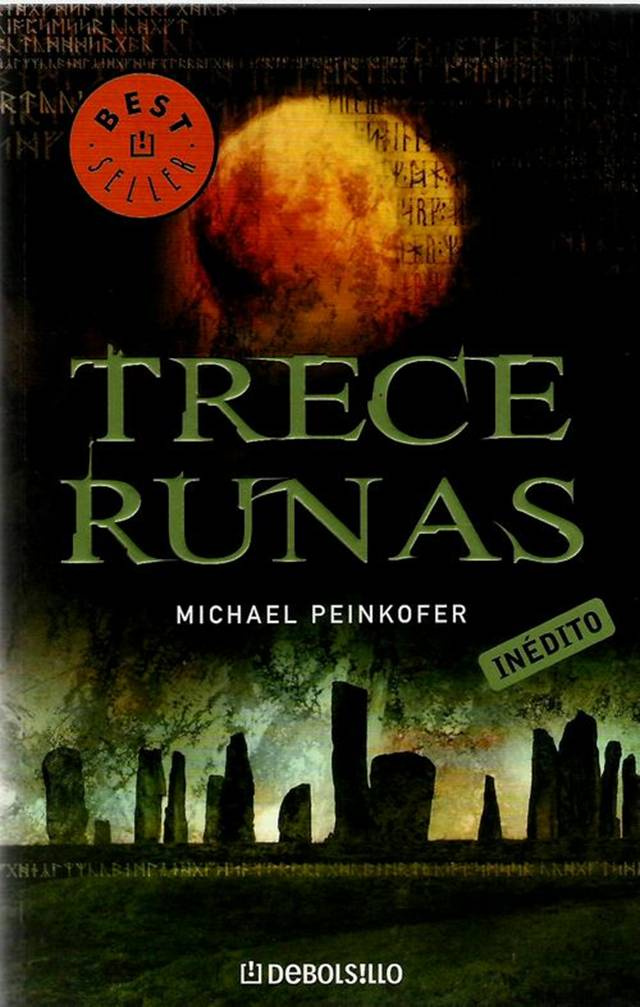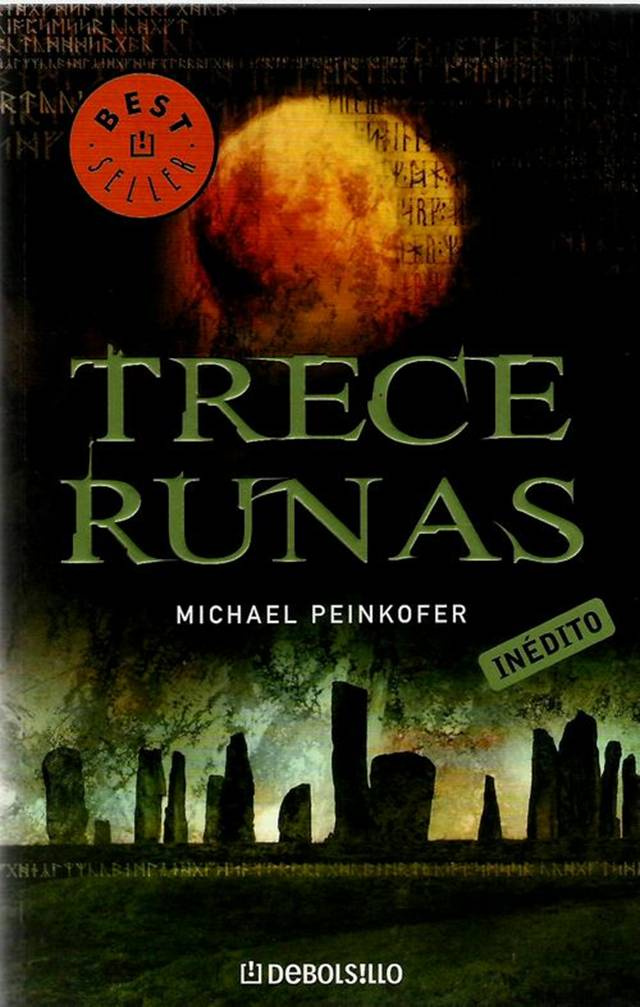
Michael Peinkofer
Trece Runas
Dedicado a mi esposa Christine
por su paciencia, amor e inspiración.
Bannockburn, en el año del Señor de 1314
La batalla había concluido.
El cielo estaba sombrío y mate, como un hierro romo que ha perdido todo su brillo. Los pocos jirones de azul que habían podido verse durante el día se habían ocultado bajo espesos velos de nubes, que cubrían de un gris melancólico la depresión de Bannockburn.
La tierra parecía reflejar la lobreguez del cielo. Un marrón sucio y un amarillo terroso tapizaban las ralas colinas que bordeaban las tierras aluviales. El vasto campo parecía un terreno de labor arado por un campesino para recibir la simiente; pero la semilla que en aquel día se había esparcido en los campos de Bannockburn era la semilla de la muerte.
Al amanecer se habían encontrado los ejércitos de los ingleses, que bajo el mando del inflexible soberano Eduardo I intentaban una vez más doblegar a los rebeldes escoceses, y el ejército de los príncipes de los clanes y los nobles escoceses, que se habían agrupado bajo el mando del rey Robert I Bruce para librar una última y desesperada batalla por la libertad.
En las agrestes tierras pantanosas de Bannockburn, se habían enfrentado en una batalla que debía decidir definitivamente el destino de Escocia. Al final, los hombres de Robert se habían impuesto, pero habían tenido que pagar un alto precio por su victoria.
Una multitud de cuerpos sin vida sembraba el vasto campo; cadáveres tendidos en hoyos fangosos que miraban con ojos ciegos, en un reproche mudo, hacia el cielo en que se alzaban los estandartes desgarrados de los combatientes. El frío viento de la muerte se deslizó por la depresión, y como si la naturaleza tuviera compasión de la miseria de los hombres, una niebla ligera se levantó y se extendió, pálida como un sudario, sobre el pavoroso escenario.
Sólo aquí y allá se movían todavía algunos: heridos y mutilados, en los que apenas quedaba un resto de vida, que trataban de llamar la atención hacia sí con roncos gritos de auxilio.
Las ruedas de la carreta de bueyes que se bamboleaba avanzando a través del viscoso cenagal del campo de batalla chirriaban suavemente. Un grupo de monjes había salido para rescatar a los heridos de entre los cuerpos ensangrentados. De vez en cuando los religiosos se detenían, pero, en la mayoría de los casos, lo único que podían hacer era prestar un último socorro a los moribundos con sus oraciones.
Los monjes no eran los únicos que deambulaban por el campo de batalla de Bannockburn en aquella hora sombría. Saliendo de la espesa niebla, en el lugar donde las hondonadas empezaban ya a cubrirse de sombras, surgían de entre la maleza unas figuras harapientas que no sentían ningún respeto ante la muerte y que, forzadas por la pobreza, se apoderaban de lo que los caídos habían dejado en la tierra: desvalijadores de cadáveres y ladrones, que seguían a la batalla como los carroñeros a la manada.
Silenciosamente, se deslizaban entre los raquíticos matorrales y avanzaban reptando como insectos sobre el suelo, para caer sobre los muertos y robarles sus posesiones. Aquí y allá estallaban peleas por la posesión de una espada en buen estado o de un arco, y no era raro que los ladrones desenvainaran sus hojas melladas para dirimir sus diferencias.
Dos de ellos peleaban por la capa de seda que un noble inglés había llevado en la batalla. El caballero ya no la necesitaría; el hacha de un escocés le había partido el cráneo. Mientras los ladrones se disputaban la valiosa propiedad, de repente, justo ante ellos, una figura oscura surgió de la niebla.
Era una mujer anciana, de baja estatura, que caminaba encorvada. Sin embargo, la imagen que ofrecía, con su manto negro de lana basta y el largo cabello blanco como la nieve, inspiraba temor. Los ojos entornados de la vieja les miraban fijamente desde unas órbitas hundidas, y la delgada nariz aguileña parecía dividir en dos mitades sus rasgos surcados de arrugas.
«Kala», sisearon los ladrones, atemorizados; en un abrir y cerrar de ojos la pelea por la capa quedó zanjada. Sin encomendarse a Dios ni al diablo, los desvalijadores dejaron atrás la valiosa prenda y huyeron en la niebla, que ascendía cada vez más densa.
La anciana los siguió con una mirada despreciativa. No sentía ninguna simpatía por los que perturbaban la paz de los muertos, por más que fuera solo la lucha por la supervivencia lo que impulsaba a la mayoría de ellos. Con sus vivos ojos de un azul acuoso, la anciana miró alrededor y espió a través de la cortina de niebla las siluetas fantasmales de los monjes que se ocupaban de los heridos.
Un gruñido hosco surgió de su garganta.
Monjes. Los representantes del nuevo orden.
Su número aumentaba sin cesar en esos días, por todas partes los conventos surgían como setas. Hacía tiempo que la antigua fe había sido sustituida por la nueva, que se había revelado más fuerte y poderosa. Los representantes del nuevo orden habían mantenido parte de la antigua tradición. Otra, sin embargo, conservada durante generaciones, amenazaba ahora con caer en el olvido.
Como ocurría en ese día.
Ninguno de los monjes sabía realmente qué había sucedido en el campo de batalla de Bannockburn. Solo veían lo que era evidente. Lo que recordaría la historia.
La anciana caminó lentamente por el campo sembrado de cadáveres, sobre el suelo empapado de sangre. Cuerpos mutilados y miembros amputados jalonaban su camino, espadas sin dueño y pedazos de armadura manchados de sangre y suciedad. Los cuervos, que se regalaban con los cadáveres de los caídos, aletearon lanzando chillidos cuando se acercó.
Kala los contempló con indiferencia.
Había vivido y visto demasiado para sentir todavía un horror auténtico. Había podido ver cómo su tierra era sometida por los ingleses y caía bajo su yugo cruel; había vivido el hundimiento de su mundo. La sangre y la guerra habían sido los asiduos acompañantes de su vida, y en el fondo de su ser experimentaba una sensación de secreto triunfo por la derrota aniquiladora que habían sufrido los ingleses. Aunque el precio había sido alto. Más alto de lo que pudiera imaginar ninguno de los monjes o cualquier otro mortal.
La anciana llegó al centro del campo de batalla. En el lugar donde se habían desarrollado los combates más encarnizados y el rey Robert, junto con los clanes del oeste y su jefe Angus Og, había cargado con el peso principal en el ataque, los cuerpos de los caídos se acumulaban en mayor número que en cualquier otro lugar del campo. Cadáveres erizados de flechas cubrían el suelo, y aquí y allá se retorcían aún los heridos que habían tenido la dudosa suerte de escapar, por el momento, a una muerte más misericordiosa.
La vieja Kala no les prestó atención. Había ido hasta allí por una sola razón: para asegurarse con sus propios ojos de que se había cumplido lo que las runas le habían transmitido.
Con un gesto enérgico apartó a un lado su cabellera blanca, que el frío viento le lanzaba una y otra vez a la cara. Sus ojos, que, a pesar de los años, no habían perdido ni un ápice de su agudeza, miraron hacia el lugar donde había estado Robert I Bruce.
Allí no había caídos.
Como en el ojo del huracán, donde no se agita ni un soplo de aire, el suelo sobre el que había combatido el rey había permanecido intacto. No había ningún cadáver en el interior del círculo que el rey había defendido, como si durante la batalla Bruce hubiera estado situado tras un muro invisible.
La vieja Kala conocía la razón. Estaba enterada del pacto que se había cerrado, y de la esperanza vinculada a él. Una esperanza engañosa, que invocaba de nuevo a los espíritus del tiempo antiguo.
Página siguiente