«Eres un rubí incrustado en el granito.
¿Cuánto tiempo todavía nos decepcionarás?
Podemos ver la verdad en tus ojos».
PRÓLOGO
Agosto de 1898
E s medianoche. Estoy encorvada sobre el frío suelo de la biblioteca, garabateando estas palabras a la luz de un cabo de vela. El viento hace vibrar los cristales y el aire está cargado de olor a pólvora.
Los hombres armados se están acercando. Puedo oír sus gritos mientras pisotean los helechos por el lindero del bosque. No tardarán en vociferar por el camino entre árboles que lleva a la casa. Sus perros rastrearán el olor a sangre y nos encontrarán.
Un hombre yace en el suelo, a mi lado, cubierto con mi manto. Una mancha de sangre oscura empapa la lana gris.
—Amor —le susurro al oído—, ¿puedes oírme?
No contesta. Fuera, no oigo más que el suspiro del viento entre los eucaliptos rojos y el aullido lejano de la jauría. Lo observo a la luz de la luna, fijándome en la boca ancha entre sendas arrugas, la nariz majestuosa, la piel pálida. El suyo es un rostro que llama la atención, despierta la curiosidad del observador desprevenido. Luego intriga. Y, después de un conocimiento más íntimo, provoca una especie de temerosa obsesión.
Cierro los ojos, pero no sirve para ahuyentar al pasado. Mi añoranza es como un cuchillo escarbando en las blandas cavidades de mi corazón. Mi dolor es mortal. Ahora mismo no deseo otra cosa que morir aquí en la oscuridad en presencia del amor.
Me ovillo aún más. Impregna el aire un olor a cobre. Solía decir mi padre que la sangre tiene el olor picante del hierro bruto, pero discrepo. Para mí es agrio, como las raíces podridas de la casuarina a cuyo pie jugaba de niña; huele a salmuera con ceniza, a culebras retorciéndose por debajo de la casa vieja, a metal enterrado durante demasiado tiempo.
Cuánta sangre.
Mi mirada vaga a ciegas por la sala, soy incapaz de concentrarme en el otro cuerpo inmóvil desplomado entre las sombras. Mi atención se dispersa, huidiza y evasiva. No es que su muerte me aflija; antes al contrario, era mi más encarnizado enemigo y tengo buenas razones para regocijarme por su desaparición. Lo único que lamento es que, al morir, nos ha condenado a todos.
Me tumbo, recogiéndome la falda, junto a mi amor y entrelazo mis dedos cálidos con los suyos, largos y fríos. Interrumpo la quietud con mi sollozo. Luego vuelve a hacerse el silencio.
Trato de rezar. No por mi alma, porque soy un caso perdido, sino por los seres queridos que he perdido y ahora me persiguen. El Señor atiende todas las oraciones, solía decir mi padre, incluso las de los pecadores. No me sale nada por más que intento recordar las palabras. Quizá mis pecados sean demasiado grandes, incluso para los oídos compasivos del Señor.
En ese momento me asombra el largo viaje que he hecho. No solo por el mar encrespado y hasta lo más recóndito de una tierra desconocida, sino por la distancia del trayecto de niña a mujer y lo que vino después. Mi viejo yo murió a lo largo del recorrido y nació este otro yo, nuevo y desconocido. Un ente extraño, un ser que me pone nerviosa y a menudo me atemoriza. Con todo, me encuentro más a gusto dentro de él que dentro de la niña inocente que era antes.
Me aprieto contra el cuerpo del hombre que está a mi lado, estrechándolo inerte entre mis brazos, deseando que mi calor le devuelva la vida. En cierta ocasión me dijo que el amor tiene el poder de obrar milagros. Si fuera cierto, ¿me concederá el amor este último deseo?
Vuelve, le suplico. Vuelve, por favor.
Hay tantas cosas que contar, tantas mentiras que aclarar, tantas decepciones que disipar, verdades que ansío que él escuche. Antes de que él también se haya perdido.
Pero ¿por dónde empezar?
Respiro hondo, mi pensamiento se remonta veloz a un pasado más feliz. Anterior a cuando el destino me trajo aquí y el amor me convirtió en una asesina.
—Procedo de una zona agreste y dura del país —le digo suavemente—, con paisajes graníticos interminables y bosques de árboles del té tan espesos que un gato no puede deslizarse entre ellos, un lugar donde las ramblas secas se abrasan bajo un sol implacable y el imponente Muluerindie se lanza tierra adentro desde el mar, un lugar donde los oscuros eucaliptos mugga se yerguen hasta un cielo tan vasto y azul que duelen los ojos…
«Quienes tememos la verdad y vivimos negándola hemos perdido el norte en la vida».
R OB T HISTLETON , D ÉJALO PASAR Y VIVE
Ruby, abril de 2013
P ero, bueno…, ¿qué es esto?
Estaba de pie en mi abarrotada habitación, en un recuadro de luz matutina junto a la ventana, el pulso latiéndome indeciso. En una mano tenía la chaqueta del traje de mi novio, una bien cortada Armani gris marengo que llevaba puesta cuando vino anoche.
En la otra mano tenía un bulto de encaje negro, un sujetador diminuto, sexy, por lo que pude ver. Tenía tirantes finos como espaguetis y una herradura dorada en miniatura cosida en el encaje entre las copas. Lo había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Rob. No es que hubiera estado fisgando. Él había colgado la Armani junto a la ventana abierta, supongo que para que se oreara mientras se duchaba. Cuando me puse a investigar percibí un leve tufo a humo. Humo de cigarrillo, pensé sorprendida, porque Rob jamás permitía que sus pacientes los encendieran en las inmediaciones de las salas de terapia.
Llegaba su voz a través de la puerta del cuarto de baño. Estaba cantando Rhinestone Cowboy y eso me sorprendió. Conocía a Rob desde hacía casi tres años y en todo ese tiempo nunca lo había considerado fan de Glen Campbell. Puede que fuera eso lo que despertó mi curiosidad. Rob era un entusiasta de la música clásica. Brahms, Mozart, Liszt. Si estaba de buenas, podía poner algo de Shostakovich. En cambio, yo estaba loca por el folk de los setenta, en realidad de los setenta me gustaba cualquier cosa, aunque sabía que Rob lo consideraba terriblemente vulgar. Durante un tiempo estuve intentando encontrar un equilibrio, un compromiso por ambas partes, y dar con algo que pudiéramos disfrutar ambos…, pero ¿Glen Campbell? En otro momento me habría quedado impresionada.
Miré con el ceño fruncido el sujetador.
Quizá Rob me lo hubiera comprado como un regalo. Pero era una tontería, yo tenía curvas, muchas; nadie en su sano juicio esperaría que cupiera en una prenda tan diminuta.
Se me encogió el corazón. ¿A quién quería yo engañar? Caí en la cuenta con una punzada de dolor que procuré contener manteniéndome inmóvil. Reteniendo el aliento. Buscando mentalmente sin encontrarla otra explicación menos horrible.
Calló la ducha. Rob hacía ruido en el cuarto de baño contiguo, silbando mientras se secaba. Me imaginé irrumpiendo y exigiéndole que me contara qué había estado haciendo de verdad anoche, pero el miedo me paralizó. ¿Y si admitía que había conocido a otra? ¿Y si rompía conmigo?
El ligero sujetador pendía de mis dedos como un gatito muerto.

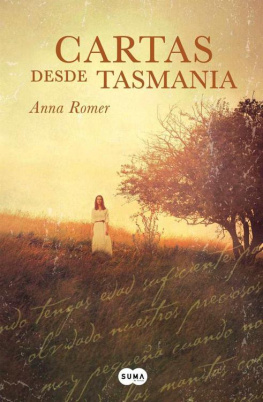

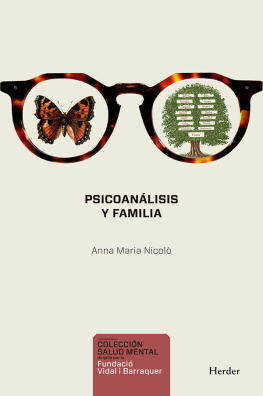
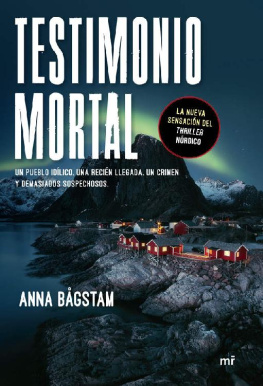

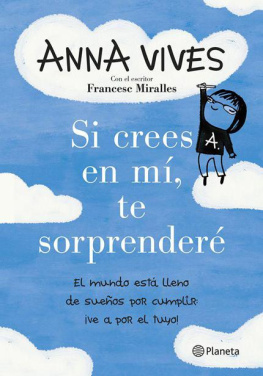


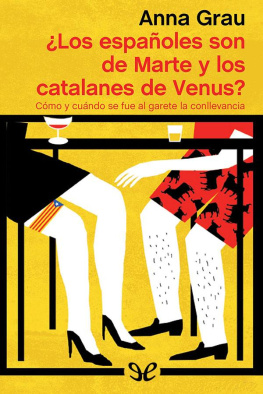
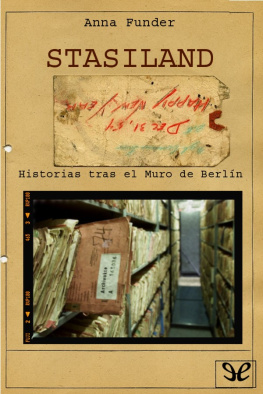


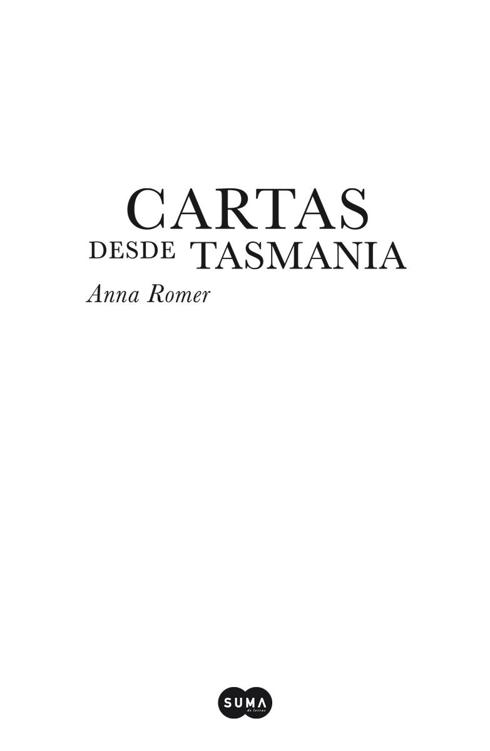

 @Ebooks
@Ebooks @megustaleer
@megustaleer @megustaleer
@megustaleer