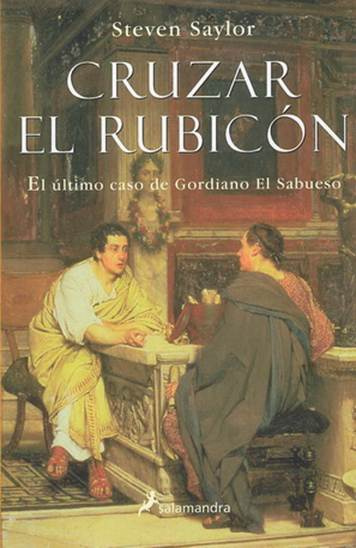
Steven Saylor
Cruzar el Rubicón
Título original: Rubicon
Traducción: María Luz García de la Hoz
Copyright © Steven Saylor, 1999
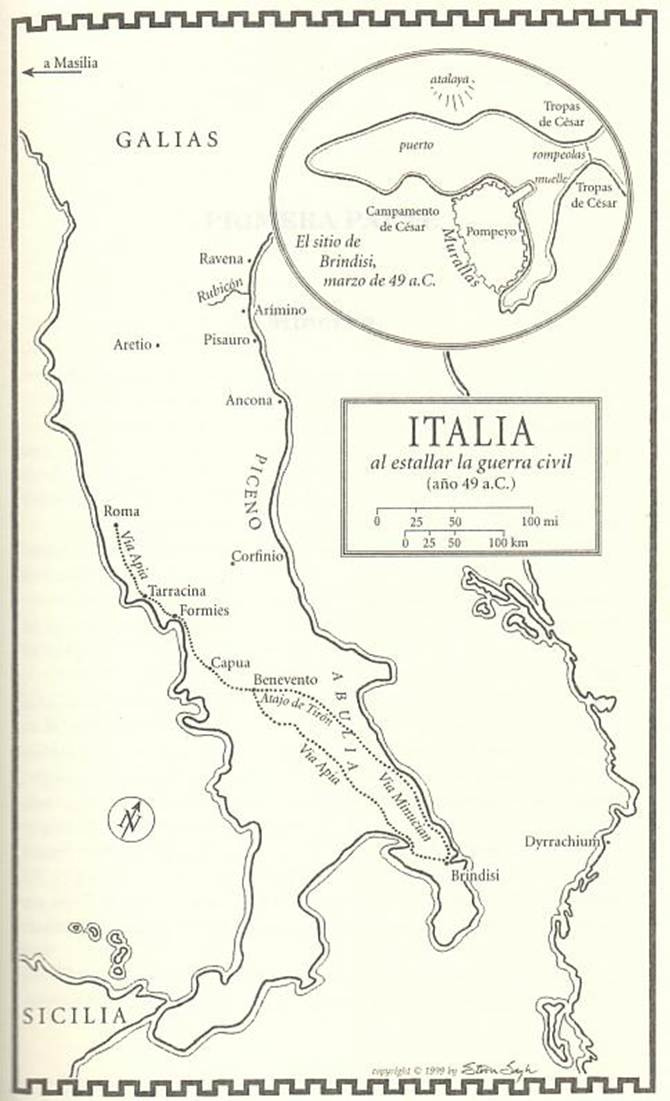
***
– Pompeyo se va a poner furioso -dijo Davo.
– Yerno, tienes una clara tendencia a deducir lo más obvio. -Suspiré, me arrodillé y me armé de valor para mirar más de cerca. El cuerpo sin vida estaba en mi patio, boca abajo, detrás de la estatua de bronce de Minerva, como si fuera un devoto postrado a los pies de la diosa.
Davo se volvió en redondo, protegiéndose los ojos del sol matutino, y echó un vistazo al tejado que cubría las columnas del patio.
– No entiendo cómo el asesino pudo entrar y salir sin que lo oyéramos. -Arrugó la frente con aire de perplejidad, lo que le hizo parecer mayor de lo que era.
«Fornido como una estatua griega e igual de macizo», tal había sido el gracioso comentario de Bethesda. A mi mujer no le había convencido que nuestra única hija se casara con un esclavo, y encima con uno que había tenido la frescura, o la estupidez, de dejarla embarazada. Pero si a Davo le gustaba lo obvio, a Diana le gustaba Davo. Y era innegable que habían engendrado un hijo precioso, el mismo al que en aquel momento yo oía gritar a su madre y su abuela que lo dejaran salir al patio, chillando como sólo un niño de dos años es capaz de chillar. Pero aquella brillante y templada tarde de enero Aulo no podía salir a jugar, porque en el patio había un cadáver
Y no un cadáver cualquiera. El muerto era Numerio Pompeyo, un primo de Pompeyo Magno, aunque un par de generaciones más joven. Había llegado a mi casa él solo hacía aproximadamente media hora, y ahora estaba muerto a mis pies.
– No lo entiendo. -Davo se rascó la cabeza-. Antes de dejar a Numerio en la puerta escudriñé la calle, como hago siempre. No vi que lo siguiese nadie.
Davo había sido esclavo de Pompeyo; guardaespaldas, un trabajo idóneo, dada su corpulencia. Había sido entrenado no sólo para pelear, sino también para estar al tanto de cualquier peligro. Como yerno mío, era el protector de la familia y, en aquellos peligrosos tiempos, se encargaba de abrir la puerta a los visitantes. Consideraba que el hecho de que se hubiera cometido un homicidio dentro de la casa, prácticamente ante sus narices, era un fracaso personal. Al servicio de Pompeyo, un fallo semejante habría propiciado sin duda un duro interrogatorio. Davo iba de aquí para allá, enumerando las preguntas con los dedos.
– ¿Por qué lo dejé entrar? Bueno, porque lo conocía de vista, de cuando trabajaba para Pompeyo. No era un extraño; era Numerio, el primo favorito de mi antiguo amo, que siempre tenía una palabra amable para todo el mundo. Y venía solo, ni si-quiera traía un guardaespaldas por el que preocuparse, así que no había necesidad de hacerlo esperar fuera. Lo hice pasar al vestíbulo. ¿Le pregunté si llevaba armas? Es ilegal llevar armas dentro de la ciudad, pero nadie hace caso en estos tiempos; de todos modos se lo pregunté, no se enfadó, sacó su daga y me la dio. ¿Lo registré para ver si llevaba más armas, como me dijiste que hiciera incluso con los ciudadanos? Sí, lo registré y ni siquiera protestó. ¿Lo dejé a solas siquiera un momento? No. Me quedé con él en el vestíbulo y envié al pequeño Mopso a avisarte, y esperé hasta que confirmaste que recibirías al visitante. Lo acompañé por la casa hasta el patio. Diana y Aulo estaban contigo, al sol, jugando a los pies de Minerva… exactamente donde ahora está Numerio. Les indicaste que entraran. ¿Me quedé contigo? No, porque también me mandaste entrar. ¡Sabía que debería haberme quedado!
– Numerio comentó que tenía que transmitirme un mensaje confidencial -dije-. Si un hombre no puede tener una conversación privada en su propia casa… -Miré el patio, los setos podados y las columnas brillantemente coloreadas que flanqueaban el sendero. Alcé la mirada hacia la estatua broncínea de Minerva; después de tantos años, su expresión bajo el gran calo de guerra seguía resultándome inescrutable. El patio estaba en el centro de la casa, era su corazón, el corazón de mi mundo, y si no estaba a salvo allí, no lo estaría en ninguna parte.
– No te tortures, Davo. Hiciste lo que debías. Sabías que Numerio era quien decía ser y te quedaste con su arma.
– Pero Pompeyo nunca habría quedado sin protección, ni siquiera…
– Hemos llegado a un punto en que hasta los ciudadanos de a pie han de imitar a Pompeyo y César e ir acompañados del guardaespaldas a todas horas, hasta cuando se limpian el culo.
Davo torció el gesto. Sabía qué estaba pensando: que yo no solía hablar con tanta grosería, que me correspondía estar impresionado sin mostrar emoción alguna, que su suegro empezaba asar demasiado viejo para afrontar sorpresas tan desagradables romo hallar un cadáver en el patio antes de la comida. Volvió a mirar hacia el tejado.
– Pero Numerio no era el peligro, ¿verdad? El peligro era el que lo siguió hasta esta casa. ¡Tenía que ser una lagartija para subir y bajar por las paredes sin hacer ruido! ¿No oíste nada, suegro?
– Ya te dije que estuvimos hablando un rato y luego lo dejé un momento mientras iba a mi estudio.
– Pero sólo está a unos pasos de aquí. Aunque supongo que la estatua de Minerva lo ocultaría. Y tu oído…
– ¡He oído es todo lo agudo que puede ser a los sesenta y un años!
Duro asintió con respeto.
– Menos mal que no estabas fuera cuando llegó el asesino, porque si no…
– ¿También me habría estrangulado? -Toqué la cuerda que rodeaba el cuello de Numerio y se hundía en la carne lívida. Lo habían estrangulado con un garrote.
Davo se arrodilló a mi lado.
– El asesino debió de llegar por detrás, le pasó la cuerda por la cabeza y luego la tensó girando el palo. Una horrible manera de morir.
Me volví, algo mareado.
– Pero silenciosa -prosiguió-. ¡La víctima ni siquiera pudo gritar! Quizá consiguiera soltar un gruñido al principio, pero luego, al quedarse sin aire, su única forma de hacer ruido habría sido golpear algo. ¿Te has fijado en que Numerio removió la grava con los pies? Pero eso no haría ruido. Si hubiera podido golpear a Minerva… Pero tiene las dos manos en el cuello. Tratar de romper la cuerda es instintivo. Me pregunto si… -Volvió a mirar el tejado-. El homicida no tenía por qué ser corpulento. No se necesita mucha fuerza para estrangular a un hombre, por alto que sea, si se le sorprende desprevenido.
– ¿Hablas con conocimiento de causa, yerno?
– Bueno, aprendí muchas cosas mientras me entrenaban como guardaespaldas de Pompeyo.-Esbozó una sonrisa maliciosa que se desvaneció cuando vio mi expresión-. No creerás que yo…
– Claro que no. Pero ¿y si a Pompeyo se le ocurre la misma idea? ¿Tienes algún motivo para guardarle rencor? ¿Algo que yo no sepa? ¿Te maltrató alguna vez cuando eras esclavo suyo?
– No, suegro. ¿Me he quejado alguna vez de él? Era un buen amo. -Volvió a sonreír con picardía-. Además, fue Pompeyo el que me envió a proteger tu casa durante los disturbios clodios… cuando conocí a Diana y… -Se ruborizó.
«Pompeyo te envió a mi casa, te convertiste en el amante secreto de mi hija, concebisteis un niño y me dejasteis ante la alternativa de demandar a Pompeyo por daños y perjuicios, para que te mataran a latigazos, o de comprarte, manumitirte y hacerte mi yerno. ¡Soy yo el que debería guardar rencor a Pompeyo!» Esto pensé, pero no dije nada.
– Sólo quería decir -continuó Davo- que le deseo lo mejor a Pompeyo. No creo que a él le quepa ninguna duda, si es que alguna vez piensa en mí.
Página siguiente

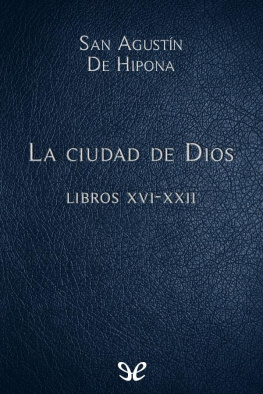

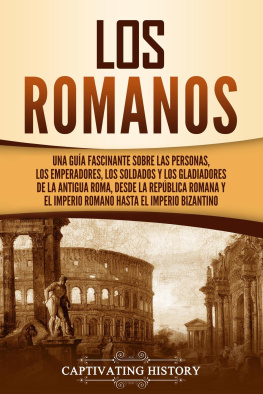
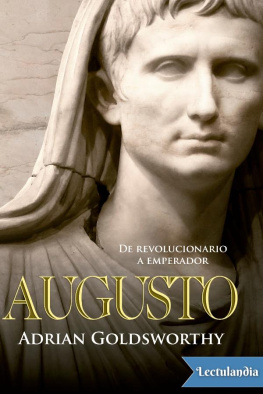
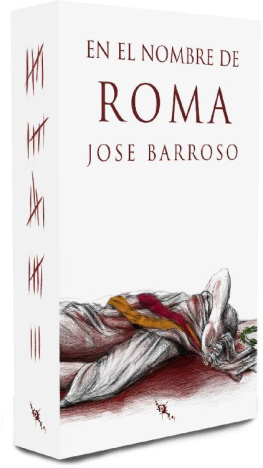
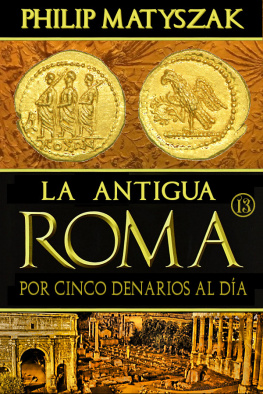
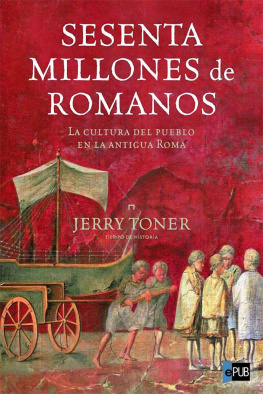
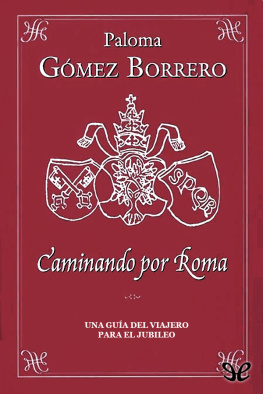
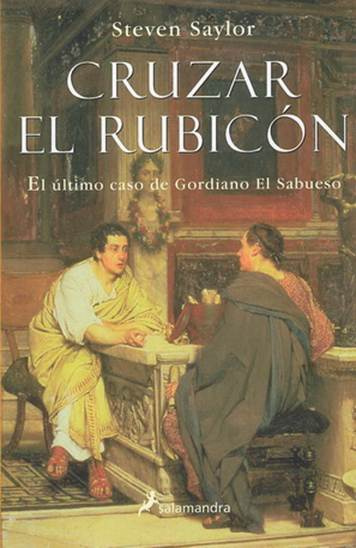
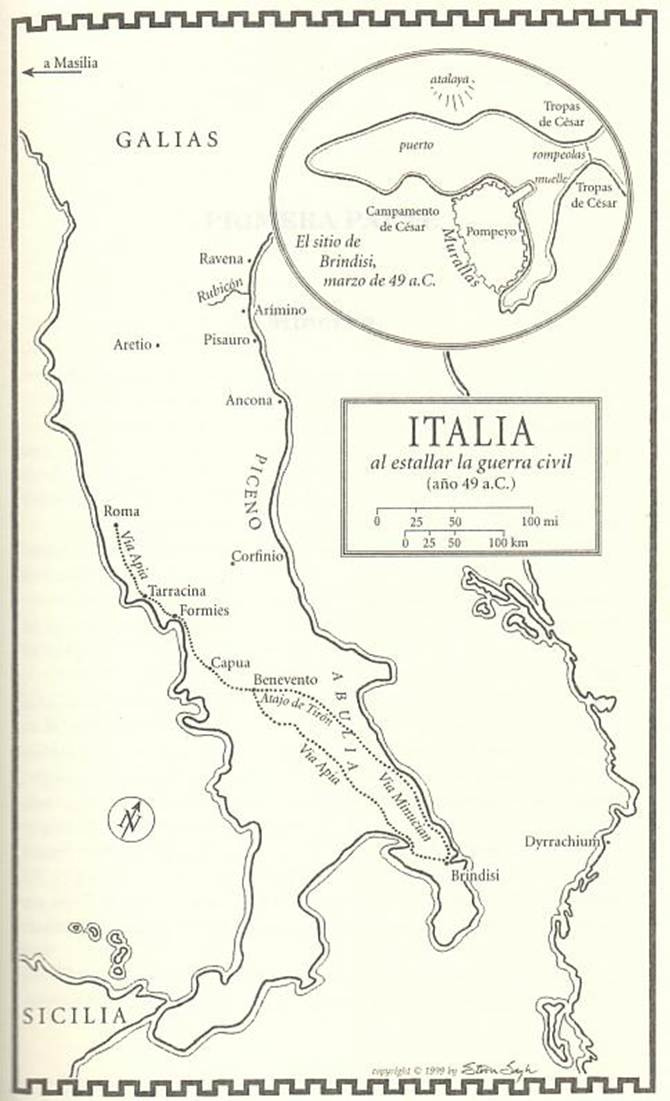 ***
***