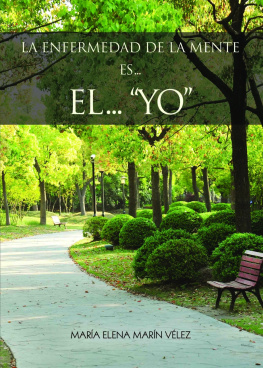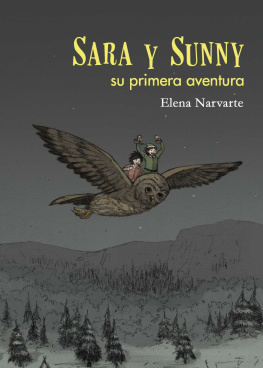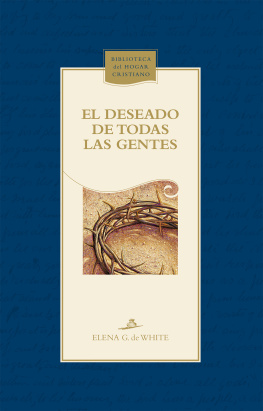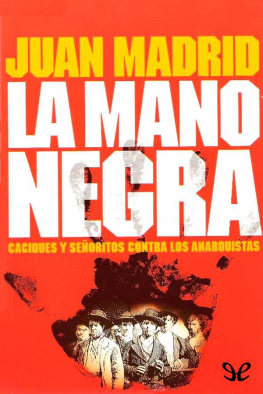MEMORIA DE LA INOCENTE NIÑA HOMICIDA
Isabel Camblor
© Isabel Camblor 2012
© de esta edición:
Literaturas Com Libros
Erres Proyectos Digitales, S.L.U.
Avenida de Menéndez Pelayo 85.
28007 Madrid.
http://lclibros.com
http://twitter.com/lclibros
ISBN: 978-84-943212-6-9
Diseño de la cubierta: Benjamín Escalonilla
Para Pablo:
de todos los motivos
el más poderoso
ÍNDICE
1. EL GÉNESIS
2. LA MUÑECA NEGRA
3. UN ALMA DESORDENADA
4. PARA FUGARNOS DE LA TIERRA
5. EL RETORNO A LA TIERRA
Sobre la autora
1. EL GÉNESIS
Sobreviví a la noche de modo secreto
y entro en el día…
Emily Dickinson
Elena apenas guardaba recuerdos de su niñez. Lograba evocar, a costa de un gran esfuerzo, pequeños episodios, fragmentos de conversaciones o algún rincón de un pueblo que había cambiado considerablemente desde que ella se fue a vivir a Madrid, en cuanto cumplió los dieciocho.
De principios de los ochenta escasamente se acordaba del hecho de haber existido. Con dificultad lograba recuperar la imagen de su madre, siempre vestida con un traje sastre corte lápiz. Del pueblo, casi nada: helechos, frondas y árboles como cepillos; en verano, la piscina municipal, las patatas fritas Risi y Bruce Springsteen, en los inviernos solo el frío intenso y alguna evidencia de este: cuando helaba de madrugada y los canalones de los tejados formaban carámbanos; también el perfil de la cordillera, a lo lejos, asimétrico siempre, nevado solamente por el norte.
En cuanto a amigos de la infancia, recordaba haber tenido una, Valentina: el timbre de su voz, sus facciones suaves, muy pocos juegos, algunas peleas, y la muñeca negra, la Nancy negra de Valentina. Era preciosa, con los rizos de un negro azulado y las pestañas larguísimas.
A Valentina le regalaron la muñeca negra el día de su séptimo cumpleaños. Las imágenes de esa jornada sí eran nítidas, estaban guardadas en algún compartimento de la memoria y Elena accedía con facilidad a ellas: recordaba hasta el mes en el que se celebró, incluso el día en concreto de ese mes: fue un 14 de febrero, festividad de San Valentín, coincidía pues con la onomástica de Valentina. Elena se acordaba perfectamente de cómo lo celebraron: sentadas en las escalerillas del cine, bajo la marquesina, con paloduz, rosquillas de anís y frutos secos. Y recordaba igualmente cómo las dos estuvieron turnándose durante horas para poder sostener cada una un rato la muñeca entre las manos; y que se les ocurrió la idea de rezar las jaculatorias que estaban enseñándoles en las clases de catequesis con la finalidad de obtener favores de la Virgen.
—Oh dulce corazón de María...
—¡Sed mi salvación!
Y que además solicitaron deseos a San Valentín, aprovechando que también era su día, por lo que podría resultar ventajoso honrarle mediante oraciones y súplicas; y que ella rogó, con sus manos recogidas, las palmas unidas y los dedos cruzados, que alguien le regalara una muñeca negra igual que la de Valentina: una Nancy con melena rizada y de color negro.
—Mi madre también es bruja —había dicho Valentina, haciendo referencia a las jaculatorias, como si las oraciones fueran conjuros—. Lee las manos, las cartas, los sedimentos en las tazas, y además guarda en el cajón de las bragas y sujetadores cosas que tú nunca has visto: mirra, plumas de aves rarísimas, resinas y huesecitos de aguacate gigante. Solo que sus conjuros son más largos y más difíciles de pronunciar.
—¡Tú eres tonta! —Elena se había enfadado muchísimo ante la comparación, interpretó las palabras de su amiga como una gran ofensa a Dios, como un auténtico sacrilegio—. ¿No ves que esto no son conjuros? Esto es rezar, burra, rezar a los santos y a la Virgen y a Jesús para que te concedan lo que quieras. Se ha hecho siempre y no es cosa de brujas.
—Bueno, y a mí qué. Mi madre es bruja, te guste o no, y sabe mucho de conjuros con hierbas, y frases que te quedarías idiota si las oyeras. Mi madre pide que a mí me crezcan los dientes rectos, ¿no? Pues va y pone granos de huairuro sobre plumas negras y mientras tanto va diciendo cosas en latín, que es un idioma que solo habla ella y otras pocas personas, todas antiguas. Y mira, mira, mi dentadura.
Valentina abrió la boca como si fuera a gritar y mostró una hilera de dientes: todos y cada uno de ellos parecían maduros, los definitivos, mientras que a Elena todavía no se le había caído ni uno de los incisivos de leche.
Elena no sabía qué era el huairuro, ni la mirra ni las resinas, no entendía la mitad de las cosas que le confiaba aquella niña sobre su madre, la bruja, pero aun así le fascinaban, tal vez precisamente por eso, por no entenderlas.
Valentina fue la única amiga que tuvo de pequeña, o al menos la única que ella recordaba. Y también creía recordar que la otra tampoco había tenido otra sola amiga, aunque de eso no estaba del todo segura, pero sí se acordaba claramente de cómo el resto de niños del colegio la rehuían. Decían que era retrasada, eso se decía en el colegio, sin embargo a Elena nunca se lo pareció; recordaba que era mandona y muy impulsiva, pero jamás se le ocurrió pensar que fuese retrasada.
—¡Tonta del culo! —la llamaban a gritos desde las ventanas, y enseguida se escondían para que ella no pudiera verles la cara y saber quién la insultaba, no fuera luego con el cuento a su madre, la bruja. Se ocultaban y coreaban a grito pelado canciones que a Elena le daban asco:
Valentina
Cochina
ojos de vaca
de color negro
como la caca.
Pero a Valentina parecía importarle todo muy poco. Elena no podía entender cómo no lloraba cuando le dedicaban aquellas canciones o cuando la llamaban tonta, imaginaba que sería cosa de su madre, la bruja, que mantenía su cabello y dientes fuertes y lo mismo hacía con su voluntad. Tenía una habilidad inaudita y envidiable: la de no llorar jamás, la de aparentar que las cosas desagradables le importaban un carajo o posiblemente incluso la de que las cosas desagradables en realidad no le afectaran en absoluto.
Hasta que Elena conoció el secreto: eso sí que le importó a Valentina, le importó muchísimo.
¿Cómo olvidar el secreto, si hizo poderosa a Elena durante mucho tiempo? Un día, por una casualidad, se enteró de que Valentina Diestre García-Limón, que siempre había afirmado que su padre era periodista, era en realidad la hija de un quiosquero. Su propia madre, la de Elena, había visto a ese señor metido dentro de un puesto de periódicos y revistas ¡vendiendo pipas y bolitas de maíz tostado! Fue algo providencial: una tarde en que a su madre se le ocurrió salir a visitar a una vieja amiga que se daba la circunstancia de que vivía en el pueblo donde vendía pipas el padre de Valentina; por esa chiripa descubrió la madre de Elena el pastel. ¡Qué iba a ser periodista! No era más que un dependiente que atendía el quiosco de un pueblo ubicado en la comarca vecina.
Elena disfrutó sobremanera del poder que le confería ese secreto y, aunque no dijo nada a nadie, hizo rabiar mucho a Valentina con la amenaza de descubrir la farsa si la otra no cumplía con algunas exigencias, las que a ella se le fueran ocurriendo. Pasó horas en busca de alguna exigencia lo suficientemente atractiva, pero como no se le antojaba ninguna, y mientras aguardaba el momento de decidir en qué iban a consistir sus beneficios, mantuvo a Valentina sobre ascuas.
La tuvo así un día y medio, justo el tiempo que necesitó para decidir cuál iba a ser el requisito para que el secreto no fuera revelado. ¿Cómo no lo había pensado antes?: ¡una Nancy negra! Y que no se quejara. No era demasiado pedir a cambio de su valioso silencio.
—Si no, el mundo entero sabrá que tu padre es quiosquero, con que ya sabes.
—¡No es quiosquero, es empresario!
Valentina logró convencerla de que obtener una muñeca así no era tan sencillo como parecía, dio su palabra de honor de que no podía conseguir una Nancy negra porque a ella se la había regalado alguien en secreto, y de ese alguien no podía hablar, y además ese hipotético alguien no tenía más Nancys negras, se lo juraba por Dios.
Página siguiente