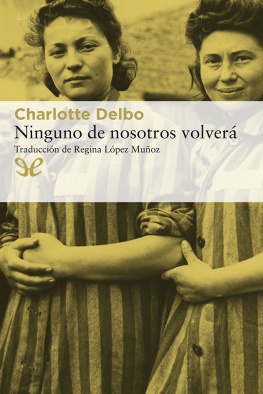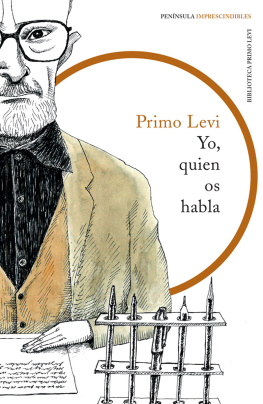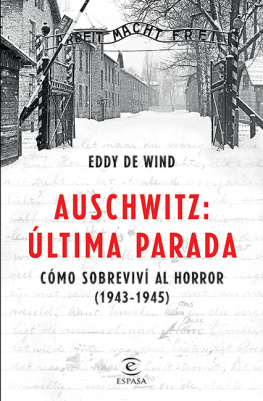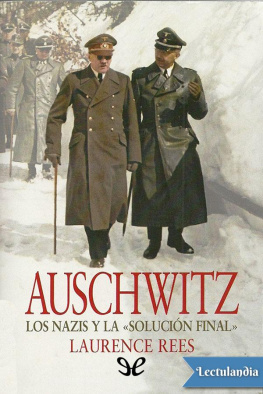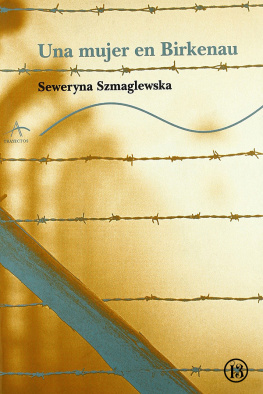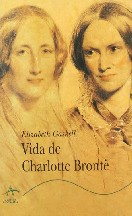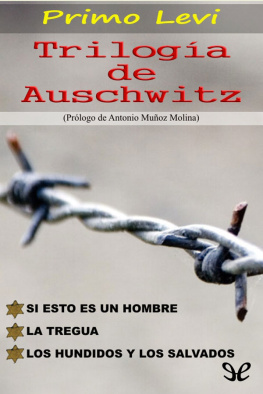«Si comprender es imposible, conocer es necesario».
PRIMO LEVI

Charlotte Delbo nació en 1913 cerca de París, en Vigneux-sur-Seine. Hija de emigrantes italianos, a los diecisiete años comenzó a trabajar como secretaria en la capital francesa. En 1932 se adhirió al movimiento de las Juventudes comunistas, y dos años más tarde conoció a Georges Dudach, muy activo en el seno del partido, con el que se casó en 1936. Un año más tarde, se convirtió en la secretaria de Louis Jouvet, entonces director del Théâtre de l’Athénée. El 2 de marzo de 1942, Charlotte y su marido fueron arrestados por las brigadas especiales de la policía francesa. Delbo fue encarcelada en La Santé, donde vio a Dudach por última vez el 23 de mayo, el mismo día en que fue fusilado. Fue trasladada a Auschwitz-Birkenau el 24 de enero de 1943 en un convoy junto con otras doscientas treinta mujeres, la mayoría miembros, como ella, de la Resistencia. A principios de 1944 fue trasladada de nuevo, esta vez al campo de Ravensbrück, y en abril de 1945 fue liberada, después de veintisiete meses de cautiverio. De las doscientas treinta mujeres del convoy que llegó a Auschwitz, regresaron cuarenta y nueve. Unos meses después, mientras se recuperaba en un sanatorio suizo, Delbo comenzó a escribir Ninguno de nosotros volverá, que se convertiría, veinticinco años más tarde, en el primer volumen de la trilogía Auschwitz y después. En 1947, comenzó a trabajar para la ONU en Ginebra y vivió en Suiza doce años. A su regreso a París trabajó para el CNRS como asistente del filósofo Henri Lefebvre, a quien había conocido en 1932. Allí falleció en 1985, a los setenta y dos años.
Hoy, no estoy segura de que lo que escribí sea verdad.
Estoy segura de que es verídico.
Un conocimiento inútil
Llegábamos de muy lejos para merecer vuestra confianza.
Paul Claudel
Los hombres
Experimentábamos una profunda ternura por los hombres. Los veíamos dar vueltas en el patio, durante el paseo. Les lanzábamos notitas por encima de la alambrada, burlábamos la vigilancia para intercambiar unas cuantas palabras con ellos. Los amábamos. Se lo decíamos con los ojos, nunca con los labios. Les habría resultado extraño. Habría sido como decirles que sabíamos lo frágiles que eran sus vidas. Disimulábamos nuestros temores. No les decíamos nada que pudiera revelárselos, pero espiábamos cada una de sus apariciones, en un pasillo o en una ventana, para que sintieran siempre presentes nuestros pensamientos y nuestras atenciones.
Algunas, que tenían entre ellos a su marido, solo lo veían a él, localizaban enseguida su mirada entre el manojo de miradas que nos buscaban. Las que no tenían marido amaban a todos los hombres sin conocerlos.
Ninguno de ellos era mi hermano ni mi amante, pero yo no amaba a los hombres. No los miraba nunca. Rehuía sus rostros. Los que me abordaban por segunda vez —furtivamente, cuando iban a buscar la sopa a las cocinas— se extrañaban de que yo no reconociera ni su voz ni su silueta. Frente a ellos, sentía una conmiseración inmensa y un terror inmenso. Conmiseración y terror en los que no participaba realmente. Albergaba en lo más hondo de mi ser una indiferencia terrible, la indiferencia que nace de un corazón hecho cenizas. Me prohibía guardarles rencor. Guardaba rencor a todos los vivos. Todavía no había hallado dentro de mí una plegaria de perdón para los que seguían vivos.
Los hombres también nos amaban, aunque miserablemente. Experimentaban una sensación más punzante que cualquier otra, la de ver mermados su fuerza y su deber como hombres, pues no podían hacer nada por las mujeres. Si nosotras sufríamos por verlos infelices, hambrientos, desposeídos, ellos sufrían más aún por no estar ya en condiciones de protegernos, de defendernos, de no asumir ya solos el destino. Sin embargo, las mujeres, desde el primer momento, los habían descargado de toda responsabilidad. Los habían exonerado enseguida de su preocupación masculina hacia las mujeres. Querían convencerlos de que ellas, las mujeres, no corrían ningún riesgo. Su feminidad las amparaba, como se creía aún. Y si bien ellos, los hombres, tenían mucho que temer, ellas, por su parte, podían estar tranquilas. Solo necesitaban tener paciencia y valor, dos virtudes que estaban seguras de poseer, pues formaban parte de su día a día. Y por eso consolaban a los hombres, no dejaban traslucir ni desánimo, ni tristeza, ni, sobre todo, inquietud. Serían dignas de ellos, que sabían de la amenaza que se cernía sobre sus vidas. Los hombres, por su parte, se esforzaban por mostrar su lado más natural y cotidiano. Se las ingeniaban para resultarnos útiles, buscaban qué servicios podían prestarnos. Por desgracia, en el sufrimiento material en que se encontraban no había nada que las mujeres pudieran pedirles. Estas, sometidas a un sufrimiento de igual magnitud, tenían aún sus recursos, los recursos que siempre poseen las mujeres. Podían lavar la ropa, remendar la única camisa, ahora hecha harapos, que ellos llevaban puesta el día que fueron detenidos, cortar retales de las mantas para confeccionarles pantuflas. Se privaban de una parte de su pan para dárselo a ellos. Un hombre tiene que comer más. Cada domingo, organizaban un divertimento que tenía lugar en el patio, al que asistían los hombres, de pie detrás de las alambradas levantadas entre los dos sectores. Las mujeres trabajaban toda la semana; cosían, ensayaban para el domingo. Cuando los preparativos de la fiesta se veían amenazados por la falta de entusiasmo o el mal humor, siempre había alguna mujer que decía: «Que sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo por los hombres». Por los hombres, cantaban y bailaban; por los hombres, fingían despreocupación y regocijo. Era un juego desgarrador. Pero la animación que suscitaba lograba en ocasiones parecer real, incluso a las que sabían bien cuán ridículo era todo.
Aquel domingo, por lo demás, fue más triste que ningún otro. El comandante del fuerte había prohibido la representación. Los hombres estaban recluidos en sus barracones, las mujeres, en los suyos. Y no era solo por eso por lo que nos sentíamos de repente ociosas y ausentes. Todas teníamos un presentimiento vago al que no nos abandonábamos porque estaban las demás, y tratábamos de apartarlo escudriñando la actitud de nuestras compañeras. Representábamos tan bien el papel que ninguna se dejaba embaucar.
Estábamos preocupadas. Las que oían los ruidos a través del tabique —del lado de los hombres—, atentas, con la oreja pegada como en una auscultación, respondían a las preguntas con un: «No, no se oye nada». No se oía nada y el malestar aumentaba a medida que avanzaba la tarde.
Era un domingo de septiembre, soleado como un domingo de verano y a la vez marcado por la melancolía del otoño; es decir, que, desde la mañana, todo en el aire, y en las hojas de los árboles que divisábamos por la ventana, en el aliento del viento sobre la hierba de los glacis, en el color del cielo por encima del fuerte y en el color de los ojos, todo desde la mañana poseía la opacidad de los días que más tarde se califican de atípicos.
—¿Y tú, Yvette, ves algo en la ventana?
—No, nada.
De pronto, se oyeron pasos en el pasillo, en nuestra zona, y un ruido de llaves en nuestra puerta. Entró la jefa del campo, acompañada de una centinela. Era una prisionera, jamás circulaba sola.
—¿Qué pasa, Josée?
—Nada, nada. ¿Qué os pasa a vosotras, a qué vienen esas caras descompuestas? No pasa nada. Vengo a buscar la ropa de los hombres. Aunque no esté lista, hay que devolvérsela ahora mismo.
—¿Devolvérsela? ¿Ahora mismo? ¿Por qué?
Todas se afanaban, preparaban hatillos con las camisas y los calcetines, deshacían el paquete porque habían olvidado un pañuelo, contentas de salir de la pasiva espera que las atenazaba desde la mañana, como si por fin pudieran hacer algo, y ese algo fuese útil.
Página siguiente