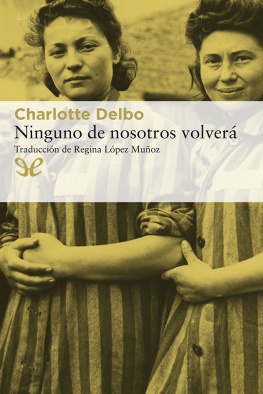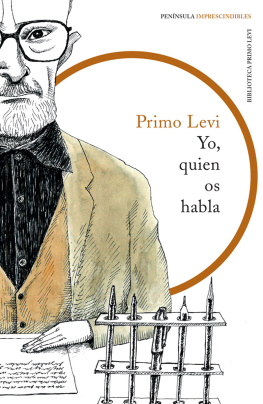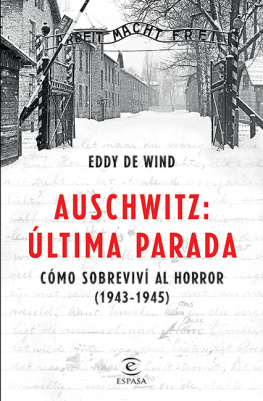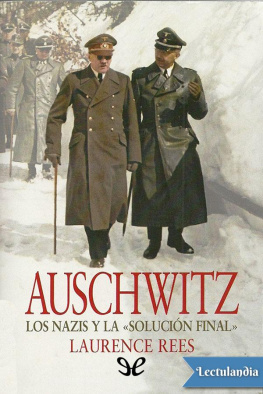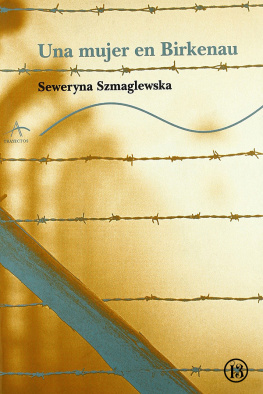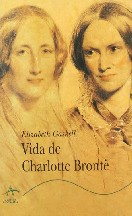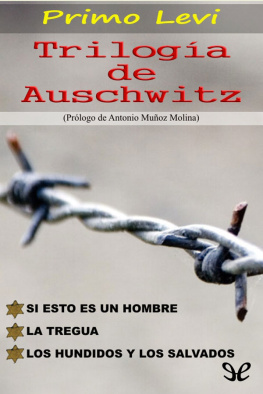«Si comprender es imposible, conocer es necesario».
PRIMO LEVI
Ninguno de nosotros volverá

Charlotte Delbo nació en 1913 cerca de París, en Vigneux-sur-Seine. Hija de emigrantes italianos, a los diecisiete años comenzó a trabajar como secretaria en la capital francesa. En 1932 se adhirió al movimiento de las Juventudes comunistas, y dos años más tarde conoció a Georges Dudach, muy activo en el seno del partido, con el que se casó en 1936. Un año más tarde, se convirtió en la secretaria de Louis Jouvet, entonces director del Théâtre de l’Athénée. El 2 de marzo de 1942, Charlotte y su marido fueron arrestados por las brigadas especiales de la policía francesa. Delbo fue encarcelada en La Santé, donde vio a Dudach por última vez el 23 de mayo, el mismo día en que fue fusilado. Fue trasladada a Auschwitz-Birkenau el 24 de enero de 1943 en un convoy junto con otras doscientas treinta mujeres, la mayoría miembros, como ella, de la Resistencia. A principios de 1944 fue trasladada de nuevo, esta vez al campo de Ravensbrück, y en abril de 1945 fue liberada, después de veintisiete meses de cautiverio. De las doscientas treinta mujeres del convoy que llegó a Auschwitz, regresaron cuarenta y nueve. Unos meses después, mientras se recuperaba en un sanatorio suizo, Delbo comenzó a escribir Ninguno de nosotros volverá, que se convertiría, veinticinco años más tarde, en el primer volumen de la trilogía Auschwitz y después. En 1947, comenzó a trabajar para la ONU en Ginebra y vivió en Suiza doce años. A su regreso a París trabajó para el CNRS como asistente del filósofo Henri Lefebvre, a quien había conocido en 1932. Allí falleció en 1985, a los setenta y dos años.
Hoy, no estoy segura de que lo que escribí sea verdad.
Estoy segura de que es verídico.
Calle de la llegada, calle de la partida
Están las personas que llegan. Buscan ojos entre la multitud de quienes esperan a quienes los esperan. Los besan y dicen que están cansados del viaje.
Están las personas que se van. Dicen adiós a quienes no se van y besan a los niños.
Hay una calle para las personas que llegan y una calle para las personas que se van.
Hay un café que se llama «La Llegada» y un café que se llama «La Partida».
Hay personas que llegan y hay personas que se van.
Pero existe una estación donde quienes llegan son precisamente los que se van
una estación donde quienes llegan nunca llegaron, donde quienes se fueron nunca volvieron.
Es la estación más grande del mundo.
A esta estación llegan; vienen de cualquier parte.
Llegan después de días y después de noches
habiendo atravesado países enteros
llegan con sus niños, incluso los más pequeños, que no deberían viajar.
Han llevado a los niños porque uno no se separa de los niños para hacer este viaje.
Quienes tenían han llevado el oro porque creían que el oro podría resultar útil.
Todos han llevado lo más valioso que poseían porque no hay que dejar atrás las pertenencias más queridas cuando se hace un largo viaje.
Todos han llevado su vida, era la vida lo que había que llevar por encima de todo.
Y cuando llegan
creen que han llegado
al infierno
quizá. Sin embargo, no lo podían creer.
Ignoraban que al infierno pudiera llegarse en tren, pero puesto que allí están se arman de paciencia y se sienten preparados para afrontarlo
con los niños las mujeres los padres ancianos con los recuerdos familiares y los papeles familiares.
No saben que a esta estación no se llega.
Esperan lo peor, no esperan lo inconcebible.
Y cuando les gritan que se coloquen en filas de cinco, hombres a un lado, mujeres y niños a otro, en una lengua que no comprenden, comprenden los bastonazos y se colocan en filas de cinco puesto que se esperan cualquier cosa.
Las madres aprietan a los niños contra ellas —temblando al pensar que se los puedan quitar— porque los niños tienen hambre y sed y están agotados por el insomnio a través de tantos países. Por fin han llegado, podrán ocuparse de ellos.
Y cuando les gritan que dejen los paquetes, los edredones y los recuerdos en el andén, ellos los dejan porque deben esperarse cualquier cosa y no quieren sorprenderse de nada. Dicen «ya veremos», han visto ya de todo y están cansados del viaje.
La estación no es una estación. Es el final de una vía. Observan, y les impresiona la desolación en derredor.
Por la mañana la bruma les oculta las ciénagas.
Por la tarde los reflectores alumbran las alambradas blancas con una nitidez de fotografía astral. Creen que ahí es donde los llevan y están asustados.
Por la noche aguardan que se haga de día; los niños pesan en brazos de sus madres. Aguardan y se hacen preguntas.
De día no esperan. Las filas se ponen en marcha enseguida. Las mujeres con los niños primero, son los más agotados. Los hombres después. Ellos también están agotados, pero les tranquiliza que pasen primero sus mujeres y sus niños.
Porque hacen pasar primero a las mujeres y los niños.
En invierno los sorprende el frío. Sobre todo a quienes llegan de Candía: la nieve es nueva para ellos.
En verano el sol los ciega al salir de los vagones oscuros, cerrados a cal y canto en el momento de la partida.
La partida de Francia de Ucrania de Albania de Bélgica de Eslovaquia de Italia de Hungría del Peloponeso de Holanda de Macedonia de Austria de Herzegovina de las orillas del mar Negro y de las orillas del Báltico de las orillas del Mediterráneo y de las orillas del Vístula.
Les gustaría saber dónde están. No saben que esto es el centro de Europa. Buscan la placa de la estación. Es una estación que no tiene nombre.
Una estación que para ellos nunca tendrá nombre.
Los hay que viajan por primera vez en su vida.
Los hay que han viajado por todos los países del mundo, los comerciantes. Todos los paisajes les resultaban familiares, pero este no lo reconocen.
Observan. Más adelante sabrán contar cómo era.
Todos quieren recordar qué impresión les causó y cómo tuvieron la sensación de que no regresarían.
Es una sensación que uno puede haber experimentado ya antes en su vida. Saben que hay que desconfiar de las sensaciones.
Están los que llegan de Varsovia con chales grandes y hatillos anudados
están los que llegan de Zagreb, las mujeres con pañuelos en la cabeza
están los que llegan del Danubio con jerséis de punto tejidos de noche con lanas multicolores
están los que llegan de Grecia, han traído aceitunas negras y delicias turcas
están los que llegan de Montecarlo
estaban en el casino
van en frac y el viaje les ha estropeado la pechera
tienen tripa y son calvos
son grandes banqueros que jugaban a la banca
están los recién casados que salían de la sinagoga, la novia de blanco y con el velo todo arrugado de haber dormido en el suelo del vagón
el novio de negro y con chistera, los guantes manchados
los padres y los invitados, las mujeres con bolsos de perlas
todos lamentan no haber podido pasar por casa para ponerse algo menos delicado.
El rabino camina muy erguido y va el primero. Siempre ha sido un ejemplo para los demás.
Están las chiquillas de un internado con sus faldas plisadas todas iguales, sus sombreros con una cinta azul que cuelga. Se estiran bien los calcetines al bajar. Y avanzan amablemente de cinco en cinco como durante el paseo de los jueves, cogidas de la mano y sin saber. ¿Qué pueden hacerles a las niñas pequeñas de un internado que van con su maestra? La maestra les dice: «Portaos bien, niñas». No tienen la menor intención de no portarse bien.
Página siguiente