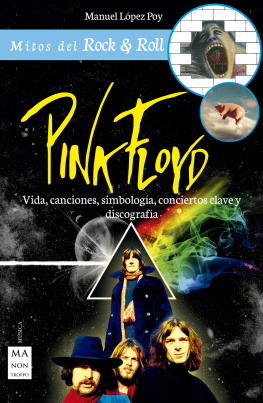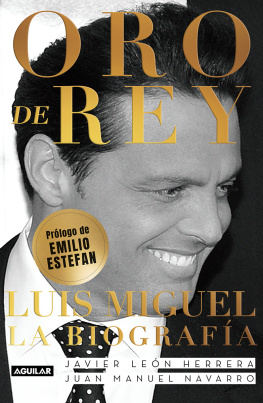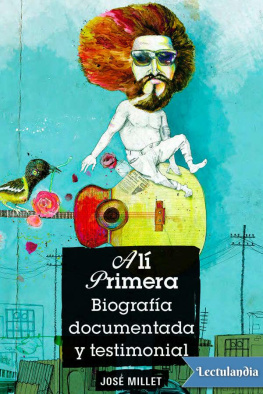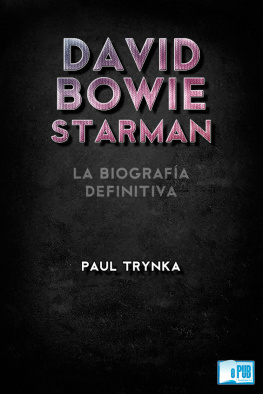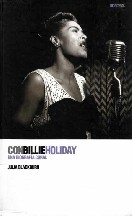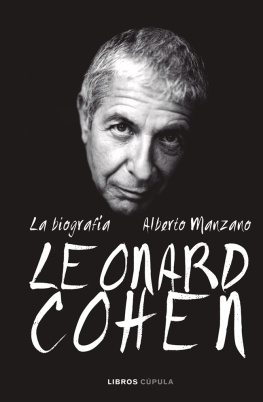Juan Morris
Cerati. La biografía
Sudamericana
“El niño se había alejado de su madre, dando
bandazos por el pasto en dirección a la estructura
de juegos. Su madre lo vio marcharse, orgullosa, conmovida, sin saber que cada vez que se alejaban de
ti tambaleándose, volvían un poco cambiados, diez segundos mayores y más cerca del momento en que
te dejaban para siempre. Igual que los pescadores de perlas cuando se entrenan, que cada vez que se
sumergen pasan unos segundos más debajo del agua.”
Telegraph Avenue, M ICHAEL C HABON
1. Última vez
—¿Dije muchas estupideces?
Sentado en el sillón del camarín, Gustavo Cerati fumaba un Jockey suave largo y miraba su teléfono con ansiedad. Todavía tenía puesto el traje blanco que había usado en el show. Era la medianoche del sábado y, mientras esperaba que Chloé le respondiera desde Madrid, empezaba a avergonzarse de todo lo que había dicho en el escenario.
Media hora antes había terminado el último show del tour de Fuerza natural por Latinoamérica y Estados Unidos. Gustavo estaba contento y agotado, empezando a relajarse después de un mes y medio de aviones, hoteles, fiestas y conciertos. Había sido una de esas noches en las que todo salía bien: el campus de la Universidad Simón Bolívar de Caracas estaba lleno y la banda había sonado como un organismo vivo y poderoso.
Después de comer con el resto del equipo en una de las carpas montadas detrás del escenario, el sonidista Adrián Taverna y el guitarrista Richard Coleman acababan de entrar a su camarín para charlar un rato. Eran sus más viejos amigos, se conocían desde comienzos de los 80, antes de que Soda Stereo grabara su primer disco. Cuando terminaban los conciertos, Taverna solía pasar un rato por su camarín para hablar sobre cómo había salido todo. Era una especie de ritual.
—Fue el show más exitoso de la gira —les dijo Gustavo apenas los vio llegar.
Mientras se sentaban, una moza entró y dejó sobre la mesa una bandeja con un medallón de lomo y una ensalada. Gustavo terminó de fumar su cigarrillo y les preguntó con una sonrisa si había dicho muchas estupideces.
—Sí, como siempre —le contestó Coleman.
Era uno de los pocos que no se mostraba afectado por su estatus de estrella de rock y se divertía diciéndole lo que otros no se animaban. Taverna lo miró con cara de aturdido. Sabía que Gustavo siempre se sentía inseguro cuando hablaba entre las canciones. Entonces, Coleman agregó:
—Pero a la gente le encanta que digas estupideces.
Los tres se rieron. Hacía calor. Era una noche espesa en Caracas. En el camarín había un espejo, luces ambientales, dos sillones blancos, unas sillas de plástico y una mesa con frutas, botellitas de agua y latas de cerveza. El lugar estaba en un pequeño valle rodeado de montañas. Durante el show, varias nubes habían invadido el escenario dejando a la banda a ciegas.
—Ya sé a qué viniste —le dijo Gustavo a Taverna mientras comía el bife—. Me di cuenta que sonó bien.
Dos noches antes habían tenido algo parecido a una discusión. La anteúltima fecha de la gira había sido en el Coliseo El Campín, en Bogotá, un anfiteatro de cemento y techo de chapa con una acústica difícil. Gustavo, fastidiado por el mal sonido, pero también por la poca gente que había ido a verlos, se lo había recriminado a Taverna en los camarines.
Cuando volvía al hotel a la madrugada después de tocar, Gustavo abría su MacBook y se quedaba un rato chateando por Facebook mientras buscaba en internet los videos del show que la gente había filmado con sus celulares para analizar cómo había sonado la banda y cómo se veían los efectos de luces. Era fanático de los videos de sus fanáticos. Los miraba con detenimiento, estudiándose a sí mismo desde la perspectiva del público, ajustando su imagen mental y sus neurosis a la realidad. Un momento de contemplación disociativa antes de dormirse. Taverna le decía que esos videos tenían un audio pésimo y no servían para tomar de referencia, pero Gustavo le respondía que igual se daba cuenta.
Mientras charlaban esa noche en Venezuela, Taverna lo notó apagado. Nicolás Bernaudo, su asistente, entró para avisarle que uno de los productores venezolanos del show quería saludarlo y Taverna y Coleman aprovecharon para ir a sus camarines.
—Che, ¿te pasa algo? —le preguntó Taverna antes de salir.
—No... Estoy cansado.
—Bueno, aprovechá para descansar que mañana tenés que viajar. ¿Querés hacer algo?
—No, no, quiero dormir hoy.
Taverna salió del camarín desconcertado con la respuesta que acababa de escuchar. En casi treinta años compartiendo giras y shows, Gustavo nunca se había ido a dormir después de tocar.
Esa charla no duró más de diez minutos, pero fue la más larga que tuvieron en toda la gira. Gustavo había pasado casi todo el tiempo con Chloé Bello, una modelo de veintitrés años con la que había empezado a salir en el verano. Sólo se cruzaba con los músicos en el lobby de los hoteles, las pruebas de sonido y el escenario. Recién los últimos días, cuando Chloé viajó a España, Gustavo estuvo con sus músicos.
Afuera del camarín general estaba lleno de gente y Taverna encontró al resto de la banda organizando la foto grupal que sacaban cuando terminaban algún tramo de la gira. Fernando Samalea, el baterista, estaba trepado a una silla de plástico, acomodando la cámara arriba de un mueble para que disparara en automático. Mientras se amontonaban según las indicaciones de Samalea, se dieron cuenta de que faltaba Gustavo y alguien le gritó que fuera, que solo faltaba él.
Gustavo apareció a último momento y se paró atrás de Taverna. El primer disparo de la cámara salió sin flash, así que Samalea pidió que nadie se moviera y se volvió a subir a la silla para reprogramarla. Taverna se dio vuelta para decirle algo a Gustavo y lo vio pálido, con los ojos desorbitados.
—¿Te sentís bien? —le preguntó.
Gustavo abrió la boca para contestarle, pero no acertó a decirle nada. Fue como si los músculos de su mandíbula no encontraran las palabras. Entonces la cámara disparó su flash y todo el equipo quedó registrado en la última foto de la gira. A su alrededor el grupo se empezó dispersar y Gustavo caminó confundido hacia su camarín.
Mientras lo veía alejarse, Taverna le pidió a Bernaudo que lo acompañara a ver qué le pasaba. Cuando entraron, Gustavo estaba tirado en el sillón, con el saco a un costado, la camisa desabrochada y la boca entreabierta. Pensaron que tenía un pico de presión o que tal vez le había dado un infarto. Bernaudo corrió a buscar a los paramédicos y al ratito volvió con dos chicos que no tendrían más de veinte años y que al ver a Gustavo Cerati descompensado no supieron qué hacer. Charly Michel, el kinesiólogo que viajaba con el equipo, revisó qué remedios tenían los paramédicos en sus bolsos y les pidió que fueran a buscar la camilla. Gustavo se podía mover pero estaba como abrumado, lento, y no podía hablar.
Afuera, los músicos y los invitados empezaron a notar los movimientos extraños sin entender qué pasaba. Cuando los paramédicos volvieron con la camilla, Fernando Travi, el manager de Gustavo, les pidió a los encargados de seguridad que desalojaran a toda la gente que no era del equipo. El ruido de ese momento fue el bullicio festivo del final de gira apagándose mientras la gente salía hasta convertirse en el pequeño eco de las voces de los que estaban ahí. Cuando el murmullo se apagó del todo, los músicos y técnicos que quedaban escucharon el bip-bip de una máquina de monitoreo cardíaco que sonaba desde el camarín.
Pasó casi una hora hasta que lograron desalojar completamente el lugar: no querían que la descompensación se convirtiera en noticia. Un rato más tarde, dentro de la ambulancia, mientras atravesaban los suburbios residenciales de Caracas a la medianoche, Gustavo todavía parecía estar experimentando cómo el software de su conciencia se enrarecía: estaba acostado en la camilla con los ojos abiertos pero con la mirada perdida.
Página siguiente