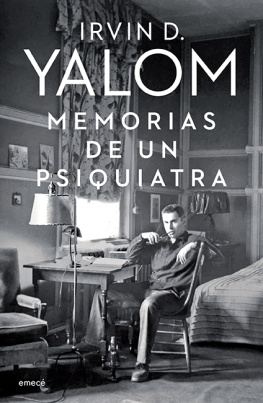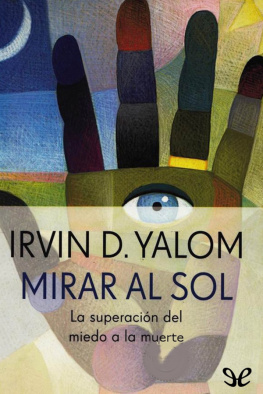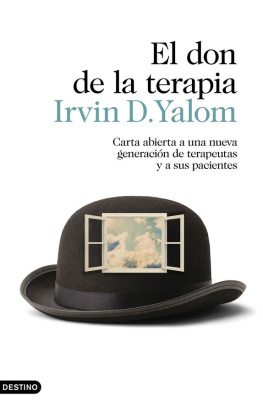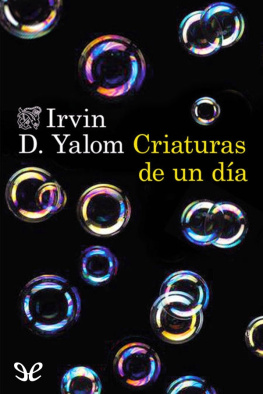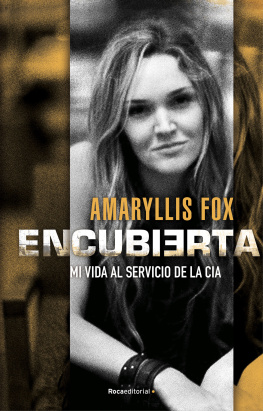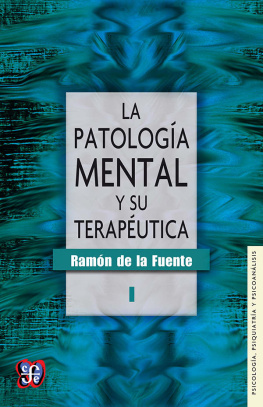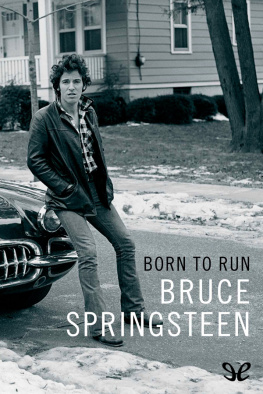ÍNDICE
A la memoria de mis padres, Ruth y
Benjamin Yalom, y de mi hermana, Jean Rose.
M e despierto de mi sueño a las tres de la mañana, llorando en mi almohada. Moviéndome en silencio, para no perturbar a Marilyn, me deslizo de la cama y voy al baño, me seco los ojos y sigo las instrucciones que les he dado a mis pacientes durante cincuenta años: cierre los ojos, repita su sueño mentalmente y escriba lo que ha visto.
Tengo alrededor de diez años, tal vez once. Estoy bajando en la bicicleta por una larga colina que queda muy cerca de casa. Veo a una chica llamada Alice sentada en el porche del frente de su hogar. Parece un poco mayor que yo y es atractiva aun cuando tiene el rostro cubierto de manchas rojas. Le grito mientras paso en la bicicleta: «Hola, sarampión».
De pronto un hombre, extraordinariamente grande y aterrador, se yergue frente a mi bicicleta y me detiene aferrando el manubrio. De alguna manera, sé que es el padre de Alice.
Exclama, dirigiéndose a mí:
—Eh, tú, sea cual fuere tu nombre. Piensa un minuto —si es que puedes pensar— y responde esta pregunta. Piensa sobre lo que le acabas de decir a mi hija y dime algo: ¿cómo crees que se sintió Alice?
Estoy demasiado aterrado para responder.
—Vamos, respóndeme. Eres el chico de Bloomingdale [el almacén de mi padre se llamaba Bloomingdale Market y muchos clientes creían que nuestro apellido era Bloomingdale] y apuesto a que eres un judío listo. Así que adelante, adivina cómo se sintió Alice cuando le dijiste eso.
Tiemblo. El miedo no me deja hablar.
—Bueno, bueno. Cálmate. Lo haré más simple. Solo dime esto: ¿las palabras que le dijiste a Alice la hacen sentir bien consigo misma o mal consigo misma?
Todo lo que puedo hacer es farfullar:
—No lo sé.
—¿No puedes pensar, eh? Bien, voy a ayudarte a pensar. Supongamos que te miro y elijo alguna característica mala de ti y comento sobre eso cada vez que te veo. —Me observa detenidamente—. Un moco en tu nariz, digamos. ¿Qué te parece «mocoso»? Tu oreja izquierda es más grande que la derecha. Supongamos que te digo: «Oye, oreja gorda» cada vez que te veo. ¿O qué tal «chico judío»? Sí, ¿qué te parece? ¿Te gustaría?
En el sueño, advierto que no es la primera vez que paso en bicicleta frente a esta casa, que he estado haciendo lo mismo día tras día, pasando en bicicleta y gritándole a Alice las mismas palabras, tratando de iniciar una conversación, tratando de hacerme su amigo. Y cada vez que gritaba «Hola, sarampión», la estaba hiriendo, insultándola. Estoy horrorizado… por el daño que le he hecho todas esas veces, y por no haberme dado cuenta.
Cuando su padre termina conmigo, Alice baja la escalera del porche y dice suavemente:
—¿Quieres subir a jugar? —Mira a su padre. Él asiente.
—Me siento tan mal —respondo—. Me siento avergonzado, muy avergonzado. No puedo, no puedo, no puedo…
Desde principios de la adolescencia, siempre he leído para dormirme y durante las últimas dos semanas, he estado leyendo un libro llamado Los ángeles que llevamos dentro, de Steven Pinker. Esta noche, antes del sueño, había leído un capítulo sobre el aumento de la empatía durante la Ilustración y cómo el ascenso de la novela, particularmente de las novelas epistolares británicas, como Clarissa y las mujeres sin importancia , pueden haber desempeñado un papel en la disminución de la violencia y la crueldad, ya que nos ayudaron a experimentar el mundo desde el punto de vista de otro. Apagué la luz alrededor de la medianoche y, pocas horas más tarde, me desperté de mi pesadilla sobre Alice.
Después de calmarme, vuelvo a la cama, pero me quedo despierto durante largo tiempo pensando qué notable era que este absceso primigenio, este bolsillo cerrado de culpa que ya tiene setenta y tres años de edad, hubiera estallado repentinamente. En mi vigilia, recuerdo ahora, sin duda había pasado en bicicleta frente a la casa de Alice cuando tenía doce años, gritándole «Hola, sarampión», en un esfuerzo brutal, dolorosamente carente de empatía, destinado a llamar su atención. Su padre nunca me había enfrentado, pero mientras estoy tendido en la cama, a los ochenta y cinco años, recobrándome de esta pesadilla, puedo imaginar lo que sintió ella y el daño que tal vez le hice. Perdóname, Alice.
M ichael, un físico de sesenta y cinco años, es mi último paciente del día. Lo vi para terapia hace veinte años, durante alrededor de dos años, y no había tenido noticias de él desde entonces hasta hace unos pocos días, cuando me escribió un e-mail para decirme: «Necesito verte…, el artículo que adjunto ha desatado muchas cosas, tanto buenas como malas». El enlace llevaba a un artículo del New York Times que describía que recientemente Michael había ganado un importante premio internacional de ciencia.
Mientras ocupa su asiento en mi consultorio, yo soy el primero en hablar.
—Michael, recibí tu nota en la que decías que necesitabas ayuda. Lamento que estés perturbado, pero también quiero decirte que es bueno verte y maravilloso enterarme de que ganaste un premio. Con frecuencia me he preguntado cómo te iría.
—Gracias por decirme eso. —Michael mira a su alrededor, estudiando mi consultorio… es delgado, alerta, casi calvo, alrededor de un metro ochenta de estatura, y sus brillantes ojos pardos irradian capacidad y confianza—. ¿Redecoraste tu consultorio? Estas sillas solían estar allá, ¿no es cierto?
—Sí, redecoro cada cuarto de siglo.
Suelta una risita entre dientes.
—Bien, ¿así que leíste el artículo?
Asiento.
—Puedes adivinar lo que me ocurrió a continuación: una oleada de orgullo, demasiado breve, y después ola tras ola de ansiedad y dudas de mí mismo. Lo mismo de siempre… en mi interior soy superficial.
—Enfrentemos el asunto.
Pasamos el resto de la sesión revisando material viejo: sus padres, inmigrantes irlandeses sin educación, su vida en departamentos rentados de Nueva York, su mala educación primaria, la carencia de un mentor significativo. Habla largamente de cuánto envidiaba a las personas que eran apoyadas y nutridas por un mayor, mientras que él había tenido que trabajar interminablemente y sacar las notas más altas simplemente para que lo tomaran en cuenta. Había tenido que crearse a sí mismo.
—Sí —digo—. Crearse a uno mismo es una fuente de gran orgullo, pero también provoca la sensación de no tener cimientos. He conocido a muchos hijos de inmigrantes dotados que tienen la sensación de ser lirios que crecen en un pantano… Bellas flores pero sin raíces profundas.
Él recuerda que le dije lo mismo años atrás, y se alegra de que se lo recuerde. Hacemos planes para volver a encontrarnos un par de sesiones y me dice que ya se siente mejor.
Siempre había trabajado bien con Michael. Nos conectamos desde nuestro primer encuentro, y me había dicho en algunos momentos que sentía que yo era el único que verdaderamente lo entendía. Durante nuestro primer año de terapia habló mucho de su identidad confusa. ¿Verdaderamente era el estudiante destacado que dejaba a todo el mundo atrás? ¿O era el holgazán que se pasaba su tiempo libre en la mesa de billar o jugando a los dados?
Una vez, mientras se lamentaba de su identidad confusa, le conté una historia sobre mi graduación en la Escuela Secundaria Roosevelt, en Washington D.C. Por un lado, me habían notificado que recibiría el premio a la ciudadanía de la Escuela Secundaria Roosevelt en la graduación. Sin embargo, en mi último año, había estado dirigiendo una pequeña empresa de apuestas de beisbol: había apostado diez a uno a que cualquiera de tres jugadores elegidos de un día determinado no conseguirían seis hits entre los tres. Las posibilidades estaban a favor mío. Siempre me había ido a las mil maravillas, y siempre tenía dinero para comprar un bouquet de gardenias para Marilyn Koenick, mi novia de siempre. Sin embargo, pocos días antes de la graduación, perdí mi cuaderno de apuestas. ¿Dónde estaba? Estaba frenético y busqué por todas partes hasta el momento mismo de la graduación. Aun cuando escuché que decían mi nombre y empecé a avanzar a través del escenario, temblaba, preguntándome: ¿sería honrado como el mejor ciudadano de la clase 1949 de la Escuela Secundaria Roosevelt o me expulsarían de la escuela por apostar?