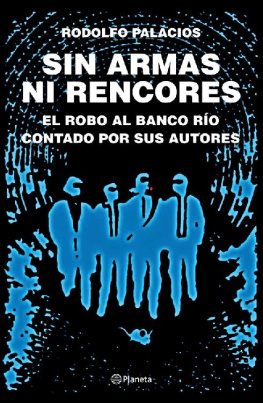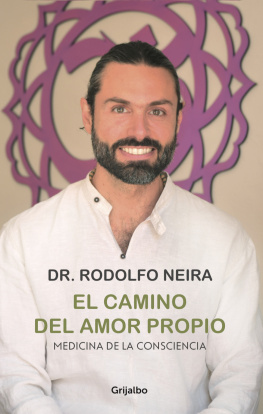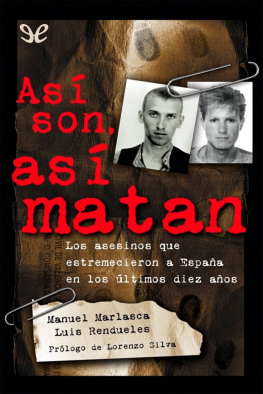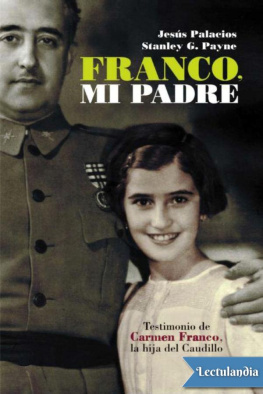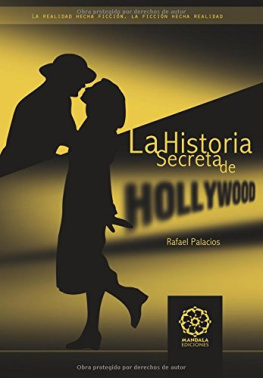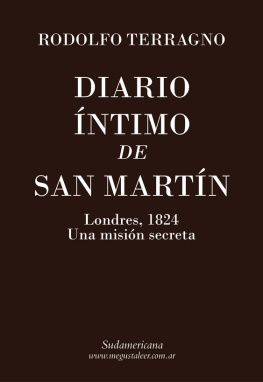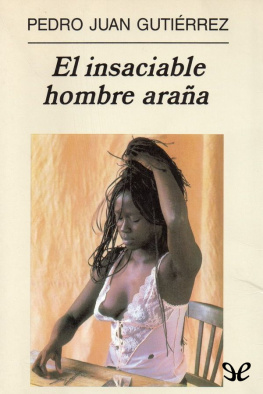A Mercedes, siempre.
Así te quiero dulce vida de mi vida.
Así te siento... sólo mía... siempre mía.
Tengo miedo de perderte...
de pensar que no he de verte.
¿Por qué esa duda brutal?
¿Por qué me habré de sangrar
si en cada beso te siento desmayar?
Sin embargo me atormento
porque en la sangre te llevo.
Y en cada instante... febril y amante
quiero tus labios besar.
(“Pasional”, tango de
Mario Soto y Jorge Caldara)
Te marchitarás como la magnolia.
Nadie besará tus muslos de brasa.
Ni a tu cabellera llegarán los dedos
que la pulsen como
las cuerdas de un arpa.
(“Elegía”, Federico García Lorca)
Prólogo
Los trece capítulos de este libro tienen algo en común: la pasión. De uno u otro modo, el amor (o desamor), la locura y la muerte marcaron la vida de los protagonistas. Estas historias están basadas en hechos reales. En ellas, desfilan parricidas incomprendidos, caníbales poseídos, uxoricidas que juraban amar y filicidas que parecían incapaces de matar. Muchos de esos crímenes conmovieron a la opinión pública. El lector podrá descubrir de qué casos se tratan.
Por cuestiones legales y para proteger a sus protagonistas, los nombres que aparecen en cada caso son ficticios. Asimismo, algunos diálogos y dichos que se reproducen han sido modificados para adaptarlos a esta obra.
En la Argentina, en el 64 por ciento de los hechos criminales, el asesino y la víctima se conocían. Ocurrieron por cuestiones personales entre conocidos, familiares, matrimonios o parejas. El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, los definió como crímenes patológicos. En la provincia de Buenos Aires, durante 2009 y 2010, se abrieron 105.010 causas por violencia familiar.
La mayoría de las víctimas fueron mujeres. Durante 2010 hubo 260 femicidios: uno cada 33 horas. Muchos de esos casos, como ocurre con algunos de los publicados en este libro, pudieron haberse evitado. Pero a veces se imponen dos realidades: el temor de las víctimas a denunciar y las fallas en el sistema policial y judicial.
¿Por qué se mata a quien se dice amar? Se mata por celos, por venganza, por traición, por despecho, por dinero, por arrebatos, por abandono, por furia, por orgullo, humillación o envidia. Pero no siempre se puede saber el o los motivos que desencadenan un drama pasional.
En la vida real, hay historias que se nutren de las miserias humanas. La mente de un homicida presenta misterios que son difíciles de develar. ¿Son locos, seres perturbados que buscan expiación a través del crimen o psicópatas desalmados que gozan con el sufrimiento ajeno?
¿Qué lleva a un hombre a comerse a su padre o matarlo y velarlo en una extraña ceremonia? ¿Qué impulso puede llevar lo a enterrar a su mujer debajo de su cama o a matarla en un pacto de amor y locura que no está dispuesto a cumplir? ¿Por qué un padre puede ser capaz de matar a su hija? ¿El maltrato y la humillación pueden llevar a una persona a matar a un familiar? ¿Por qué una amistad puede quebrarse por un rumor que desata una tragedia? En algunos de estos casos, ni siquiera la psiquiatría y la psicología forense pudieron encontrar las razones que motivaron el asesinato. En estas historias, que ocurrieron en pueblos y ciudades del país, se tratará de ahondar en los conflictos que pudieron llevar a una persona a cometer un acto tan irracional y primitivo como el crimen. Además, se contará cómo era la vida de esas personas (víctimas y verdugos) hasta encontrarse con una muerte violenta.
Imágenes paganas
¿Quién puede no horrorizarse al pensar en las desdichas
que causa una sola amistad peligrosa? Adiós, mi querida
y digna amiga; en este instante experimento que
nuestra razón, tan insuficiente para prevenir nuestras
desgracias, lo es todavía más para consolarnos después.
Las amistades peligrosas,
Pierre Choderlos de Laclos.
Sandra Perales pensó que se había vuelto loca. Esa mañana de otoño, paseaba por las veredas angostas del centro de Las Heras, un pueblo bonaerense de 15 mil habitantes, cerca de la plaza principal, cuando notó que algo había cambiado. A cada paso que daba, se sentía observada por todos. Por ese hombre que cruzó la calle —sin mirar si venían autos— y codeó a su mujer embarazada, que se dio vuelta con disimulo para mirarla de arriba abajo. Por ese viejo de bigotes y traje gris que pasó apurado por la puerta de la Municipalidad y al descubrirla comenzó a caminar más despacio y la miró con cara de libidinoso. O por esa señora gorda que salió de la iglesia con una amiga, a la que probablemente le susurró en secreto “es ésa” —Sandra imaginó que le dijo esas palabras por el gesto y el movimiento de labios— mientras la señalaba con el dedo y ponía cara de horror. ¿Esos dos taxistas que estaban en doble fila hablaban de ella? Caminó dos cuadras, dobló hacia la derecha, como si escapara del acoso de los fantasmas. Comenzó a agitarse, buscó una explicación, quizá lo mejor era concentrarse en otra cosa, pero no pudo: en el camino se cruzó con dos adolescentes de uniforme escolar que al verla sonrieron con picardía. Uno de ellos, el hijo de la almacenera de su barrio, hizo un comentario por lo bajo; el otro le sacó una foto con su celular. Sandra pensó que se había vuelto loca, que todas esas miradas inquisidoras y penetrantes, curiosas e inoportunas, eran parte de su paranoica imaginación. Pero estaba equivocada. En un instante, comprendió, angustiada, que había ocurrido un hecho irreversible. Y que ella era la protagonista. Lo supo cuando un puestero de la feria de artesanías la vio como si fuera una aparición: nervioso, dejó de pulir un mate de cobre, la llamó con un ademán torpe, y le preguntó en voz baja:
—¿Usted es la del video, no?
—¿Qué video? Usted está confundido —respondió Sandra y le dio vuelta la cara. Tuvo ganas de insultarlo, pero prefirió apurar el paso, no miró hacia atrás pero imaginó que el artesano aún la miraba o que le decía a un compañero, o quizás a cualquiera que haya pasado a su lado: “Mirá, es ella. Ahí va la mujer del video”.
Sandra comprendió que esas personas habían visto un video sexual que había grabado con un hombre. Apurada, se subió a un colectivo y volvió a ser el centro de atención. Otra vez, miradas indiscretas, rumores al oído, esa sensación de incomodidad que se siente cuando se está ante la mirada de los otros. O al menos cuando los otros vieron ese video. Peor aún: la vieron desnuda. Sandra estaba desconcertada. No podía creer cómo su intimidad quedaba reducida a la nada, a la liviandad de un comentario grosero o de un juzgamiento moral.
Avergonzada, se bajó a dos cuadras de su trabajo. ¿Cómo había llegado ese video a manos de tantas personas? ¿Quién la había traicionado? Sintió el impulso de escapar a otra ciudad. Repasó las imágenes y lloró. Antes de entrar en el bar El Matungo, se secó las lágrimas y tomó aire. Luego saludó a sus compañeros, se metió en el baño y se puso el pantalón negro ajustado, la camisa blanca y el delantal rojo de camarera. Se sentó a una mesa de madera a doblar servilletas. Sus compañeros, Diego, el parrillero, Celina, la otra camarera, Luis, el cocinero y Karina, la ayudante de cocina (siempre vestida con camisola y pantalón blancos), la saludaron como siempre. Por un momento, esa actitud de no sentirse observada alivió en parte a Sandra. Estaba seria, con los ojos y la nariz rojos de tanto llorar. Coco, el dueño del restaurante (al que había llamado El Matungo por el nombre de su caballo, que supo ser candidato de dos pesos en el Hipódromo de Palermo), que era petiso, regordete, de barba blanca, cara rosada, la ropa siempre impregnada de nicotina, se acercó a Sandra y al verla desanimada le dijo:
—¿Tenemos un mal día? ¿Te puedo ayudar en algo?