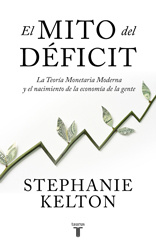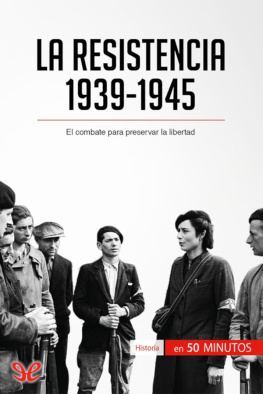Stephanie Land. Estados Unidos, 1978. Autora estadounidense que escribe sobre la pobreza en su país. Creció entre Washington y Anchorage, en Alaska, en un hogar de clase media. Un accidente automovilístico a los dieciséis años la llevó a sufrir un trastorno de estrés postraumático que luego se vio agravado por dificultades financieras. A los veinte años tuvo a su primera hija y se convirtió en madre soltera, por lo que se puso a trabajar en servicios de limpieza para poder criar a su bebé. Pasó los siguientes años viviendo por debajo del umbral de la pobreza y dependió de varios programas de asistencia social para cubrir sus gastos. Más tarde lo reflejó en sus escritos sobre pobreza y políticas públicas. Después de seis años de criada en Washington y Missoula, gracias a varios préstamos estudiantiles y becas pudo mudarse y obtener una licenciatura en Inglés y Escritura Creativa de la Universidad de Montana. Durante sus años de estudio publicó sus primeros textos en blogs, publicaciones locales y medios digitales como The Huffington Post y Vox. Tras graduarse por la Universidad de Montana, Land pudo dejar de usar cupones para alimentos, comenzó a trabajar como escritora independiente y miembro del Center for Community Change. Actualmente sigue escribiendo y dando charlas. Sus trabajos han aparecido en The New York Times, The New York Review of Books, The Atlantic, The Washington Post, The Guardian, Salon, The Nation y otros medios.
03
Alojamiento transitorio
M is padres nos trasladaron fuera del estado de Washington, alejándonos de todos nuestros familiares, cuando yo tenía siete años. Fuimos a vivir a Anchorage, en Alaska, en una casa escondida entre las primeras estribaciones de la sierra de Chugach. Íbamos a una iglesia que tenía varios programas de ayuda para las personas sin hogar y los colectivos con bajos ingresos. De niña, mi ocupación favorita era hacer donaciones a las familias necesitadas durante las vacaciones. Después del servicio religioso dominical, mamá nos daba permiso, a mi hermano y a mí, para coger un angelito de papel del árbol de Navidad que había en la entrada. Después del brunch, íbamos al centro comercial para escoger los productos enumerados en la lista para una niña o un niño anónimos más o menos de nuestra misma edad, a quien regalaríamos juguetes, pijamas, calcetines y zapatos nuevos.
Un año, fui con mamá a entregar la cena a una familia. Esperé pacientemente hasta que llegó mi turno y pude entregar mis regalos cuidadosamente empaquetados al hombre que nos había abierto la puerta de un piso húmedo. Tenía una gruesa mata de pelo oscuro y la piel curtida por el sol bajo una camiseta blanca. Le di mi bolsa llena de regalos y luego mamá le entregó una caja con un pavo, patatas y verduras en conserva. Nos saludó con una inclinación de cabeza y después cerró silenciosamente la puerta. Me marché decepcionada. Creía que nos invitaría a entrar y podría ayudar a su hijita a desenvolver los regalos que había seleccionado uno a uno para ella, anticipando su alegría al verlos. «Los zapatitos relucientes eran los más bonitos de la tienda», le diría. No entendía por qué a su padre no le alegraba más poder ofrecérselos.
De adolescente, dedicaba algunas tardes a repartir bolsas de comida a personas sin hogar en el centro de Anchorage. Acudíamos allí para «dar testimonio» del evangelio y compartirlo con esa gente. A cambio de que nos prestaran oído, les dábamos manzanas y sándwiches. «Jesús os ama», les decía, aunque una vez un hombre me respondió con una sonrisa: «Me parece que te ama un poquito más a ti».
Lavaba coches para reunir dinero para costear nuestros viajes hasta los orfanatos de Baja California, en México, o para organizar campamentos infantiles dedicados al estudio de la Biblia en Chicago. Recordando todo ese empeño y a la vista de cómo me encontraba en aquel momento, removiendo cielo y tierra para intentar encontrar trabajo y un lugar seguro donde vivir, todos esos esfuerzos, aun siendo encomiables, no dejaban de ser caridad, «tiritas», parches que convertían a la gente pobre en caricaturas, ángeles de papel anónimos colgados de un árbol. Me acordé del hombre que nos había abierto la puerta, a quien había entregado mis regalos en una bolsita. Ahora sería yo quien abriría la puerta para aceptar limosnas, obligada a reconocer que no era capaz de cubrir las necesidades de mi familia; quien aceptaría su pequeño óbolo —un par de guantes nuevos, un juguete— ofrecido en un impulso por sentirse buenas personas. Pero no era posible incluir «atención sanitaria» o «servicios de guardería» en la lista.
Dado que mis padres nos criaron a mi hermano y a mí a miles de kilómetros del noroeste del estado de Washington donde teníamos nuestras raíces y donde vivían mis abuelos, tuve la infancia que la mayoría de la gente identifica como de clase media estadounidense. Teníamos cubiertas las necesidades básicas, pero mis padres no podían sufragar muchos otros gastos, como clases de danza o de kárate, y no tenían abierta una cuenta de ahorro para sufragar nuestros estudios universitarios. Aprendí muy pronto a valorar la importancia del dinero. Empecé a hacer de canguro cuidando niños y niñas a los once años, y a partir de entonces siempre tuve algún trabajo, y a veces dos. Lo llevaba en la sangre. Mi hermano y yo vivíamos resguardados por el manto de nuestra religión y la seguridad económica de mis padres.
Me habían infundido la idea de que la seguridad era algo inherente a mí. Estaba a salvo y nunca lo puse en duda, hasta que dejó de ser así.
Jamie me fulminó con la mirada cuando le dije que quería irme a vivir con Mia a casa de mi padre y mi madrastra, Charlotte. La niña solo tenía siete meses, pero ya había presenciado demasiado a menudo sus estallidos de rabia, los insultos y los destrozos que me tenían traumatizada.
—He buscado en Internet —anuncié, con Mia en brazos, recostada sobre mi cadera, mientras sacaba el papel que llevaba en el bolsillo—. Hay una página que permite calcular la pensión y el importe parece muy razonable.
Me arrancó el papel de la mano, lo arrugó hasta hacer una bola y me lo tiró a la cara, sin dejar de mirarme fijamente a los ojos.
—No pienso pagarte ninguna pensión —declaró sin inmutarse—. ¡Eres tú quien debería pagarme a mí!
Empezó a gritar cada vez más fuerte mientras daba zancadas de acá para allá.
—Y no irás a ninguna parte. Te la quitaré tan rápido que te quedarás boquiabierta —añadió señalando a Mia.
Dicho esto, dio media vuelta y, con un alarido de rabia, lanzó un puñetazo contra la ventanilla de plexiglás de la puerta al salir y le abrió un boquete. Mia se estremeció sobresaltada y emitió un chillido agudo que no le había escuchado nunca.
Cuando marqué el número del teléfono de emergencia para casos de violencia doméstica, me temblaba la mano. Apenas conseguí explicarles lo ocurrido antes de que Jamie empezara a telefonear insistentemente. Me aconsejaron que colgara y llamara a la policía. Al cabo de pocos minutos, los faros de un coche patrulla iluminaron todo el lateral de la minicaravana. Un agente llamó suavemente a la puerta destrozada. Era tan alto que su cabeza casi rozaba el techo. Tomó algunas notas mientras yo le explicaba lo ocurrido, examinó la puerta, meneó la cabeza en señal de asentimiento y me preguntó si estábamos bien, si me sentía segura. Tras un año de maltrato, amenazas, insultos y gritos, recibí esa pregunta con un gran alivio. La mayor parte de los arrebatos de Jamie habían sido invisibles. No me dejaban moretones ni señales enrojecidas. Pero aquella vez…, aquella vez tenía algo que podía mostrar. Podía pedirle a alguien que lo mirara. Pude decir: «Ha hecho esto. Esto es lo que nos ha hecho». Y ellos pudieron observarlo y asentir y decirme: «Ya lo vemos. Ya vemos lo que os ha hecho».
Página siguiente