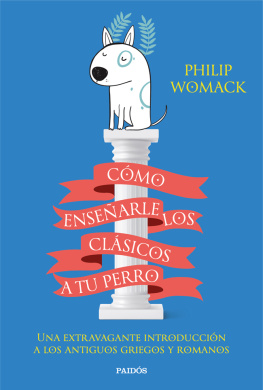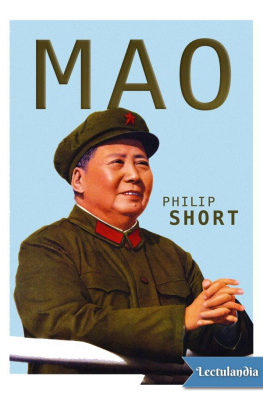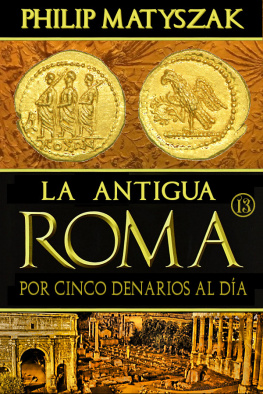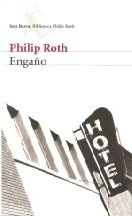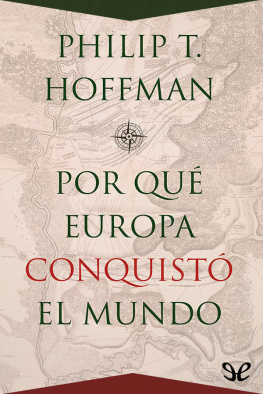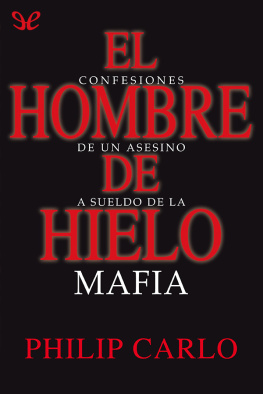Philip J. Farmer
Mundo Río
A vuestros cuerpos dispersos
Título Original:
TO YOUR SCATTERED BODIES GO
Traducción: Domingo Santos
Portada: Garcés/Bosch
©1971 by Philip José Farmer
©1985 Ultramar Editores, S.A.
Su esposa lo había aferrado entre sus brazos como si así pudiera mantenerlo apartado de la muerte.
El había gritado:
— ¡Dios mío, me muero!
La puerta de la habitación se había abierto, y había visto un gigantesco dromedario negro fuera, y había oído el tintineo de las campanillas de su arnés cuando el cálido viento del desierto las agitó. Luego, una gran faz blanca rematada por un gran turbante negro había aparecido en el vano de la puerta. El eunuco había atravesado la puerta, moviéndose como una nube, con una gigantesca cimitarra en su mano. La Muerte, el Destructor de los Placeres, el Igualador de la Sociedad, había llegado al fin.
Oscuridad. Nada. Ni siquiera supo que su corazón se había detenido para siempre. Nada.
Luego, sus ojos se abrieron. Su corazón estaba latiendo fuertemente. ¡Se sentía fuerte, muy fuerte! Todo el dolor de la gota de su pie, la agonía del hígado, la tortura de su corazón, todo había desaparecido.
Había un silencio tal que podía oír la sangre moviéndose en su cabeza. Estaba solo en un mundo sin sonidos.
Una brillante luz de idéntica intensidad lo llenaba todo. Podía ver, y sin embargo no comprendía lo que estaba viendo. ¿Qué eran esas cosas por encima, por el lado y por debajo de él? ¿Dónde estaba?
Trató de sentarse, y notó, atontado, una sensación de pánico. No había nada en qué sentarse, porque estaba suspendido en la nada. El intento lo lanzó dando una voltereta, muy lentamente, como si se hallara en un baño de melaza no muy viscosa. A treinta centímetros de las yemas de sus dedos se hallaba una barra de brillante metal rojo. La barra llegaba de arriba, del infinito, y descendía hacia el infinito. Trató de aferrarla porque era el objeto sólido más cercano, pero algo invisible resistía a su esfuerzo. Era como si las líneas de alguna fuerza estuvieran empujándole, repeliéndole.
Lentamente, giró sobre sí mismo en una cabriola. Luego, la resistencia lo detuvo con las yemas de sus dedos a unos quince centímetros de la barra. Extendió su cuerpo y se movió hacia adelante una fracción de centímetro. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a girar sobre sí mismo alrededor de su eje longitudinal. Inhaló aire ruidosamente. Aunque sabía que no había donde aferrarse, no podía dejar de agitar los brazos con pánico, tratando de agarrarse a algo.
¿Estaba ahora cara «arriba» o cara «abajo»? Fuera cual fuese la dirección, estaba en la opuesta a la que miraba cuando se había despertado. Y no es que eso importase. «Por encima» de él y «por debajo» de él, la vista era la misma. Estaba suspendido en el espacio, y le impedía que cayese una crisálida invisible e intangible. A un metro ochenta «por debajo» de él se hallaba el cuerpo de una mujer con la tez muy pálida. Estaba desnuda, y desprovista totalmente de pelo. Parecía estar durmiendo. Sus ojos estaban cerrados, y sus senos se alzaban y descendían suavemente. Tenía las piernas juntas y muy rectas, y los brazos pegados al costado. Giraba lentamente como un pollo en un asador.
La misma fuerza que la hacía girar le estaba haciendo girar a él. Giró lentamente, apartándose de ella, y vio otros cuerpos desnudos y sin pelo, hombres, mujeres y niños, frente a él en silenciosas hileras girantes. Por encima de él se hallaba el cuerpo desnudo, sin cabello, y girante, de un negro.
Bajó la cabeza de forma que pudo ver su propio cuerpo. También él estaba desnudo y sin pelo. Su piel era suave, los músculos de su vientre eran firmes, y sus caderas revestidas de unos músculos fuertes y jóvenes. Las venas que antes sobresalieran como azules perforaciones de topo habían desaparecido. Ya no tenía el cuerpo de un debilitado y enfermo hombre de sesenta y nueve años que había estado muriendo tan solo un momento antes. Y el centenar o así de cicatrices se habían esfumado.
Se dio cuenta entonces de que no había viejos o mujeres entre los cuerpos que le rodeaban. Todos parecían tener unos veinticinco años de edad, aunque era difícil de terminar su edad exacta, dado que las cabezas y los pubis sin pelo hacían que al mismo tiempo pareciesen más jóvenes y más viejos.
Había fanfarroneado a menudo diciendo que no sabia lo que era el miedo. Ahora, el miedo le arrancó el grito que se formaba en su garganta. Su miedo le atenazó y ahogó la nueva vida que surgía en él.
Al principio se había sentido asombrado de seguir viviendo. Luego, su posición en el espacio y la disposición de lo que ahora le rodeaba había congelado sus sentidos. Estaba viendo y sintiendo a través de una gruesa ventana semiopaca. Tras unos pocos segundos, algo se rompió en su interior. Casi podía oírlo, como si la ventana se hubiera abierto repentinamente.
El mundo tomó una forma que podía aferrar, aunque no comprender. Sobre él, a ambos lados, por debajo, tan lejos como pudiera ver, flotaban cuerpos. Estaban dispuestos en hileras verticales y horizontales. Las hileras que iban de arriba a abajo estaban separadas por barras rojas, delgadas como palos de escoba, una de las cuales estaba situada a treinta centímetros de los pies de los durmientes y la otra a treinta centímetros de sus cabezas. Cada cuerpo estaba distanciado como un metro ochenta del cuerpo que tenía encima y a cada lado.
Las barras subían desde un abismo sin fondo y se extendían hacia otro abismo sin techo. Aquel grisor en el que las barras y los cuerpos, arriba y abajo, a derecha e izquierda, desaparecían, no era ni el cielo ni la tierra. No había nada en la distancia excepto la penumbra del infinito.
A un lado había un hombre de tez oscura con facciones toscanas. A su otro lado había una hindú, y tras ella un hombretón de aspecto nórdico. No fue hasta la tercera revolución cuando pudo determinar qué era lo que notaba de raro en aquel hombre. Su brazo derecho, desde un punto situado inmediatamente por debajo del codo, era rojo. Parecía faltarle la capa exterior de la piel.
Algunos segundos después, a varias hileras de distancia, vio un cuerpo adulto de hombre al que le faltaba la piel y todos los músculos del rostro.
Había otros cuerpos que no estaban completos. A lo lejos, apenas divisable, se hallaba un esqueleto con una maraña de órganos en su interior.
Continuó girando y observando, mientras su corazón tamborileaba contra su pecho por el terror. Por aquel entonces comprendía ya que se hallaba en alguna colosal cámara, y que las barras metálicas estaban irradiando alguna fuerza que, de alguna manera, sostenía y hacía girar a millones, quizá miles de millones, de seres humanos.
¿Dónde se hallaba aquel lugar?
Ciertamente no era la ciudad de Trieste, del Imperio Austrohúngaro, en 1890.
No era como ningún cielo o infierno del que hubiera oído jamás hablar, o hubiera podido leer, y pensaba que conocía cada una de las teorías sobre la otra vida.
Había muerto. Ahora estaba vivo. Durante toda su vida se había reído de la idea de que hubiera una vida después de la muerte. Por una vez, no podía negar que se había equivocado. Pero no había nadie presente para exclamar:
«¡Ya te lo dije, maldito incrédulo!»
De todos aquellos millones de seres, era el único que estaba despierto.
Mientras giraba a una velocidad aproximada de una revolución completa cada diez segundos, vio algo más que lo hizo jadear asombrado. A cinco hileras de distancia había un cuerpo que, a primera vista, parecía ser humano.
Pero ningún miembro de la especie del homo sapiens tenía tres dedos y un pulgar en cada mano, y cuatro dedos en cada pie. Ni una nariz y unos labios delgados y negros como los de un perro. Ni un escroto con muchas pequeñas protuberancias. Ni orejas con tan extrañas circunvoluciones.