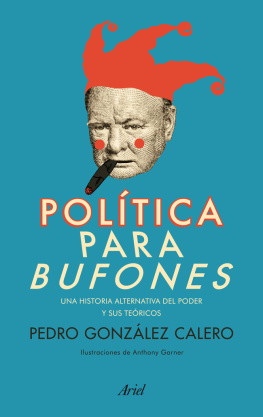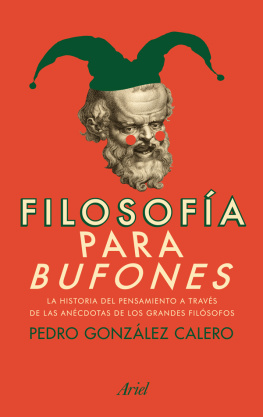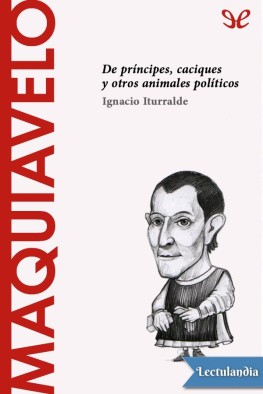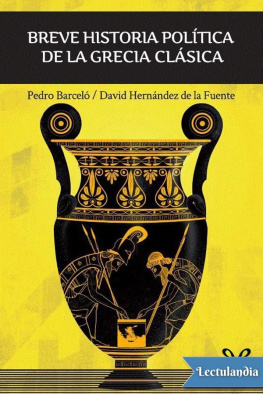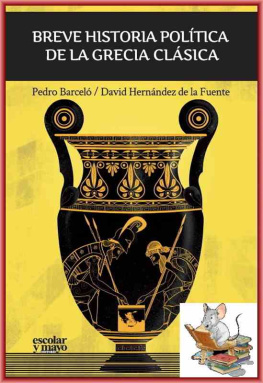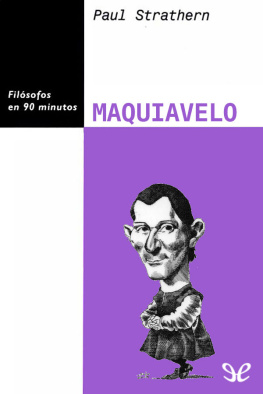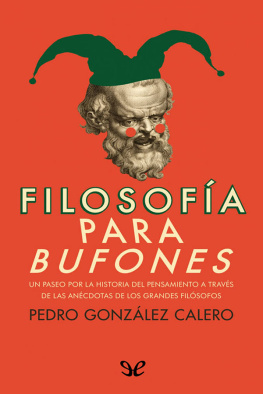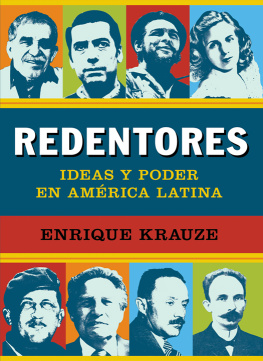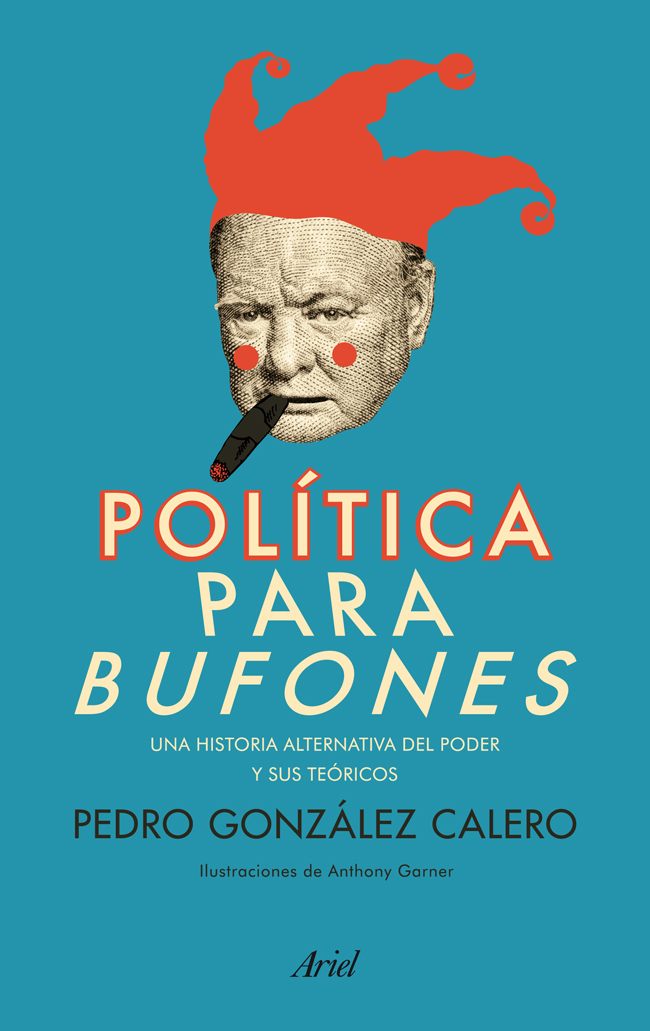No es tarea fácil dirigir a los hombres; empujarlos, sin embargo, es muy sencillo.
Prólogo
La política ha sido desde mi juventud una de mis grandes pasiones pero, como suele ocurrir con las pasiones, ha sido para mí también motivo de no pocos desengaños. Y es que ya se sabe que las relaciones pasionales siempre son inestables y, en ocasiones, peligrosas. Como decía en broma un compañero de antiguas batallas dialécticas, que mantenía una relación igualmente apasionada con la política: «A veces le entran a uno ganas de estrangularla».
Espero que no sea eso lo que yo haya hecho en este libro, aunque seguramente más de un malicioso me echará en cara el haberlo intentado. Por el contrario, he procurado en él abordarla con cierto distanciamiento, haciendo un pequeño repaso de la historia de las ideas políticas y utilizando para ello las bromas y anécdotas que la propia historia de las ideas nos ha dejado; algo parecido, en fin, a lo que ya intenté hacer con respecto a la historia de la filosofía en mis dos libros anteriores (y de ahí que alguna que otra broma de las que aparecían en aquellos libros se halle también incluida en éste).
Por lo demás, no es difícil advertir que, entre los bastidores del humor, asoma a menudo en estas páginas la sombra del escepticismo, y ello no sólo con respecto a los distintos proyectos políticos (aunque no todos ellos me merezcan ni mucho menos la misma consideración), sino incluso con respecto a la capacidad de los seres humanos para sacudirse algún día de encima el yugo de la explotación. Recuerdo que de joven me gustaba citar una frase de Walter Benjamin que decía: «Sólo por amor a los desesperados conservamos todavía la esperanza». Pues bien, yo, ni siquiera por amor a los desesperados, albergo ya esperanza.
Y sin embargo, uno no puede dejar de sentir la dentellada de la indignación cada vez que asiste a un nuevo caso de injusticia, a un nuevo atropello por parte de los poderosos. En ello, incluso el escéptico más empedernido encuentra a veces un motivo para la resistencia. Una resistencia sin esperanza, desde luego, sin ilusión de éxito, pero que nos salva al menos de convertirnos en cómplices de la barbarie.
Asimismo, puede el escéptico deleitarse en la destrucción de los argumentos que en cada época han esgrimido los valedores del orden establecido, pues ya sabemos de sobra que los tiranos y sus acólitos nunca se conforman con ejercer su poder, sino que además pretenden convencernos de que lo hacen por nuestro bien y de que la razón está de su parte. En este punto, confieso que ha sido para mí un placer transcribir algunas de las ingeniosas burlas inventadas a lo largo de la historia para ridiculizar dichos argumentos. Como también lo ha sido descubrir algunas de esas viejas sátiras que consiguen de vez en cuando dejar a los déspotas en evidencia. Y aquí va, para concluir este prólogo, la primera de ellas:
Cuenta una leyenda oriental que el emperador mongol del siglo XIV Timur Lenk (también conocido como Tamerlán), cuyos dominios se extendían desde Nepal hasta la India, desfilaba un día por Samarcanda al frente de sus tropas cuando vio a un pobre harapiento que mendigaba una limosna. Enseguida, Timur ordenó que le cortaran la cabeza. Su bufón, horrorizado, le preguntó por qué había dado aquella orden arbitraria y a todas luces injusta, y Timur le explicó que la imagen del mendigo le había parecido una señal de mal augurio antes de entrar en batalla. Ante lo cual, el bufón no pudo sino murmurar para sus adentros:
—Me pregunto quién de los dos era de verdad un mal augurio para el otro.
DE LA ANTIGÜEDAD GRIEGA
AL RENACIMIENTO
L AS LEYES Y LAS TELAS DE ARAÑA
Aunque la antigua democracia de los atenienses era muy diferente de la nuestra, suele admitirse que ellos fueron los inventores de esta forma de gobierno. La democracia acabó implantándose en Atenas gracias a las sucesivas reformas de políticos como Solón, Clístenes, Efialtes o Pericles. El primero de ellos, Solón, introdujo como legislador algunas reformas importantes en la Constitución ateniense, promulgando unas leyes que sustituyeron a las severas leyes de Dracón imperantes hasta entonces (las cuales sólo continuaron vigentes para juzgar los delitos de sangre).
Además, Solón abolió la esclavitud por razón de deudas (una costumbre que se había extendido en Atenas para castigar a aquellos ciudadanos arruinados e incapaces de pagar sus débitos) y creó un nuevo órgano de gobierno, el Consejo de los Cuatrocientos, tratando con ello de buscar un término medio entre las exigencias de los más ricos y las reivindicaciones de los más pobres, con vistas a impedir los peligros que, según él, podían amenazar la convivencia, a saber: el conflicto civil, la falta de autoridad y la ambición desmesurada de la aristocracia. De esta manera, puso las bases de la democracia ateniense, si bien sus reformas se caracterizaron siempre por la moderación.
Cuenta la leyenda que Anacarsis, un príncipe escita que viajó por Grecia y adquirió cierta fama de sabio (y cuya figura fue idealizada después y reivindicada por los filósofos cínicos), visitó a Solón en Atenas y, al enterarse de que éste estaba preparando un código de leyes para el gobierno de la ciudad, le dijo:
—¿Es que no sabes, Solón, que las leyes son como las telas de araña, que apresan a los bichos pequeños, pero dejan escapar a los grandes?
L A GUERRA Y EL POTAJE
Si Solón fue el gran legislador de Atenas, Licurgo lo fue de Esparta, la otra gran ciudad de la Grecia antigua. Sobre su vida apenas sabemos nada e incluso algunos sospechan que en realidad no existió. En cualquier caso, haya sido su figura la de un personaje mítico o la de uno real, lo cierto es que a él se le atribuye la creación de una legislación para Esparta, a la cual dotó de una Constitución que presentaba una fórmula mixta de gobierno donde se intentaban conciliar los intereses de los reyes con los de la oligarquía y los del pueblo.
Las leyes que Licurgo legó a su patria no estaban escritas, pero no por eso fueron olvidadas. Según parece, uno de los aspectos más característicos de estas leyes era que anteponían el sacrificio, la disciplina militar y el patriotismo por encima de cualquier otra cosa. Hasta la edad de treinta años los espartanos pasaban la vida guerreando o entrenándose para la guerra. Los valores que se les inculcaban eran los de la virilidad, la lealtad y el servicio a la patria. Se cuenta que cuando los jóvenes partían a la guerra, sus madres les decían: «Regresa con tu escudo o sobre tu escudo», dándoles a entender que sólo había dos maneras de retornar dignamente a casa: o victorioso con el escudo en la mano o muerto sobre su escudo. Por lo demás, la disciplina, la austeridad y el ascetismo eran extensibles en Esparta a casi todos los ámbitos de la vida. Y el interés privado debía supeditarse siempre al interés público. Así, por ejemplo, con vistas a favorecer la cohesión social, los ciudadanos varones estaban obligados a adherirse a una sociedad gastronómica donde aprendían desde jóvenes a moderar su apetito. El plato típico que no faltaba nunca en sus mesas era una especie de sopa negra hecha de vísceras y sangre de cerdo, un potaje tan poco suculento que dio lugar a que en las restantes ciudades de Grecia se burlaran de ellos diciendo que si los espartanos resultaban ser tan valientes y aguerridos era debido a que cualquiera preferiría morir en la guerra antes que seguir alimentándose con semejante bazofia.