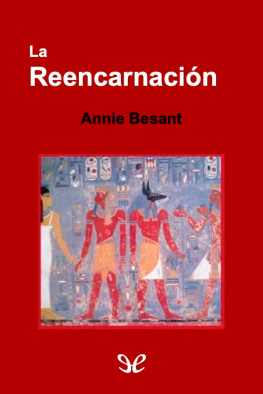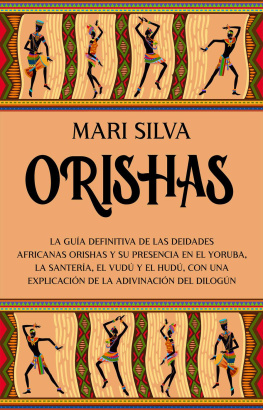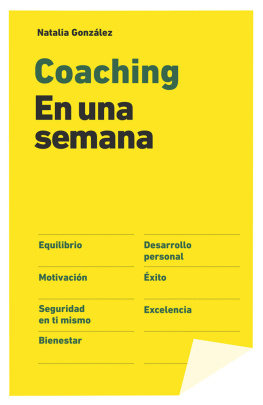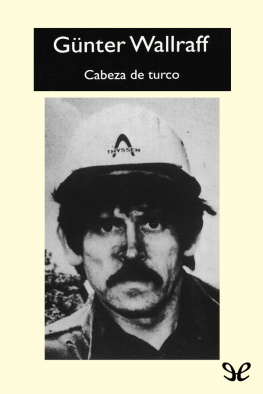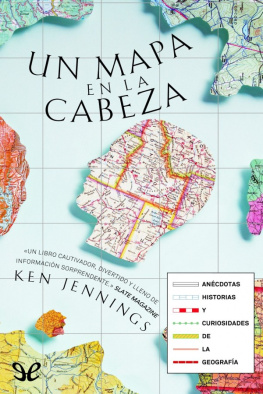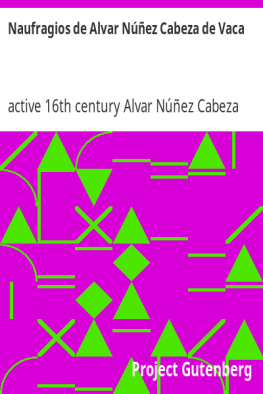Orí Eledá mí ó…
Si mi cabeza no me vende…
© Obá Oriaté Miguel “Willíe” Ramos, ilari Obá

Caricatura tomada de: Witte, Hans. Ifa and Eshu: Iconography of Order and Disorder (Soest-Holland: Kunsthandel Luttik, 1984).
Arte de las portadas: Tami Jo Urban. Art of Skin & Bones
©Copyright 2011, Miguel W. Ramos
ISBN: 978-1-877845-07-9
Eleda.Org Publications, Miami
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este escrito puede ser reproducido o utilizado en forma alguna ni por medios electrónicos ni mecánicos, incluyendo fotocopias, grabaciones, ni utilizarse ninguna información sobre el contenido del mismo, sin la autorización previo y por escrito del autor.
Para más información, visite Eleda.Org.
Al sacrificio, al pesar y a los sufrimientos;
Al sudor y a la sangre sobre los cuales echaron
Venerables ancestros futuros cimientos.
A Monserrate, Timotea, Silvestre, Octavio y Rosalía;
A los pavores, los desprecios y aflicciones que sufrieron
En un intransigente pasado por enaltecer su africanía.
Maferefún Remigio, Blas, Belén, Fermina, Fernando;
Arabia, Inés, Tata, Matilde, Panchita, Susana, Pepa.
Que viva Regla, Simpson, La Habana y el campo,
Y de la Iglesia maferefún todos los santos.
Modupué a nuestros apóstoles Ortiz, Lachatañeré, Cabrera;
También a Weyler, Wood, Gómez, Prío, y de los políticos otros tantos.
Endeudados igualmente estamos a Varela Zequeira, Castellanos;
Varona, Godinez, Landa y Monto; y por causa de la era, afines villanos
Empeñados por su idea del mandato “divino” que dictaba en la isla
Lo que era moral, culto, civilizado; en todos los medios fraguados
Con tal de evitar el aumento del “brujo” africano en el suelo cubano.
A aquellos tormentos y constantes sacrificios de todo antepasado;
De todos nuestros compañeros, incluyendo a nuestros muchos adversarios;
A todo aquel que con consciencia y buena voluntad,
O con total ausencia de ellas,
Contribuyeron con sudor y granitos de arena,
Hacia la construcción de este antiguo y penado legado.
¡Adupé ó!
Introducción
A los ignorantes los aventajan los que leen libros.
A éstos, los que retienen lo leído.
A éstos, los que comprenden lo leído.
A éstos, los que ponen manos a la obra.
Proverbio Hindú
“Como las religiones tradicionales [africanas] permean todos los departamentos de la vida, no existe una distinción formal entre lo sagrado y lo secular, entre lo religioso y lo no-religioso, entre lo espiritual y las áreas materiales de la vida. Dondequiera que hay un africano, ahí está su religión”.
No es fácil introducir un libro sobre un tema tan complejo como lo es la metafísica yoruba y la de sus descendientes en las Américas. Más difícil aún es discutir el tema de Orí, concepto metafísico yoruba que sobrevive, en parte, en las prácticas religiosas lukumíes. Digo “en parte” porque Cuba es el único lugar de la Diáspora Orisha en la cual no se consagra un sagrario para rendirle tributo a Orí, a pesar de que el conocimiento asociado con Orí, su alimentación ritual, y otros ritos asociados con el concepto de Orí y la cabeza física abundan en los ritos lukumíes. El presente libro analiza y compara la veneración de Orí entre los yorubas, los nagós brasileños, y los lukumíes cubanos y sus descendientes en la diáspora lukumí la cual a partir del 1958 ha experimentado una difusión enorme fuera de la isla.
En honor al riquísimo cuerpo de versos, mitos y leyendas típicos de la tradición cultural que trato en la presente obra, creo que empezaré con una historia de origen. No sé cuantas veces he narrado estos acontecimientos, pero nuevamente lo vuelvo a hacer, ya que es un cuento que nunca podré dejar de repetir, ya que; como verán, enormemente definió mi vida. Teniendo alrededor de un mes de nacido, mi padre, sentado en un sillón, me mecía sobre su pecho. Tal parece que Morfeo lo venció a él más rápido que a mí. Al poco rato, lo despertó los gritos de mi madre, quien al ver mi cabeza y la camiseta Perro que tenía puesta mi padre totalmente ensangrentadas, pensó lo peor. Salieron corriendo conmigo para la Casa de Socorros en Arroyo Apolo, pensando qué sabe qué.
Mi padre siempre tenía alrededor del cuello una cadena de oro de la cual colgaba una espada que estaba consagrada en Shangó. Aunque él era sacerdote de Obatalá, Shangó “lloraba” por haberle cedido su cabeza a Obatalá, a tal extremo que le dijo en su itá de iniciación que tomaría la cabeza de algún familiar para reemplazar la de él. Afortunadamente, el daño fue mínimo. Mayor fue el susto que pasaron. A los pocos días, la herida sanó sin dejar rasgos visibles.
A las dos semanas de este hecho, mis padres acudieron a un wemilere—un tambor. Tan pronto entraron por la puerta conmigo en brazos, Shangó, posesionado de una iyalosha muy nombrada de Pogolotti, pueblo de origen de la rama religiosa nuestra, me tomó de los brazos de mi padre y comenzó a bailar conmigo cargado. Al poco rato, me devolvió a mi madre y; frotándome la cabeza, les dijo a mis padres que lo que me había sucedido—la marca que él [Shangó] me había hecho en mi cabeza—era para identificarme como su omó y que nunca olvidaran que donde quiera que yo fuese, en mi vida, yo era hijo de Shangó. ¡Según el hecho, Shangó me había marcado para que yo no me le extraviase en el mundo!
Mis padres se quedaron anonadados, pues solo ellos, mis abuelos y los médicos de guardia en la Casa de Socorros conocían lo que me había sucedido. Más anonadados se quedaron mis abuelos, descendientes de españoles y un tanto incrédulos en “¡esas cosas de negros!” Cómo indica el refrán del odu Obara Mejí, el rey no miente. ¡Shangó no dijo mentiras! De más está decir que fui iniciado al sacerdocio de Shangó, a pesar de la insistencia de mi padrino babalawo de guerreros, Pancho Mora, de que me hicieran Obatalá. Más aún, mi abuela paterna y eventualmente mi abuelo, al cabo de muchos años, también terminaron iniciados a Shangó.
Mi ordenación al sacerdocio de Shangó no tuvo lugar en Pogolotti ni en Arroyo Apolo; ni siquiera tuvo lugar en Cuba. Teniendo trece años, en la fría y distante ciudad de Nueva York, me iniciaron—y recalco la palabra “me”, ya que no fue opción mía. La religión lukumí, exiliada en los Estados Unidos junto a un creciente número de cubanos quienes buscaban abandonar el sistema totalitario implantado en la isla por la revolución Castrista, estaba en su infancia en una tierra nueva y a veces hostil, pero allí echó nuevas raíces.
A la edad de trece años, lo menos que desea un muchacho, y mucho menos un muchacho criado en Estados Unidos, es estar pelado al rape, vestido inmaculadamente de blanco, y mucho menos que me vieran mis amigos quienes indudablemente se burlarían de mí y de mi extraña religión. De por sí, mi casa en Brooklyn era conocida como “the voodoo house—la casa del vudú”. No le será muy difícil al lector conocedor de la religión imaginar lo difícil e irritante que es ser iyawó, en Nueva York, vestido de blanco de pies a cabeza en verano, y peor todavía en invierno. Se sobraban las miradas raras, ¡a los trece años! Pero el día del río, no me dieron opción: “O regresas a la casa ahora”, me dijo mi padre, ¡delante de mis amigos!, “¡o te parto en la cabeza el bate con el que estás jugando!” Saben cuál fue mi decisión, ¿no? Bajé del parque y acepté mi destino.
No recuerdo la primera vez que escuché la palabra “Yoruba”. Los yorubas en Cuba fueron introducidos en los barcos esclavistas, clasificados como “Lukumí”. La nomenclatura “Yoruba” era casi desconocida por los olorishas de la isla, pero en Nueva York, nuevas corrientes fluían por debajo del océano lukumí. Escuchar esta palabra, y hablar sobre este tema con americanos, despertó en mí una curiosidad, quizás una necesidad, de investigar un poco más esta “cosa” en la que me habían metido mis padres.