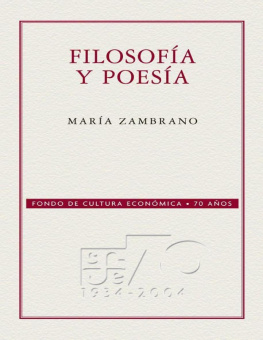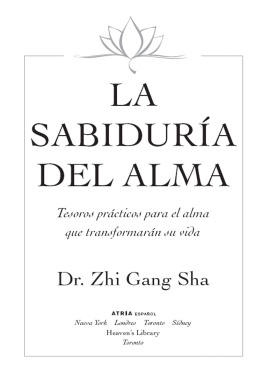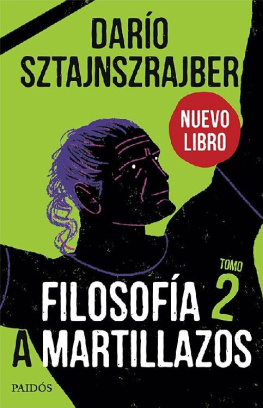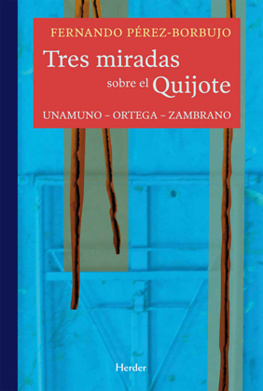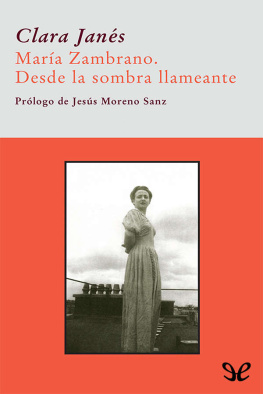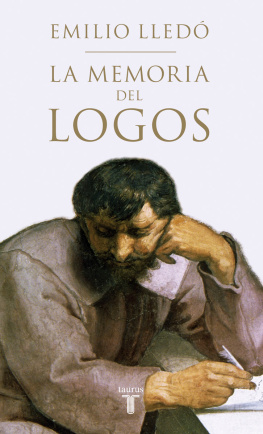II
Se hunde la sierpe en el suelo como absorbida por alguna hendidura, por alguna de esas grietas por las que la tierra muestra ser al par ávida y madre; una madre que no siempre deja salir lo que traga. La tierra tiene bocas, gargantas, hondonadas y desfiladeros que solamente cuando se les ve allá abajo el oscuro fondo se sienten como abismo, lugar de caída y de despeñamiento; si no, lo que por ella desaparece parece haya sido llamado para ser guardado y, en último término, regenerado. Y si es eso que repta, parece que vaya a salir por algún otro lugar, irguiéndose irreconociblemente blanco y consistente, logrando al salir nuevamente de la tierra el cuerpo nuevo que en su reptar andaba buscando, extenuándose en ello, dejando la piel, su valía después de todo, su piel manchada, estigmatizada por sombra y luz.
Arroja su piel la sierpe en un ataque de desesperación, de furia contra sí misma, extenuada, escuálida, pues que no le sirve para alcanzar lo que ansía. Mas también ocurre que en su carrera, en esa condena a avanzar que ha de cumplir arrastrándose, la sierpe se deja la piel, su escudo, su tesoro, por ser su signo, emblema primero de la vida que de tantos se irá revistiendo al desplegarse. Y cuando esto sucede análogamente en el ser que más erguido está sobre la escala de la vida —y que con la sierpe tantas analogías guarda— será sin el menor anhelo que le sirva de estímulo, sin asistencia de ese estímulo que llega desde la piel nueva que ya está ahí, como lo están ya en la vida histórica las nuevas generaciones que estimulan a la dejación del que al fin tuvo su piel para que la deje intacta lo más pronto posible.
III
¿Busca la sierpe las entrañas, raíces de la tierra, en anhelo de renovarse o exhausta, acabada ya, anhela borrarse, embeberse? ¿Tiene acaso la tierra sed de beber vida? La sierpe, desprendida de la tierra sólo metafóricamente, afirma que viene de la Tierra Madre, que la Tierra es Madre. De su parte, la sierpe vegetal y todo lo que se sostiene sobre su propio nacimiento, todo lo nacido por alto que vaya y distinto que sea, sin ruptura ni separación, afirma la materna condición de la tierra, la ostenta y la corona llegando a glorificarla. Balada de la yerba, canto de ciertas enramadas, himno de los concertados árboles.
Y en estas sierpes vegetales se ve y se siente que todas un día, y aún más aquellas en que el cuerpo nuevo ha sido alcanzado, todas un día, por sequedad o por abatimiento, por abandono de no se sabe qué, aunque se presienta, irán a parar a la tierra. Mas raramente irán a hundirse dentro de ella, tan sólo el prado florido que cuando llega el invierno no ha dejado ni rastro, tal si hubiese sido retirado por la tierra que lo guarda para sacarlo a la hora justa un tanto imprevisible. Caerá todo sobre la tierra sin adentrarse en ella. Y como ello sucede por violencia, esa violencia de los elementos que parecen venir a barrer la gala de la Madre Tierra —¿envidia, furia ante su ostentación?, condena también—, o por la violencia de la mano humana, ofrece un cierto carácter de sacrificio; de un sacrificio no exigido por la tierra, por la madre, sino de sacrificio primario y primero de la vida. La violencia que envuelve una oscura, indescifrable finalidad de que todo lo vivo que la Madre Muerte da a la luz sea abatido, desnudado bajo la luz. Y al ser desnudado se queda en corteza, en polvo, en tierra, en otra vez sólo tierra.
Mas la Tierra bebe, embebe porque tiene sed; se concreta en sed si se la deja sin el agua ansiada. Mas el agua no le basta. La esterilidad de sus arenales que de agua ya no necesitan para engendrar seres vivos, embeben lo vivo por irresistible mandato, fatal como el de la muerte, quedándose como estaban, áridas y sin huella de lo viviente trasegado. Como si el dar la vida fuera exclusivo de la tierra, astro muerto que al fin logra fabricar vida por un privilegio que es al par un «sobrehumano» trabajo, obra de algo divino, chispa de divino fuego ávido de la luz perdida allá en lo hondo. Y que desde allí a fuerza de esforzarse la ha sacudido un día torciéndola sobre sí misma, encorvándola, tendiendo a enroscarse, a ser sierpe ella también, buscando beber la luz, ofreciéndole un hueco para guardarla, queriendo encerrar luz dentro de sí en ansia de tener un dentro, unas entrañas para la lluvia de la luz primera a la que en humilde y desesperado modo se adhiere así torcida, como sea, sin recato y sin cuidar de su compostura, al borde del abismo de los espacios, inclinándose ante ellos, retorciéndose en ellos como pobre entraña de la luz celeste.
Como una pobre entraña de la luz celeste, color de la pobreza misma, cenicienta de los astros la tierra bebe la luz y se alza y retuerce, repta por la órbita que al fin le han dado sin ella saberlo ni buscarlo. Buscaba, sigue buscando alzarse y beber. Y bajarse, redondearse y ser; ser firme, consistente. Y así atrae creando peso, produciendo gravitación que imanta y fija la luz misma que irresistiblemente ha de bajar hasta ella. Y de estas dos ansias proviene su inclinación, que todo en ella se deslice hacia abajo o se alce hacia arriba, que se encarame, que suba por su órbita. No es horizontal la tierra ni se mueve horizontalmente siguiendo un plano de reposo. Criatura de pasión, como cuerpo planetario condensada palpitación del cosmos que si hubiera de ser concebido según ella habría de ser una inmensa pasión, una ardiente, multiencendida pasión; fuego sostenido rodeado por las aguas, por el Agua primera, la criatura primera que no se desprendió, y el aliento del fuego, el silbido del fuego preanuncio de la palabra. La luz entrañada es fuego, respiración, aliento que procede hacia la palabra.
Pues que todo el universo cayó un día separándose y que la vida es la respuesta que atestigua el origen, y que le responde. La vida es una respuesta al origen y de él guarda el soplo. Y la caída inicial se sostiene como muerte; la muerte que sostiene a la vida, que va proporcionando materia, cuerpo al soplo de la vida que renace, que insiste en reproducirse ilimitadamente, sin más límite que el cuerpo mortal que la materia, a causa de la caída, le va dando. Un cuerpo que ella, la Madre, tiene que retirar un día. Entre vida y muerte media mientras tanto el tiempo.
IV
Implica el sacro relato del Génesis la generación del tiempo que no se hace explícita. ¿Coetáneo de la palabra creadora o su consecuencia, condición que el acto creador puso en todo lo creado? Separación y juntura, quicio el tiempo. Quicio del girar de la creación ya en el proceder mismo de la creación: un día, otro… seis y uno más, reposo divino dejada ya la obra de sus manos. Y dos modalidades del tiempo cualitativas ya marcadas: tiempo sucesivo en que unas cosas, unas criaturas surgen y después otras, la procesión primera que acaba, finitud; y un día distinto de retorno: la quietud, retirada del creador sobre sí mismo, subsistencia del ser tras de la entrega. Un día ¿o simplemente el día más allá de la procesión del tiempo?
El tiempo eje, quicio, mediador, guardará la huella de esta vuelta, de este retirarse hacia dentro, diríamos los mortales. Y así, la vida, toda la vida, seguiría la procesión del tiempo creador, sucesión de fatigas en la vida de acá que conocemos, para acabar. Y luego esa retirada, esa calma del creador en lo creado, sería, a través de la muerte, entrada en la quietud primera. Mas eso si se mira solamente al cesar de las fatigas del viviente. Hay otra versión vital: el salirse de la procesión, el derramar el tiempo en que todavía se está durante el ciclo de la vida, el salirse para derramarse y encontrarse en la vida sin más, en la vida toda. El gozo de la vida y su canto.
El árbol de la vida. La sierpe
I
L a vida se arrastra desde el comienzo. Se derrama, tiende a irse más allá, a irse desde la raíz oscura, repitiendo sobre la faz de la tierra —suelo para lo que se yergue sobre ella— el desparramarse de las raíces y su laberinto. La vida, cuanto más se da a crecer, prometida como es al crecimiento, más interpone su cuerpo, el cuerpo que al fin ha logrado, entre su ansia de crecimiento y el espacio que la llama. Busca espacio en ansia de desplegarse y todos los puntos cardinales parecen atraerla por igual hasta que encuentra el obstáculo para proseguir su despliegue. En principio no tiene límite y los ignora hasta que los encuentra en forma de obstáculo infranqueable, primera moral que el hombre entiende llamándola prohibición. Mas busca la vida ante todo su cuerpo, el despliegue del cuerpo que ya alcanzó, el cuerpo indispensable. Y busca otro cuerpo desconocido. Y así el primer ímpetu vital subsistente en el hombre a través de todas las edades le conduce a la búsqueda de otro cuerpo propiamente suyo, el cuerpo desconocido. Cuando inventa aparatos mecánicos que se lo proporcionen gracias a una cierta ciencia se llama a esta consecución progreso técnico. Y no es más que el ciego ímpetu de la vida que se arrastra por un cuerpo, por su cuerpo, por sus cuerpos, ya que ninguno le basta.