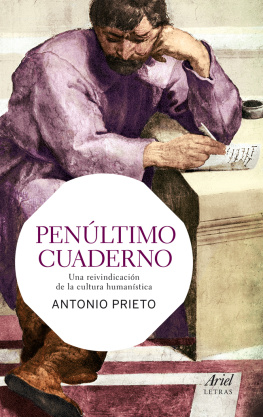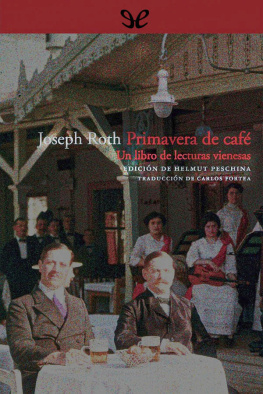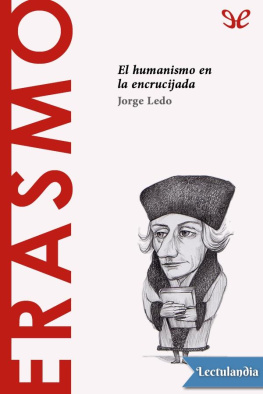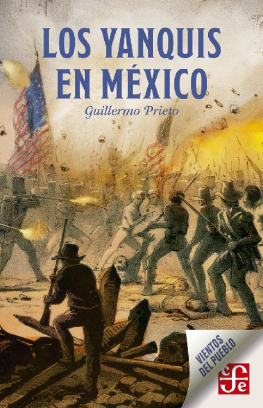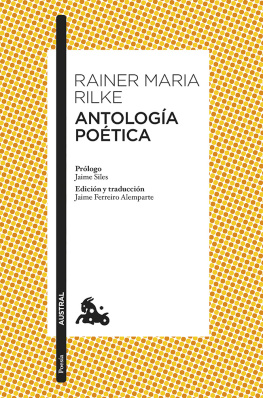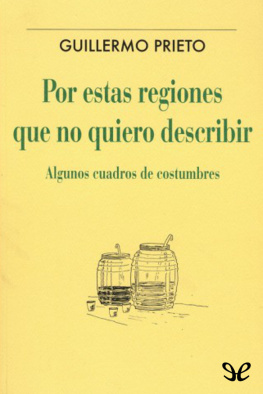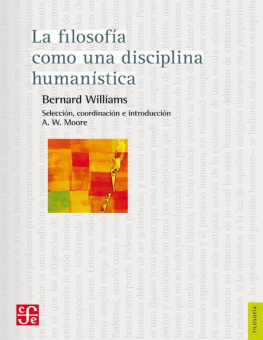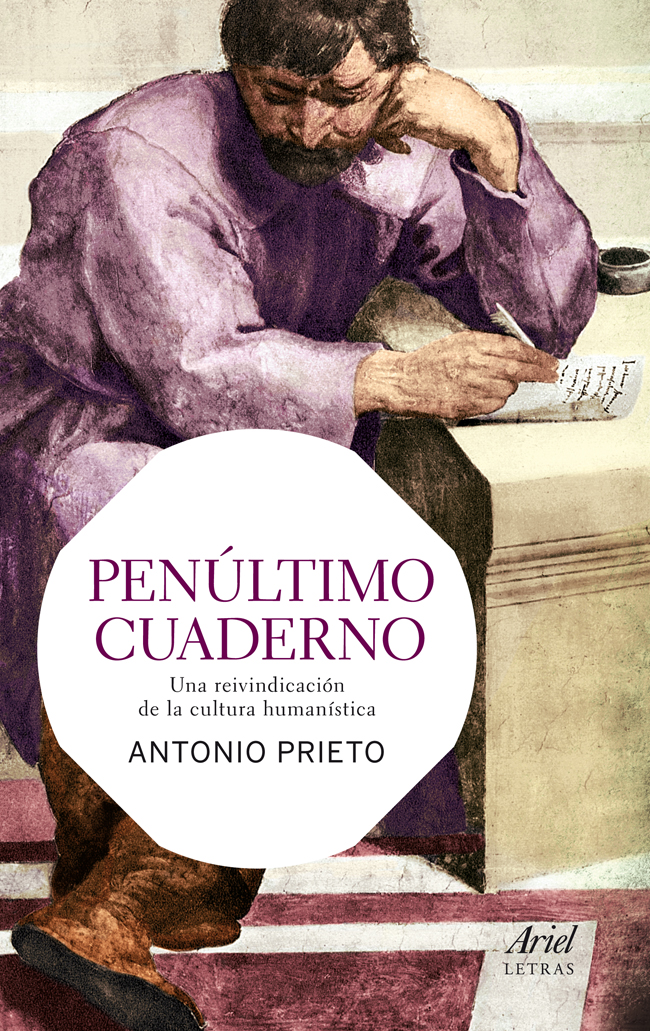PRELIMINAR
Espero que el título de Penúltimo cuaderno que agavilla estas páginas no se tome bajo ningún aspecto como título que implica presunción o sentido anunciador de que puesto que fijo penúltimo anuncio un último. Ni tengo piedra pronosticadora ni bruja o gitana que augure el tiempo por venir, aunque sí confieso que titular último me hubiese producido cierto reparo y sonado a despedida. Es decir, temor a caer ya en el lado de allá para comprender mejor a los autores finados con los que procuraré entenderme sin llegar a excesos.
Pienso ahora, asomándome a la ineludible realidad, en aquella oda de Horacio, «Eheu fugaces, Postume, Postume…», que tanto gustaron traducir los poetas como Moratín («Ay, cómo fugitivos se deslizan, Póstumo, caro Póstumo, los años…») reconociendo la fugacidad del tiempo llevándose nuestra contada vida. Razón autodefensiva por la que discurro que «Póstumo, Póstumo» fue mucho más un término que convenía a la sonoridad de la estrofa alcaica del poema, que una persona real como el senador y procónsul Propercio Póstumo, quien se alejó de su esposa para ir contra los partos. «Penúltimo cuaderno» no pasa de ser flatus vocis, mero soplo de voz sin más o escondido sentido.
Advertiré ahora una cierta irregularidad o anomalía. Cada capítulo de los que forman este texto se inicia con un «Introito» referido al nacimiento, el tiempo o los motivos de escribir ese capítulo. Por supuesto que no existe en la redacción de tales introitos ni la más mínima intención de originalidad por mi parte, sino un intento de resolver aquella oda horaciana que anunciaba lo que hiere el pasar de la vida sin posible retorno. Cada introito lo escribí, con su independencia, queriendo atrapar un fragmento recordado del pasado que mitigara la herida del tiempo. Son engañosos retornos para reparar la herida dejada por lo que fue y ya marchó.
Por lo demás, todo normalito. Comprobé lo puerilmente inútil que era intentar meter el nombre de todos mis alumnos en un título mostrándoles mi agradecimiento y cariño, y me decidí al final por incluir unas meras lecciones de clase en el libro para contrarrestar mi irreverencia de atender La Celestina por mucho que gustara yo de Melibea.
En realidad, el capítulo sobre El caballero de Olmedo son los apuntes de clase reunidos por dos alumnos, quienes me los ofrecieron ya ordenados, tal como van. Eso sí, corregí alguna errata, que pienso debida a mi dicción, como encontrar escrito en los apuntes «El gusano», por contaminación sonora de «El Cusano», a quien yo me refería para abreviar a Nicolás de Cusa, el filósofo alemán que estimaba la realidad contradictoria y escribió sobre la «docta ignorancia». Naturalmente desparasité mi texto de oralidad, para la cual repasé retóricas que consultaron Cervantes y Lope de Vega como la Poética del cremonense Jerónimo Vida, a quien le tenía afición por amar a los perros y escribir un poema sobre el juego de ajedrez que, con motivo de las bodas de Océano y la Tierra (Hesíodo dice el anchuroso cielo), celebran Apolo, con los trebejos blancos, y Mercurio, con los negros, quien al fin triunfa al olor de Troya.
INTROITO I
Es posible que todo artículo o capítulo, como todo libro, tenga detrás una historia en cuanto acto humano, aunque sea muy insignifi- cante por la pobreza de su redactor. Estas páginas primeras dedicadas al profesor Antonio Fontán tuvieron su nacimiento, que no su final, en un descanso de las sesiones mantenidas en Alcañiz, en mayo de 2005, con motivo del «IV Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico». Mencioné yo que acaso Elisa, la amada de Garcilaso, no tuviese más realidad que las amadas cantadas por elegíacos romanos, y Fontán me animó a que redactase algo sobre esta herencia, sobre el cultivado y poético amor.
Codirigí en un pasado tiempo, junto al notable historiador José María Jover, una colección de «Historia y Humanidades» para Ensayos/Planeta, que ya habíamos inaugurado con Fiesta, comedia y tragedia de F. Rodríguez Adrados, a la que siguieron volúmenes como Introducción al latín de L. R. Palmer o Transmisión mítica de Luis Gil. Nos interesaba mucho editar un original sobre el Humanismo de Antonio Fontán.
Teníamos de compañeros en la facultad por aquellos años a los jóvenes José Luis Moralejo y Carlos García Gual, quienes habían publicado en la revista Prohemio, de curso paralelo a Ensayos/ Planeta, unos artículos, respectivamente, sobre «El cancionero erótico de Ripoll en el marco de la lírica mediolatina» y «Sir Orfeo en la confluencia de dos tradiciones míticas». Prohemio, revista cuatrimestral de lingüística y crítica literaria, se formaba por los años en los que también nacían la Sociedad Española de Lingüística, que me extendía el carnet de socio fundador en noviembre de 1970, y la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, que recogería su actividad en la revista 1616, aparecida en 1978, al calor del «Primer Coloquio de Literatura Comparada» (1974) que inauguró Marcel Bataillon en el Colegio Mayor Jaime del Amo.
Como iba escribiendo teníamos mucho interés en contar con un original de Antonio Fontán, quien ya había publicado en 1957 Artes ad humanitatem. Fue precisamente el amigo Moralejo quien me presentó a Fontán, y pude concretar la edición de su Humanismo romano, texto que se alegró muchísimo encontrar el presidente italiano Sandro Pertini cuando asistió a la final copera entre Italia y Alemania en el Santiago Bernabéu.
Gracias al doctor Moralejo, discípulo de Fontán, yo conocí a un hombre admirable, de enriquecedora conversación, del que era extraordinario aprender el sentido de términos como humanismo o democracia en su mejor recorrido. Después de nuestro encuentro coincidí muchas veces con Fontán, como en la noche en la que se le rendía un cariñoso homenaje por su jubilación en el Hotel Meliá Madrid o en las jornadas anuales de Alcañiz animadas desde Cádiz por el profesor José María Maestre Maestre. También, claro está, asistíamos juntos a determinados actos académicos como tesis doctorales, entre las que recuerdo ahora la protagonizada por Carmen Fernández Daza sobre «El primer conde la Roca», o nos regalábamos libros como El embajador Hurtado de Mendoza, sobre cuya biblioteca de El Escorial tenía Fontán un artículo o su Juan Luis Vives, dos tomos publicados en 1992 por el Ayuntamiento de Valencia, o el más reciente, de 2008, sobre Príncipes y humanistas. En ocasiones hablábamos de jóvenes consagrados como Moralejo o Luis Alberto de Cuenca. Después, el silencio del diálogo. En Myrtia, la revista de Filología Clásica de Murcia, dirigida por Francisca Moya del Baño, publiqué estas páginas dedicadas «para Antonio Fontán, amigo, desde Roma», al que llegué tarde para ofrecerle La sombra de Horacio, editada por la Academia Alfonso X de Murcia, y a la que Luis Alberto de Cuenca estimó como «originalísima biografía horaciana».
Del cultivado y poético amor
Me agrada imaginar, desplazando otras realidades, que un lector de nuestro siglo XVI que cultivara entre sus manos la editio princeps, 1543, de la poesía de Boscán, gozaría al leer la dedicatoria a la duquesa de Soma:
¿A quién daré mis amorosos versos,
que pretienden amor, con virtud junto,
y desean también mostrar hermosos?
Este buen lector, que también sabría latín, recordaría inmediatamente los versos de Catulo:
¿Quoi dono lepidum nouum libellum
arida modo pumice expolitum?