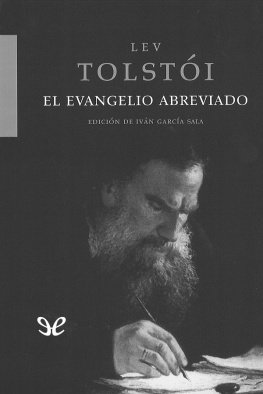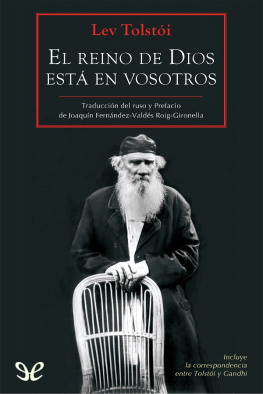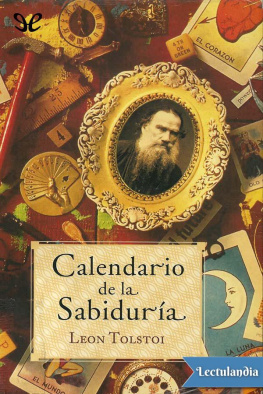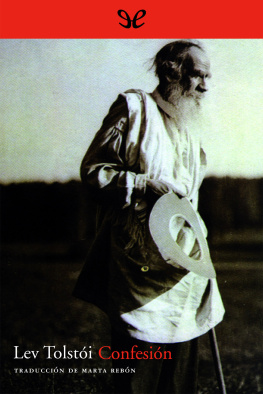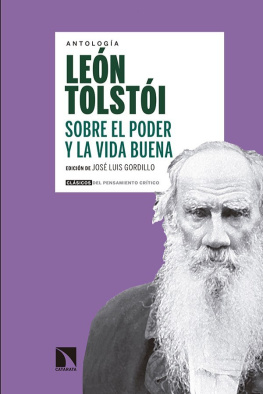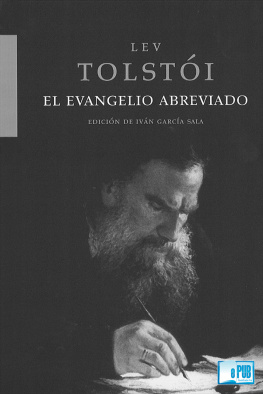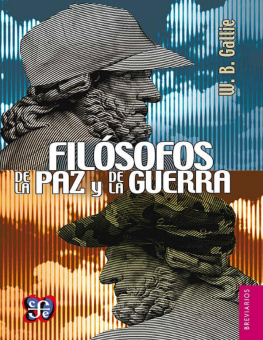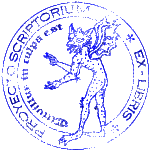El sitio de Sevastópol, que se inició en septiembre de 1854 y se prolongaría todo un año, fue uno de los episodios decisivos de la guerra de Crimea, en la que Rusia se enfrentó a una alianza turco-anglo-francesa.
Lev N. Tolstói, por entonces alférez en el Ejército ruso, llegó a Sevastópol en noviembre de 1854. Imbuido en principio por un espíritu muy patriótico, no tardó sin embargo en abandonar el romanticismo y en empezar a pensar que «las cuestiones que no resuelven los diplomáticos menos aún las resuelven la pólvora y la sangre».
Entre junio de 1855 y enero de 1856 se publicaron sus Relatos de Sevastópol, tres crónicas que entusiasmaron al zar Alejandro II pero que, aun con su protección, la censura mutiló considerablemente y no se publicarían íntegras hasta 1928.
Más que los combates, a Tolstói le interesaba la psicología de los combatientes, su reacción ante la muerte y el horror, y las complejas sutilezas de la jerarquía militar, a menudo tratada con irreverencia. Junto con los de William Howard Russell, estos relatos pueden considerarse los primeros reportajes de guerra modernos.

Lev N. Tolstói
Relatos de Sevastópol
ePub r1.0
Daruma22.11.13
Título original: Sevastopolskie rasskazy
Lev N. Tolstói, 1855
Traducción: Marta Sánchez-Nieves Fernández
Diseño de portada: Daruma
Editor digital: Daruma
ePub base r1.0
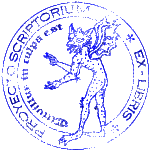
NOTA AL TEXTO
Las pretensiones territoriales de algunos países europeos sobre los dominios del Imperio turco, ya en declive, fueron la causa de la guerra de Crimea (1853-1856), que enfrentó a Rusia con Turquía y una alianza anglo-francesa en la que también intervino el reino de Cerdeña. Las tropas aliadas desembarcaron en Eupatoria, en la costa del mar Negro en la península de Crimea, derrotaron a los rusos a orillas del río Almá (25 de octubre de 1854) y obligaron a éstos a retroceder hasta la ciudad de Sevastópol. Allí los sitiaron hasta septiembre de 1855. La pérdida de Sevastópol sentenció la guerra en favor de las tropas aliadas.
Lev Nikoláievich Tolstói, con el grado de alférez, llegó a Sevastópol el 7 de noviembre de 1854 y fue destinado a la tercera batería de la decimocuarta brigada de artillería del Ejército ruso.
«Sevastópol en el mes de diciembre» se publicó por primera vez en 1855, firmado por «L. N. T.», en el número de junio de la revista de San Petersburgo El Contemporáneo (Sovremennik). «Sevastópol en el mes de mayo» apareció, en septiembre del mismo año y sin firma, en la misma revista, después de que el zar impidiera personalmente su prohibición. Y «Sevastópol en agosto de 1855» se publicó en enero de 1856 también en El Contemporáneo, con la firma «conde L. Tolstói».
Los tres relatos aparecieron muy desfigurados por la censura. En 1856 se publicaron juntos como libro con el título de Relatos de guerra (de L. N. Tolstói), en forma aún muy incompleta, sobre todo el segundo. La primera versión íntegra no apareció hasta la edición de las Obras completas de 1928. La presente traducción parte del texto de la edición completa de 1979 de Judózhestvennaia Literatura (Mousú).
La aurora ya empieza a colorear el horizonte sobre la colina Sapún. La superficie azul del mar ya se ha despojado de la oscuridad de la noche y espera el primer rayo para empezar a jugar con su alegre brillo. Desde la bahía llegan el frío y la niebla. No hay nieve, todo está oscuro, pero el penetrante hielo de la mañana golpea en la cara y cruje bajo los pies y solo el incesante rumor lejano del mar, rara vez interrumpido por un estruendo de disparos en Sevastópol, rompe el silencio de la mañana. En los barcos un ruido sordo marca la octava media hora.
En la bahía Norte la actividad diurna poco a poco empieza a sustituir a la tranquilidad de la noche: aquí los centinelas se relevan haciendo sonar las armas; allí un médico va con prisa al hospital. Aquí un soldado se arrastra fuera de su cueva, se lava su bronceada cara con agua helada y, volviéndose hacia el rojizo Este, se santigua rápidamente y reza. Allí un carro de camellos alto y macizo, lleno casi hasta arriba de cadáveres ensangrentados, se arrastra chirriando hacia el cementerio. Al acercarse usted al muelle, un particular olor a carbón, estiércol, humedad y carne de vaca le golpea; miles de objetos diversos —madera, carne, gaviones, harina, hierro…— se amontonan por todas partes. Soldados de diferentes regimientos, con sacos y con armas, sin sacos y sin armas, se reúnen aquí, fuman y maldicen, van cargando el barco que humea junto al cadalso. Chalanas particulares repletas de gente de toda clase —soldados, marinos, comerciantes, mujeres— amarran y desamarran en el muelle.
—¿Va usted a Gráfskaia, señor? Tenga la bondad —le ofrecen sus servicios dos o tres marineros retirados, poniéndose en pie sobre sus chalanas.
Elige usted la que está más cerca, pasa sobre el cadáver medio podrido de un caballo bayo que yace en el fango cerca de los botes y se aproxima al timón. Se alejan de la orilla. A su alrededor, el mar ya brillante bajo el sol de la mañana; delante, el viejo marinero con su abrigo de camello y un muchacho de pelo claro se afanan en silencio con los remos. Contempla las enormes franjas de los barcos dispersos por toda la bahía; esos pequeños puntos negros, las chalupas, que se mueven por el brillante azul; los bellos y claros edificios de la ciudad coloreados por los rayos rosados del sol que ya se va divisando desde este lado; la espumeante línea blanca de la barrera flotante y de los barcos hundidos, de los que sobresalen tristemente en algunos puntos los negros extremos de los mástiles; la lejana flota enemiga que se divisa en el horizonte cristalino del mar, y el agua espumosa de la que saltan burbujas salinas levantadas por los remos. Escucha el rumor uniforme de los remos, el ruido de las voces que llegan transportadas por el agua y el majestuoso sonido del fuego que, le parece, se intensifica sobre Sevastópol.
Es imposible que ante la idea de encontrarse en Sevastópol no surja en su alma un sentimiento de cierta valentía y orgullo y que la sangre no empiece a circular más rápido por sus venas.
—¡Señor! ¡Va directo hacia el Kistentín! —le dice el viejo marinero volviéndose para comprobar la dirección que usted le ha dado a la barca—, llévelo hacia la derecha.
—Pues los cañones todavía están ahí —observa el chico de pelo claro examinando el barco mientras lo dejan atrás.
—Pues claro, era nuevo, en él vivía Kornílov —señala el viejo mirando también el barco.
—¡Mira dónde estalló! —dice el chico tras un largo silencio, mirando una nubecilla blanca de humo que se dispersa para aparecer de repente en lo alto de la bahía Sur acompañado por el estridente estallido de la bomba.
—Es él disparando ahora desde una nueva batería —añade el viejo, escupiéndose indiferente en las manos—. Bueno, con fuerza, Mishka, alcancemos la barcaza.
Y su chalana avanza más rápido entre las altas olas de la bahía, alcanza en efecto a la enorme barcaza donde se amontonan algunas sacas y en la que torpes soldados reman de manera desigual, y se une a los numerosos botes de todo tipo amarrados al muelle Gráfskaia.
En el malecón, entre el ruido, se mueve una multitud de soldados grises, marineros negros y mujeres variopintas. Las mujeres venden panecillos y los hombres, junto a sus samovares, gritan: