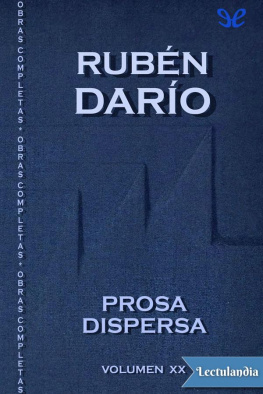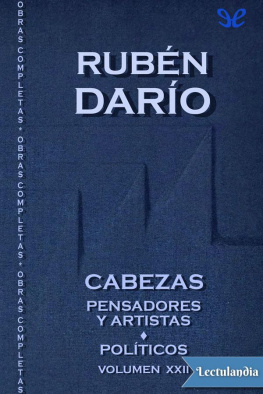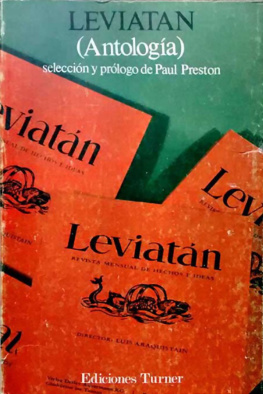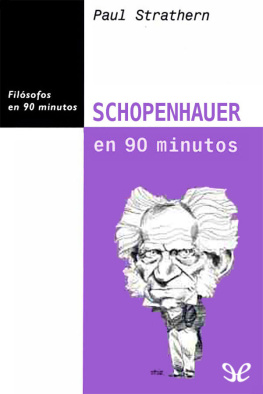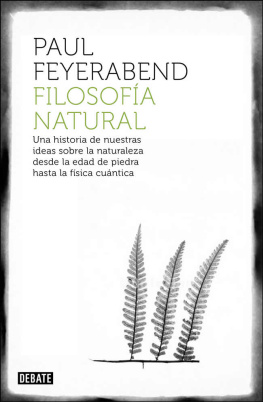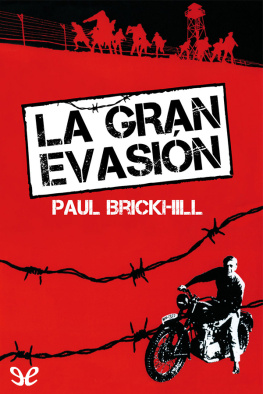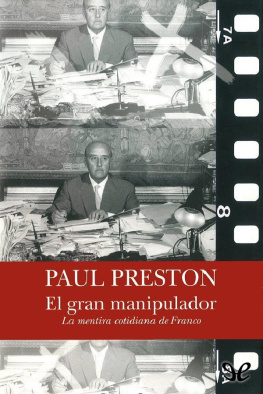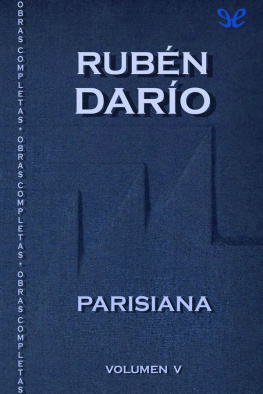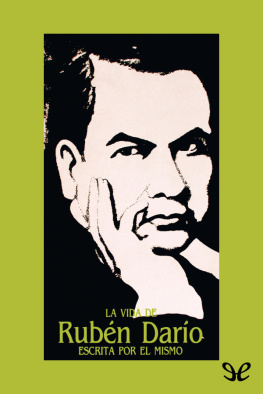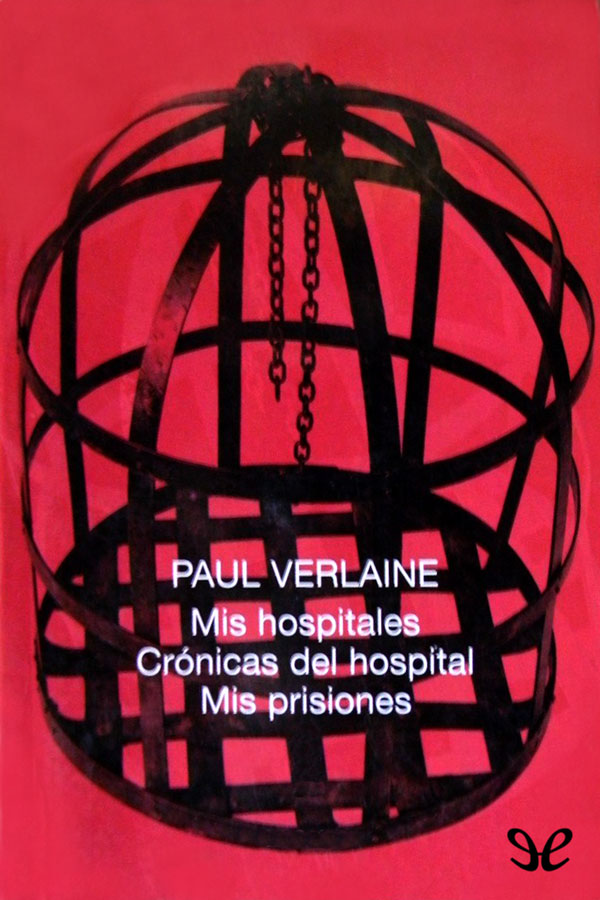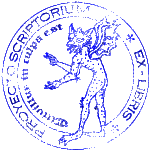La vida de Paul Verlaine (1884-1896) llegó en ocasiones a la más extrema miseria material y moral. Las prosas de Mis hospitales (1891) atrajeron la atención del gran público; al año siguiente la publicación de Mis prisiones vino a concluir el testimonio de la lucha de un pecador contra las tentaciones. Tempranamente traducida al español, la obra de Verlaine tuvo gran influencia en nuestro idioma. Desde Rubén Darío hasta Pío Baroja, la nómina de sus devotos registra a los más importantes escritores de la primera mitad del siglo pasado.

Paul Verlaine
Mis hospitales & Mis prisiones
ePub r1.0
Blok 16.09.14
Título original: Mes Hôpitaux
Paul Verlaine, 1892
Traducción: Guillermo de Torre
Diseño/Retoque de cubierta: Pepe
Editor digital: Blok
ePub base r1.1
PAUL VERLAINE (Metz, 1844-París, 1896). Poeta francés. Considerado el maestro del decadentismo y principal precursor del simbolismo, es, en realidad, el único poeta francés que merece el epíteto de «impresionista» y, junto con Victor Hugo, el mayor poeta lírico francés del s. XIX. En 1851 su familia se instaló en París, donde Verlaine trabajó como escribiente en el ayuntamiento (1864). En 1866 publicó su primer libro, Poemas saturnianos, que revela la influencia de Baudelaire, al que siguieron Fiestas galantes (1869), en el que describe un universo irreal a lo Watteau, y La buena canción (1870).
Después de una crisis producida por el amor no correspondido que le inspiró su prima Élise Moncomble, halló una efímera estabilidad en su matrimonio con Mathilde Mauté (1870), disuelto a raíz de sus relaciones, a partir de 1871, con Arthur Rimbaud, con quien viajó a Bélgica y a Gran Bretaña (1872-1873). El 10 de julio de 1873, en Bruselas, hirió de bala a Rimbaud, quien le había amenazado con abandonarle. Condenado a dos años de prisión, salió de la cárcel después de recobrar la fe.
Su etapa de madurez se inicia con la publicación de Romanzas sin palabras (1874), que revela una poética nueva, basada en la música del verso, y expresa su desgarramiento, dividido entre Rimbaud y Mathilde. Tras una última riña con Rimbaud en Stuttgart, regresó a Gran Bretaña (1875), donde se dedicó a la enseñanza hasta que regresó a Francia (1877). Después de una recaída en el alcoholismo, volvió a Gran Bretaña con su alumno favorito, Lucien Létinois (1879-1880).
En 1881 publicó Cordura, poemario de inspiración religiosa, y en 1883, tras la muerte de Létinois, llevó en Coulommes una vida escandalosa. De este período data la publicación de Los poetas malditos (1884), en que dio a conocer a Rimbaud, Tristan Corbière y Stéphane Mallarmé, y Antaño y ahora (1884). Tras una nueva estancia en la cárcel por haber intentado estrangular a su madre hallándose bajo los efectos del alcohol, pasó a residir definitivamente en París (1885), donde fue a menudo hospitalizado.
Aparte de obras en prosa, como Mis hospitales (1892), de su producción de esta última etapa destacan algunas obras poéticas de tema religioso (Amor, 1888; Liturgias íntimas, 1892) y de tema erótico (Paralelamente, 1889; Mujeres, 1890; Canciones para ella, 1891; Odas en su honor, 1893; Elegías, 1893; En los limbos, 1894). En sus últimos años gozó de gran prestigio literario (dio conferencias en Bélgica y Gran Bretaña, fue elegido «Príncipe de los poetas» en 1894), lo que contrasta con la miseria y el estado de degradación en que vivía.
Defensa del traductor
Para ningún otro, como por ejemplo el hombre de letras Ricardo Baeza († 1956), habría sido más inadecuado y remoto el demasiado fácil y repetido dietario del adagio italiano: traduttore, tradittore. No traidor, sino fidelísimo intérprete y recreador (pues a eso equivale no la traducción yuxtalineal, sino volver a crear en otro idioma la obra que el autor creó en el suyo originario) fue Baeza; lo acompañaron en esa faena, durante las fechas de su máxima actividad, entre los años 1918 y 1936, algunos maestros de la misma disciplina, como Enrique Díez-Canedo, Pedro Salinas, Rafael Cansinos-Asséns, Benjamín Jarnés, Ramón M. Tenreiro, sin olvidar los nombres de aquellos otros especialmente dedicados a las obras filosóficas, en la Revista de Occidente: Manuel García Morente, Fernando Vela, José Gaos, etc. Todos los nombrados continuaban así la tradición de un arte que en España alcanza quizá precedentes más ilustres y remotos que en ningún otro país europeo.
Recuérdese, en efecto, que las primeras traducciones coinciden con los orígenes de la propia literatura castellana. Coetáneos vienen a ser en el siglo XII el Cantar del Mío Cid y la Escuela de Traductores de Toledo. No importa que algún moderno historiador (Luis G. Valdeavellano) afirme ahora que tal nombre es excesivo, puesto que de hecho no hubo propiamente una escuela de traductores toledanos (como la que dos siglos después se constituyó, por iniciativa del cardenal Cisneros, en Alcalá de Henares, para componer la Biblia Políglota Complutense); recordemos al pasar la opinión sobre este punto de Menéndez Pidal, quien afirma que si no hubo de modo orgánico una «escuela» de traductores «sí hubo una escuela toledana en el sentido de un conjunto de estudiosos que se constituían en un mismo lugar…, trabajando en un mismo campo, el de la ciencia árabe». El caso es que en la primera gran ciudad musulmana cristianizada, bajo el reinado del emperador de Toledo, Alfonso VIII, el entonces arzobispo de aquella ciudad, Raimundo, reunió a un núcleo de estudiosos franceses, ingleses, alemanes, dálmatas (y, por supuesto, españoles), fomentando la versión al latín de obras científicas y filosóficas árabes y orientales en general; hizo de esta suerte que la España de la Alta Edad Media viniera a ser el puente de enlace entre la Cristiandad y el Islam. Merced a estos traductores toledanos (los más famosos: Gundisalvo, Juan Hispalense, Miguel Escoto, quienes vierten al persa Avicena, al sufí Algacel, al judío malagueño Avicebrón) se transmitieron a toda Europa, al naciente mundo occidental, los conocimientos de la ciencia alejandrina y musulmana que de otra forma se hubieran perdido.
Si he traído a colación este recuerdo no es por vano, fácil alarde erudito, sino para evidenciar que la cultura española, como toda vieja cultura, nunca estuvo cerrada a las auras del mundo; que como toda cultura auténtica se nutrió tanto de su propia sustancia como de las ajenas; que la misma nación española sólo existe en función del sedimento étnico que fueron dejando en su suelo, a lo largo de los siglos, varias incorporaciones, señaladamente las visigodas, romanas y musulmanas. He ahí el motivo por el cual, en contraste con lo que vemos sucederse todos los días en las naciones nuevas, ya que no enteramente culturas nuevas, a nadie se le ocurrió hacer de lo nacional un mito ni un ideal, como tampoco censurar y aun apostrofar con violencia a quienes prefieren verter su atención hacia las culturas foráneas. Lo propio, y genuino, empezando por el idioma, se lleva dentro, en la masa de la sangre. En cierto sentido importa más, por lo tanto, conocer y asimilarse lo ajeno. No existe en las culturas europeas el fantasma del nacionalismo; se vive libre de la acusación de no ser fiel a esa deidad mítica, que a tantos amedrenta y cohíbe. Nadie pide cuentas a nadie porque en vez de aplicarse a elucidar algún punto oscuro en la vida o en la obra de cualquier clásico del Siglo de Oro, se aplique a revelar una obra o un autor extranjero de última hora.