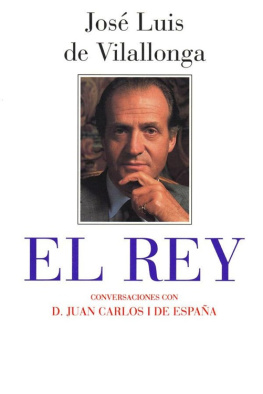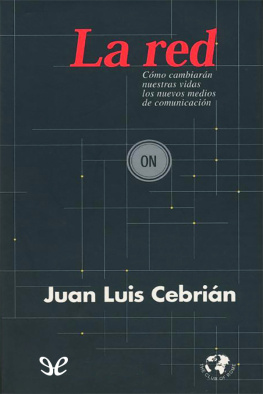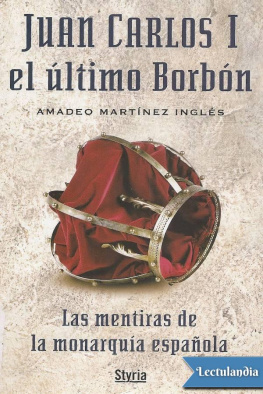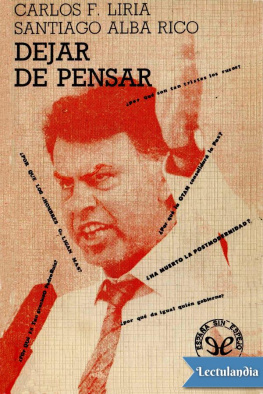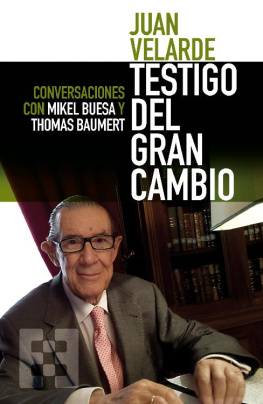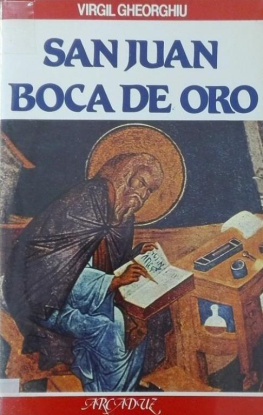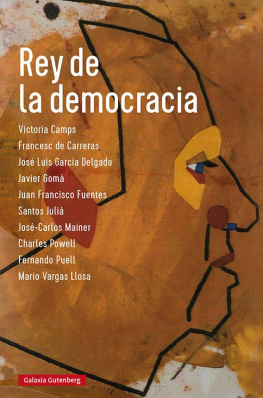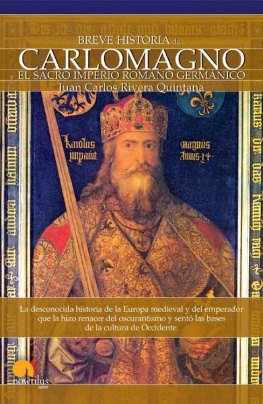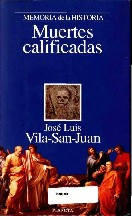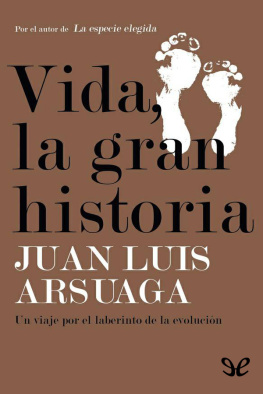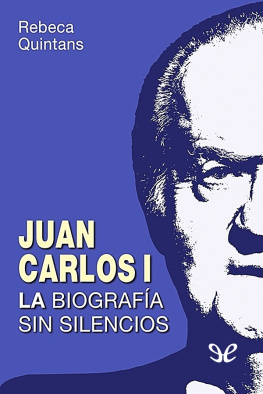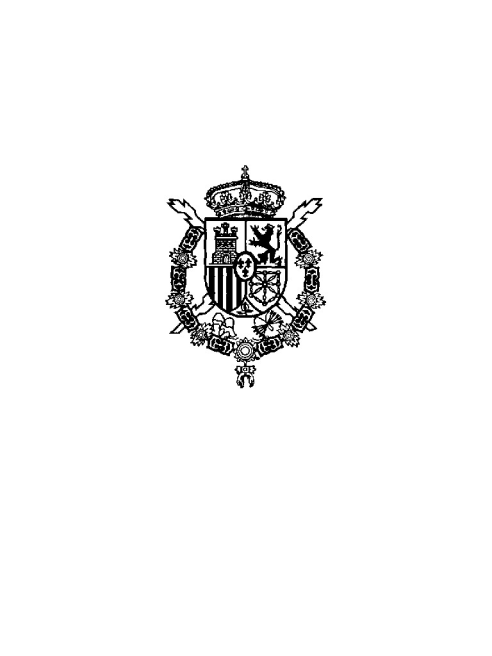Al inicio de las conversaciones cuyo resultado es este libro, don Juan Carlos me planteó la siguiente cuestión:
—¿Crees tú que el 22 de noviembre de 1975, cuando fui proclamado rey, existía un sentimiento monárquico en España?
Desconcertado, dudé unos segundos antes de responder. Por mi padre, que había pasado parte de su vida al servicio de don Alfonso XIII, sabía lo arriesgado que resulta decir crudamente la verdad a los reyes. Por otro lado, la única cosa que resulta difícil adornar, sin correr el riesgo de caer en la mentira a medias, es precisamente la verdad, y por encima de todo deseaba mantener mi sinceridad con aquel hombre que siempre me miraba a los ojos y que me había ofrecido el obsequio real de su confianza.
—No, Señor —le respondí—, cuando Vuestra Majestad subió al trono no existía ese sentimiento monárquico, excepto en algunos nostálgicos que habían conocido el reinado de vuestro abuelo.
Don Juan Carlos continuó mirándome a los ojos. Entonces añadí:
—Pero muy pronto apareció el juancarlismo.
Me di cuenta de que esta observación no le hacía ninguna gracia. Y cambiamos de conversación.
Años antes, en septiembre de 1982, durante las semanas que precedieron a las elecciones legislativas que otorgaron la mayoría absoluta al Partido Socialista, y a propósito de mi libro Los sables, la corona y la rosa , tuve largas conversaciones con Felipe González en su modesto apartamento del barrio de La Estrella. Nos encontrábamos en un minúsculo salón amueblado con algunos sillones de skai negro, con una mesita baja sobre la que había varias cajas de puros, el último disco de Camarón de la Isla y una antología de poemas de Miguel Hernández. Felipe, que había seguido mi mirada, me dijo:
—¿Sabías que cuando a Franco le presentaron la condena a muerte de Miguel Hernández para que la firmara murmuró contrariado: «¿Otro Lorca? ¡De ningún modo!…» Y conmutó la condena a muerte por una pena de prisión cuyo final no llegaría a ver el pobre? Miguel Hernández parecía predestinado a una muerte violenta, porque ya antes Valentín González, el célebre «Campesino», estuvo a punto de ordenar que lo fusilaran cuando se enteró de que su comisario político en el V Regimiento recitaba poemas a los milicianos en las trincheras.
Carmen Romero, la mujer del joven secretario general del PSOE, bella como lo son a veces las andaluzas, cuya hermosura interior irradia en la ironía que duerme en el fondo de su mirada, nos sirvió café y coñac. En el curso de la conversación que siguió planteé a Felipe la misma cuestión que preocupaba a don Juan Carlos:
—¿Existía un sentimiento monárquico en España a la muerte de Franco?
Las largas manos morenas de Felipe se agitaron en el aire.
—En absoluto.
—¿Existe hoy?
Reflexionó unos instantes antes de responder.
—Lo que hoy existe, a nivel nacional, es un profundo sentimiento de respeto y admiración por la manera en que el rey de España cumple con su función. Creo que eso es fundamental. Por eso la discusión acerca de la importancia de la institución monárquica comparada con la importancia de la persona del Rey, me parece una discusión sin fundamento y no aceptaré nunca el argumento de algunos monárquicos, felizmente poco numerosos, que mantienen que «lo sustancial es la Monarquía, mientras que la democracia sólo es accidental». Yo creo que lo verdaderamente sustancial para el sistema monárquico es precisamente la necesidad profunda de libertad y de coexistencia pacífica de nuestro pueblo dentro de la democracia. Eso es lo verdaderamente importante. No se trata de colocar la institución antes de la persona del Rey o viceversa. Don Juan Carlos es un hombre que los españoles respetan, y ese hombre encarna la institución. Pero no nos equivoquemos, lo que ha subyugado a los españoles no es la institución en abstracto, sino el Rey.
Felipe González volvió a encender uno de esos largos cigarros de La Habana que Fidel Castro le envía regularmente por valija diplomática, y murmuró:
—La gran suerte de esta Monarquía es que no haya partido monárquico para «defenderla». Siempre han sido los monárquicos los que se han cargado las monarquías.
Le pregunté entonces si era posible, una vez los socialistas accedieran al poder, ver resurgir el viejo problema de monarquía o república. Felipe González fue categórico:
—No.
Y bajo la mirada divertida de Carmen Romero me contó:
—Antes de mi primera conversación con don Juan Carlos, con quien nunca me había encontrado previamente, discutí con los miembros de la dirección del partido sobre la posibilidad de sacar a debate el tema monarquía-república. Personalmente yo no creía que el Rey, en tanto que jefe del Estado, fuera a abordar la cuestión. Pero cuál no fue mi sorpresa cuando, tan pronto estuvimos sentados el uno frente al otro, don Juan Carlos, con una naturalidad desconcertante, me preguntó: «Dime, ¿por qué vosotros los socialistas sois republicanos?» Le expliqué que el PSOE no había sido monárquico hasta ahora porque la Monarquía siempre había sido antisocialista.
—Yo no soy un político —le dije a Felipe—. Sólo soy un escritor con bastantes contactos en el mundo político y creo adivinar lo que el Rey tiene en mente.
Felipe me miró con curiosidad.
—Quizá adivinamos la misma cosa —me respondió.
—Estoy convencido de que don Juan Carlos sueña con el día en que reine con un gobierno socialista en el poder.
Felipe sonrió mientras encendía un segundo cigarro.
—Entre las personas de derechas inteligentes, que las hay, se lleva la cuestión más lejos. Saben que el Rey y la Monarquía serán definitivamente consolidados el día en que gobernemos en España con don Juan Carlos a la cabeza. Ese día, el Rey cumplirá el viejo sueño de su padre, el conde de Barcelona, y se convertirá sin discusión en «el Rey de todos los españoles».
La sonrisa de Felipe González fue casi venenosa cuando añadió:
—En la derecha hay gente todavía más sutil que piensa que esta consolidación será definitiva cuando, después de llegados al Gobierno, los socialistas pierdan las primeras elecciones, poniendo así en marcha una alternancia de poder. Será la prueba de que España ha llegado a ser verdaderamente democrática.