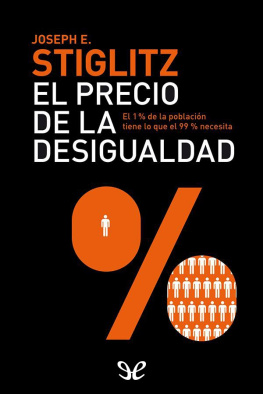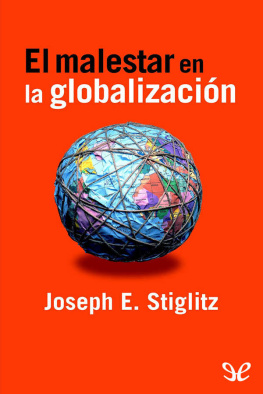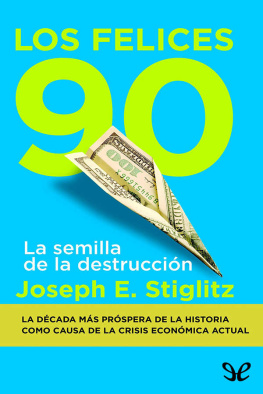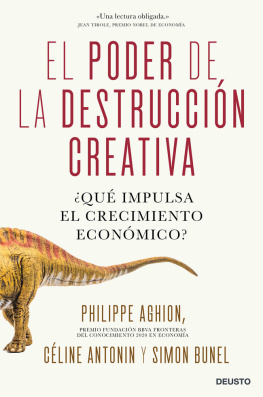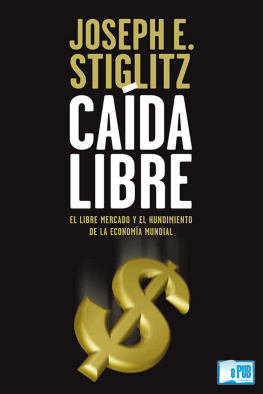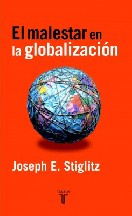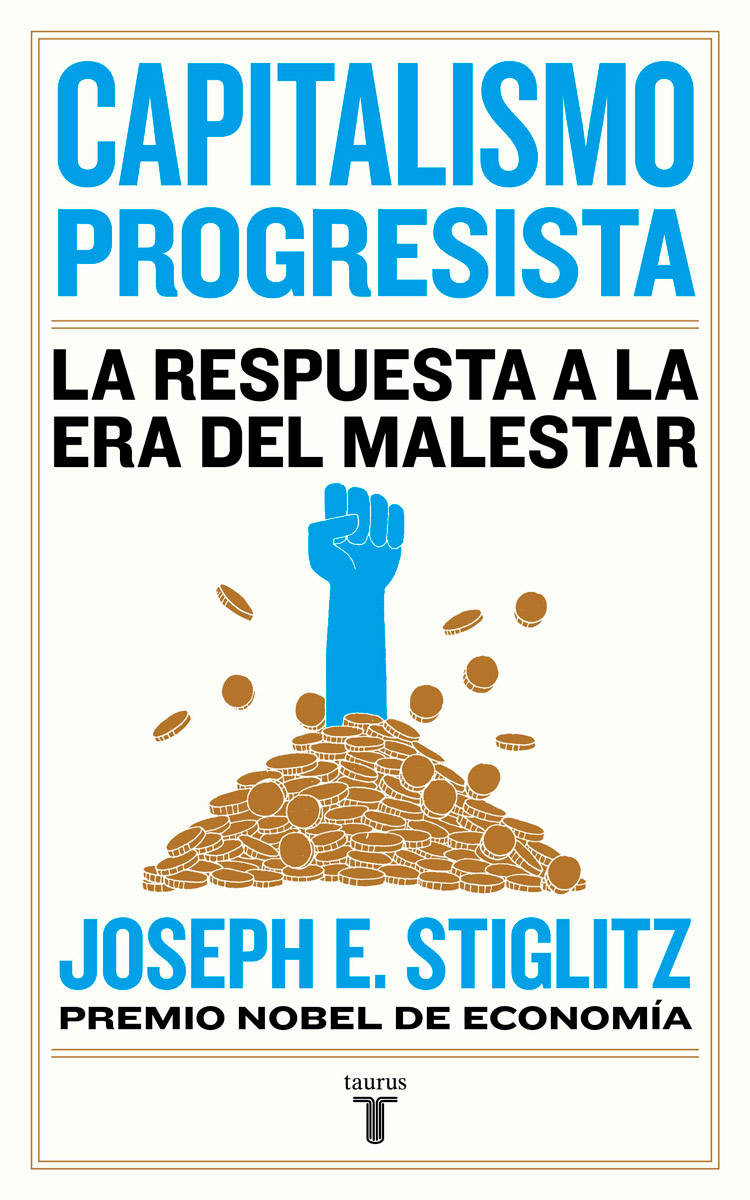Y para mis queridos amigos Tony Atkinson y Jim Mirrlees, que abandonaron demasiado pronto este mundo
PRÓLOGO
Crecí en la era dorada del capitalismo, en Gary, Indiana, una ciudad ubicada a orillas del lago Michigan, en su borde meridional, pero solo años después descubrí que esa había sido, en efecto, su época dorada. Por entonces, no parecía una época tan brillante y sí, en cambio, un periodo en que yo mismo presencié discriminaciones raciales y diversas formas de segregación por doquier, enormes desigualdades, conflictos laborales y recesiones episódicas, cuyos efectos era ineludible apreciar en mis compañeros de colegio y en las fachadas de la ciudad.
Mi ciudad de origen, industrial por los cuatro costados después de ser fundada en 1906 como emplazamiento de la mayor siderurgia integrada del mundo y bautizada en honor del presidente de US Steel, Elbert H. Gary, permite seguir la historia de la industrialización y la desindustrialización en Estados Unidos. Cuando volví años después, con motivo del LV reencuentro con mis excompañeros de curso en 2015, antes de que Trump se convirtiera en un elemento fijo dentro del paisaje, las tensiones eran palpables, y por buenos motivos. La ciudad se había plegado a la tendencia del país hacia la desindustrialización, contaba con solo la mitad de habitantes que durante mi niñez y estaba claramente desolada, hasta el punto de haberse convertido en el escenario de películas hollywoodenses ambientadas en zonas de guerra o escenarios posapocalípticos. Algunos de mis excompañeros se habían convertido en maestros, unos pocos en doctores y abogados, y muchos otros desempeñaban cargos administrativos de poca responsabilidad. Pero los relatos más conmovedores fueron los de quienes, después de haberse graduado, abrigaban la esperanza de conseguir un empleo en la siderurgia. El problema fue que el país vivía por entonces otra de sus recesiones transitorias y, en lugar de ello, terminaron integrándose en las fuerzas armadas, dirigiendo su vida hacia una trayectoria en los cuerpos del orden. Leer el listado de aquellos compañeros que habían fallecido y verificar, a la par de ello, la condición física de muchos de los que aún vivían fue un recordatorio adicional de las desigualdades existentes en el país en cuanto a la esperanza de vida y la salud. Incluso estalló una discusión entre dos de mis compañeros, un antiguo policía que criticó de manera virulenta al Gobierno y un exmaestro de escuela que le señaló que la protección social y los pagos por discapacidad de los que hoy dependía él mismo como expolicía provenían de ese Gobierno.
¿Quién hubiera previsto, cuando abandoné Gary en 1960 para estudiar en el Amherst College de Massachusetts, el curso que adoptaría la historia y lo que ella terminaría haciéndole a mi ciudad y a mis compañeros de clase? El lugar me había moldeado también a mí, el recuerdo corrosivo de las desigualdades y penurias circundantes fue lo que me indujo a sustituir mi interés apasionado en la física teórica por la economía. Deseaba entender por qué nuestro sistema económico le había fallado a tantas personas y qué podía hacer al respecto, pero mientras estudiaba el tema —llegando a entender mejor por qué ocurre tan a menudo que los mercados no funcionan como está previsto— los problemas empeoraban y la desigualdad aumentaba más allá de lo que nadie hubiese imaginado en mi juventud. Años después, en 1993, cuando pasé a formar parte de la Administración del presidente Bill Clinton, primero como miembro del Consejo de Asesores Económicos ( CAE ) y luego como su presidente, estos temas comenzaban a convertirse en el foco de atención; en algún punto entre mediados los setenta e inicios de los ochenta, la desigualdad siguió una desastrosa curva ascendente, de manera que en 1993 era mucho mayor que la que había existido en cualquier otro momento de mi existencia.
Mis estudios de economía me habían enseñado que la doctrina de muchos conservadores era errónea; su fe casi ciega en el poder del mercado —tan absoluta que, según ellos, para gestionar la economía bastaba con confiar en los mercados desregulados— no tenía base teórica ni empírica alguna. El reto no era persuadir a otros de ello, sino diseñar programas y políticas que revirtieran el peligroso incremento de la desigualdad y la inestabilidad potencial que trajo consigo la liberalización iniciada por Ronald Reagan en los ochenta. De manera igualmente problemática, en los noventa, la confianza en el poder de los mercados se había generalizado hasta tal punto que la liberalización financiera era impulsada por algunos de mis colegas dentro de la Administración, y al final también por el propio Clinton.
Mi inquietud a raíz de la desigualdad creciente fue en aumento durante mi participación en el CAE de Clinton, pero, desde el año 2000 en adelante, el problema alcanzó cifras aún más alarmantes, y la situación va a peor, en la medida en que la desigualdad no ha hecho sino aumentar progresivamente. Desde antes de la Gran Depresión no había vuelto a suceder que el segmento más acaudalado del país se quedara con una fracción tan grande de los ingresos nacionales.
Veinticinco años después de haber formado parte de la Administración Clinton, me descubro a mí mismo pensando: ¿cómo llegamos hasta aquí, hacia dónde vamos y qué podemos hacer para cambiar el curso de los acontecimientos? Me enfrento a estos interrogantes como economista y no me sorprende comprobar que la respuesta estriba, en parte, en nuestros fracasos económicos: al gestionar adecuadamente la transición de una economía industrial a otra de servicios, al controlar el sector financiero, al manejar como es debido la globalización y sus consecuencias y, lo más importante, al responder a la desigualdad creciente. Parece que evolucionamos de manera resuelta hacia una economía y una democracia del 1 por ciento, por el 1 por ciento y para el 1 por ciento. Tanto la experiencia como los diversos estudios realizados me han dejado claro que no se pueden separar economía y política, y menos aún en el contexto de una política motivada por el dinero como es la de Estados Unidos. Así, aunque la mayor parte de este libro se centra en los aspectos económicos de nuestra situación actual, sería negligente por mi parte no abordar además la dimensión política del asunto.
Muchos elementos del diagnóstico son a estas alturas conocidos, incluida la financiarización desmedida, la globalización mal gestionada y el poder creciente del mercado. Aquí aspiro a mostrar cómo se hallan interrelacionados, y cómo explican en conjunto la condición anémica de nuestro crecimiento económico y que los frutos de este hayan sido tan desigualmente compartidos.
Este libro no es, con todo, solo un diagnóstico; además intenta pergeñar una receta sobre lo que podemos hacer y define el camino que hay que seguir. Para responder a tales requerimientos debo explicar la verdadera fuente de riqueza de las naciones, diferenciando su creación de su apropiación. Esta última es cualquier proceso mediante el cual un individuo toma riqueza de otros a través de una u otra forma de explotación. La verdadera fuente de la «riqueza de las naciones» descansa en la creación: en la creatividad y productividad de la gente que constituye una nación y las interacciones entre sus miembros. Descansa en los avances científicos, que nos enseñan a desentrañar las verdades ocultas de la naturaleza y a emplearlas para lograr avances tecnológicos. Asimismo, descansa en los progresos en nuestra comprensión de la organización social, a los que se llega a través del discurso razonado, los cuales conducen a instituciones a las que comúnmente se alude con términos como «imperio del derecho, sistemas de pesos y contrapesos, y garantías procesales». Ofrezco así los planteamientos básicos de una agenda progresista que representa la antítesis de la agenda enarbolada por Trump y sus seguidores. Es, en cierto sentido, una mezcla contemporánea de Teddy Roosevelt y Franklin Delano Roosevelt. El argumento central es que seguir estas reformas redundará en una economía que crezca más rápidamente, con una prosperidad compartida en que el tipo de vida al que aspira la mayoría de los estadounidenses no sea ya más un simple castillo en el aire sino una realidad alcanzable. En suma, si entendemos de veras cuáles son las fuentes de riqueza de una nación, podremos lograr una economía más dinámica, con un mayor índice de prosperidad. Esto requerirá que el Gobierno adopte un papel diferente y probablemente más relevante que el que desempeña hoy: no podemos replegarnos ante la necesidad de una acción colectiva en el complejo mundo del siglo XXI . Aquí aspiro a mostrar, a la vez, que hay un conjunto de políticas en esencia asequibles y capaces de hacer de una vida de clase media —una vida que parecía a nuestro alcance a mediados del siglo precedente y ahora parece cada vez más lejana— la norma en lugar de la excepción.