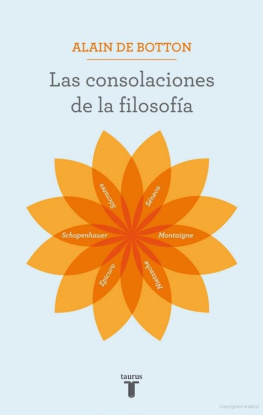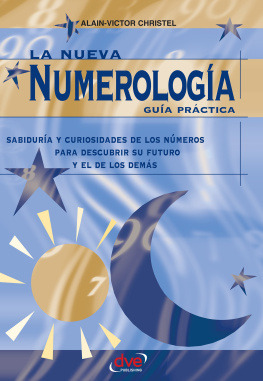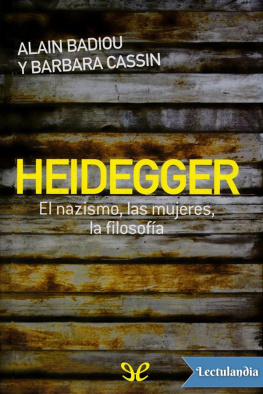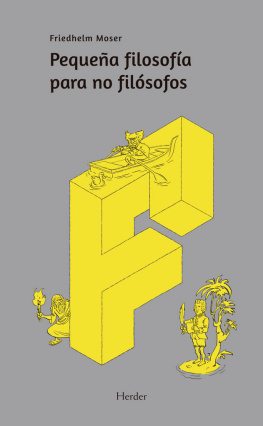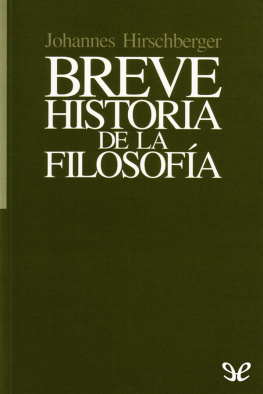Índice
I


C ONSOLACIÓN PARA LA IMPOPULARIDAD

H ace unos años, durante un glacial invierno neoyorquino, con una tarde por delante antes de coger un vuelo a Londres, acabé en una desierta galería de la planta superior del Museo Metropolitano de Arte. La iluminación era intensa y, aparte del suave zumbido de un sistema de calefacción de suelo radiante, el silencio era absoluto. Tras empacharme de cuadros en las galerías impresionistas, buscaba un indicador de la cafetería (donde pediría un vaso de cierta variedad norteamericana de batido de chocolate que por aquel entonces me volvía loco) cuando llamó mi atención un lienzo cuya leyenda explicaba que había sido pintado en París por Jacques-Louis David, a sus treinta y ocho años, en el otoño de 1786.

Metropolitan Museum of Art (Colección Catherine Lorillard Wolfe, Fondo Wolfe 1931)
Sócrates, condenado a muerte por los atenienses, se dispone a beber una copa de cicuta, en medio del desconsuelo de sus amigos.
En la primavera del año 399 a.C., tres ciudadanos atenienses emprendieron un proceso legal contra el filósofo. Le acusaron de no adorar a los dioses de la ciudad, de introducir novedades religiosas y de corromper a la juventud de Atenas. Dada la gravedad de los cargos que se le imputaban, solicitaron la pena de muerte.

Miriam Berkley
Sócrates respondió con una legendaria ecuanimidad. Aunque le concedieron la oportunidad de renegar de su filosofía ante los tribunales, se situó del lado de lo que creía verdadero y no de lo que, a buen seguro, gozaría de popular aceptación. Según refiere Platón, desafió al jurado:
Yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al dios más que a vosotros y, mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando (…) Atenienses (…) dejadme o no en libertad, en la idea de que no voy a hacer otra cosa, aunque hubiera de morir muchas veces.
Y así le condujeron a encontrar su final en una prisión ateniense, escribiendo su muerte un capítulo decisivo en la historia de la filosofía.
Un exponente de su relevancia lo hallamos en la frecuencia con la que se ha pintado. En 1650, el francés Charles-Alphonse Dufresnoy pintó una Muerte de Sócrates que hoy se exhibe en la Galleria Palatina de Florencia, en la que no hay cafetería.

Scala, Florencia
El siglo XVIII fue testigo del apogeo del interés por la muerte de Sócrates, particularmente desde que Diderot llamase la atención sobre su potencial pictórico en un pasaje de su Discurso sobre la poesía dramática .

Étienne de Lavallée-Poussin, c . 1760
Bildarchiv Preussicher Kulturbesitz, Berlín (Staatliche Museen zu Berlin – Preussicher Kulturbesitz. Kupferstichkabinet)

Jacques Philippe Joseph de Saint-Quentin, 1762
Giraudon, París

Pierre Peyron, 1790
Bibliotèque Nationale, París
Jacques-Louis David recibió, en la primavera de 1786, el encargo de Charles-Michel Trudaine de la Sablière, un adinerado miembro del Parlamento y un talentudo estudioso del mundo griego. Los términos eran generosos, 6.000 libras por adelantado y otras 3.000 a la entrega (Luis XVI había pagado sólo 6.000 libras por uno mayor, El juramento de los Horacios) . Cuando se exhibió el cuadro en el Salón de 1787, hubo unanimidad en considerarlo la más hermosa de las muertes de Sócrates. Sir Joshua Reynolds lo juzgó como “el esfuerzo artístico más exquisito y admirable desde la Capilla Sixtina y las Estancias de Rafael. El cuadro habría sido un orgullo para la Atenas de la era de Pericles”.
Compré cinco postales del cuadro de David en la tienda de regalos del museo y, más tarde, cuando sobrevolábamos los campos helados de Terranova (que, bajo la luna llena y el cielo despejado, reflejaban un verde luminoso), examiné una de ellas mientras picoteaba de una pálida cena que había depositado en la mesita delante de mí una azafata creyendo que dormitaba.
Platón está sentado a los pies de la cama, con pergamino y pluma a su lado, testigo silencioso de la injusticia del Estado. Tenía veintinueve años cuando murió Sócrates, pero David lo transformó en un viejo de pelo cano y semblante grave. Por el corredor, la esposa de Sócrates, Jantipa, abandona la celda escoltada por guardianes. Siete amigos se hallan en diversos estados de lamentación. El compañero más cercano a Sócrates, Critón, sentado a su lado, contempla a su maestro con devoción y preocupación. Pero el filósofo, erguido, con torso y bíceps de atleta, no se muestra temeroso ni compungido. El hecho de que un buen número de atenienses haya denunciado su insensatez no ha bastado para que se tambaleen sus convicciones. David había proyectado pintar a Sócrates en plena ingestión del veneno, pero el poeta André Chenier sugirió que la tensión dramática aumentaría si se le mostrara poniendo punto final a un razonamiento filosófico, al tiempo que se hacía serenamente con la cicuta que acabaría con su vida, simbolizando así tanto la obediencia a las leyes de Atenas cuanto la lealtad a su vocación. Asistimos de este modo a los últimos y edificantes instantes de un ser extraordinario.
Acaso la poderosa impresión que me causó la postal obedeciera al agudo contraste entre el comportamiento que retrataba y el mío propio. En las conversaciones, mi prioridad era gustar, más que decir la verdad. El deseo de agradar me llevaba a reír los chistes malos, cual padre en la noche de estreno de una función escolar. Con los desconocidos, adoptaba el gesto servil del recepcionista que da la bienvenida al hotel a los clientes adinerados: entusiasmo salival nacido de un mórbido e indiscriminado deseo de afecto. No se me ocurría poner en duda públicamente ideas que gozasen de común aceptación. Perseguía la aprobación de figuras de autoridad y, tras mis encuentros con ellas, me preocupaba mucho saber si les habría causado una impresión satisfactoria. Al cruzar aduanas o pasar junto a coches de policía albergaba un confuso deseo de que los oficiales uniformados pensasen bien de mí.
Pero el filósofo no se había doblegado ante la impopularidad y la condena del Estado. No se había retractado de sus ideas porque otros se hubiesen quejado. Además, su confianza brotaba de un manantial más profundo que la bravura o la exaltación impetuosa. Se cimentaba en la filosofía. La filosofía había provisto a Sócrates de las convicciones en virtud de las cuales fue capaz de tener confianza racional, opuesta a la histérica, a la hora de afrontar la desaprobación.
Página siguiente