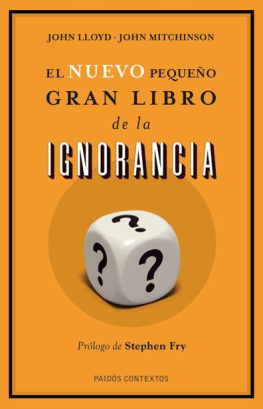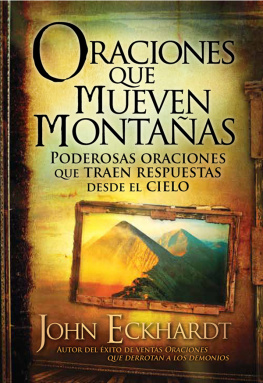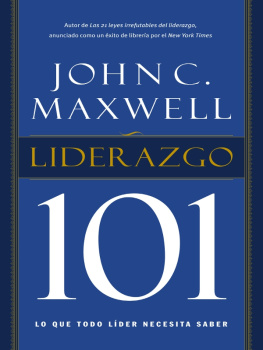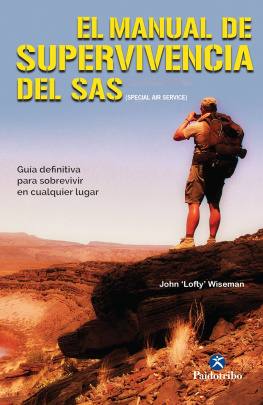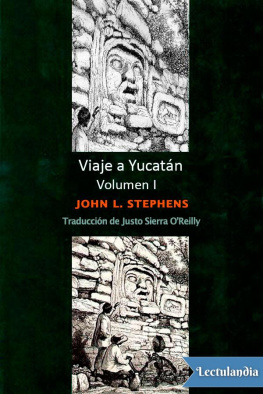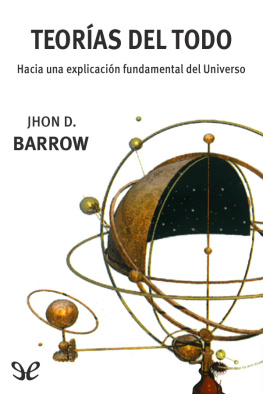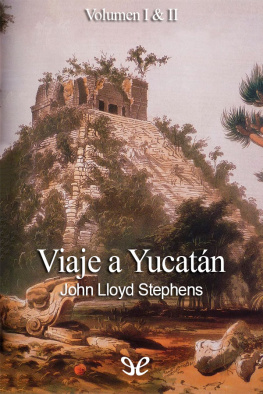Reflexiones previas
Lo que quiero son Hechos. No enseñe otra cosa que Hechos a estos niños y niñas. Lo único que se necesita en la vida son Hechos. No siembre otra cosa y arranque de raíz todo lo demás. Los Hechos son la única base sobre la que forjar mentes racionales: ninguna otra cosa sirve. Este es el principio sobre el que he educado a mis propios hijos y este es el principio sobre el que educaré a estos niños. ¡Cíñase a los Hechos!
Las célebres palabras de Thomas Gradgrind, en la novela Tiempos difíciles, de Dickens, no pueden provocar más que escalofríos a cualquier hombre, mujer o niño sensato.
Me dirá, de esa manera tan suya: «Pero Stephen, el programa “QI” y El pequeño gran libro de la ignorancia y todo lo que son o esperan ser representan, precisamente, el resultado triunfal de los Gradgrinds de este mundo, la pasión por los hechos, la acumulación de trivialidades y el amor a la información. El mundo de las ideas más nobles se arrodilla ante tu mundo de datos puros y duros. ¡Los hechos son la piedra de toque con la que comprobamos la validez de los conceptos! ¿A que sí, Stephen, a que sí? Tengo razón, ¿verdad? ¡Venga, dime que la tengo!».
Vamos, vamos, tranquilícese, pequeño mío. Sentémonos en semicírculo sobre la alfombra durante un ratito mientras reflexionamos sobre esto.
Soy consciente de que, a veces, «QI» debe de parecer un programa para empollones, donde se anima a una panda de cuatro ojos aburridos a vomitar bolos de pseudodatos fibrosos sin digerir. Seguramente, «QI» y los volúmenes de El pequeño gran libro de la ignorancia parecen poco más que Santa Bárbara que almacenan munición para sabiondos incansables y maratonianos de datos triviales. Sin embargo, si busca bajo la superficie, espero que coincida conmigo en que el volumen que sostiene en sus delicadas manos es, en realidad, un homenaje. Es un homenaje a la cualidad más grande que caracteriza al ser humano: la curiosidad. Quienes tienen interés en mantener la ignorancia y sus propias verdades reveladas han conseguido traducir erróneamente y caracterizar para siempre la curiosidad como un peligrosísimo felicidio. ¿Acaso la curiosidad no mató al gato? Sin embargo, usted, mi más queridísimo de entre mis queridos lectores, sabe que la curiosidad ilumina el camino que lleva a la gloria.
Se lo diré de otro modo: la falta de curiosidad es el dementor que succiona toda la esperanza, alegría, promesa y belleza del mundo. La tórpida acedía que carece de interés alguno por el descubrimiento, que no tiene ni hambre ni sed de conocimiento, de comprensión o de relación desertificará el paisaje humano; y nuestros descendientes se encontrarán con todo el pastel.
¿Queremos que nuestra especie avance con el ceño fruncido y los nudillos rozando el suelo en un desierto estéril de tedio y ceguera bruta que no cuestiona nada, o queremos avanzar dando saltos en un mundo lleno de asombro, curiosidad y apetito de descubrimiento?
Este prólogo es tan extraordinariamente exagerado que es posible que le haya hecho sonrojarse hasta el cuero cabelludo; lleva el título de «Reflexiones previas» en honor de Prometeo, el más grande de los titanes de la mitología griega. Prometeo, cuyo hermano Atlas estaba ocupado cargando con el mundo, miró a los recién hechos seres humanos y sintió una mezcla de amor y compasión hacia nosotros, porque a pesar de ser tan parecidos a los dioses, nos faltaba... algo.
Prometeo escaló al Olimpo, les robó algo a los dioses y lo bajó a la Tierra, protegiéndolo cuidadosamente en un hatillo de franela. Era el fuego. El mismo fuego que nos dio la tecnología. Pero también era mucho más: era iskra, la chispa, el fuego divino, la cualidad que nos impulsó a saber. El fuego que nos permitió alzarnos hasta el nivel de los dioses.
A los griegos no se les escapaba que, en caso de que los dioses existieran, tenían que ser, es obvio, criaturas caprichosas, veleidosas, injustas, celosas y egoístas. Y, ciertamente, Zeus, su rey, se encolerizó al ver que Prometeo, uno de los suyos, había dado a los humanos el fuego de la creación. Castigó al titán y le ató a las montañas del Cáucaso. Cada día, un águila —o un buitre, en función de la fuente que consultemos— le arrancaba el hígado que, como Prometeo era inmortal, se regeneraba por la noche. Padeció esta tortura eterna para que los seres humanos, todos y cada uno de nosotros, poseyéramos la chispa divina, el fuego inmortal que nos lleva a preguntar ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿para qué?
Prometeo significa « el que piensa con anticipación » . Podemos compensar su agonía diaria mostrándonos curiosos, asombrados y encendidos todos los días de nuestras vidas.
Sepan que les adoro.
S TEPHEN F RY
Más reflexiones previas
En el año 2006 preparamos el primer El pequeño gran libro de la ignorancia, con la ayuda de los infatigables y laboriosos elfos de «QI». Entonces, trabajamos bajo la premisa errónea de que habíamos excavado en la Montaña de la Incultura hasta agotarla, que habíamos acabado con todas sus reservas.
Nada más lejos de la realidad.
Cuatro años después, cuatro temporadas más tarde, disponemos de tal cantidad de incultura que hemos tenido que esforzarnos en recortarla drásticamente para hacer de este El nuevo pequeño gran libro de la ignorancia un volumen relativamente manejable.
Esperamos que leerlo le proporcione tanta diversión como a nosotros escribirlo.
Es absolutamente maravilloso que nosotros, «los dos Johnnies» —con cincuenta y ocho y cuarenta y siete años respectivamente—, podamos afirmar con total sinceridad que «cada día aprendemos algo nuevo».
Le agradecemos que lo haya hecho posible.
J OHN L LOYD Y J OHN M ITCHINSON
Todos somos ignorantes, solo depende del tema que se elija.
W ILL R OGERS (1879-1935)
¿Quién realizó el primer vuelo tripulado?
No sabemos su nombre, pero sí que se adelantó unos cincuenta años a los hermanos Wright.
Trabajaba para sir George Cayley (1773-1857), un aristócrata de Yorkshire (Inglaterra), pionero de la aeronáutica y el primero en estudiar científicamente el vuelo de las aves. Cayley describió correctamente los principios de «elevación, arrastre e impulso» que rigen el vuelo y así pudo construir toda una serie de prototipos de máquinas voladoras. Sus primeros intentos con alas batientes —impulsadas con motores de vapor y pólvora— fracasaron, así que decidió centrar su atención en los planeadores.
En 1804 presentó el primer prototipo de planeador del mundo y, cinco años después, probó una versión de tamaño real, pero sin piloto. Transcurrieron más de tres décadas antes de que, por fin, se sintiera preparado para confiar un pasajero humano a su «paracaídas dirigible». En 1853, en Brompton Dale, cerca de Scarborough, el intrépido baronet persuadió a su reticente cochero para que dirigiera el artefacto y cruzara el valle. Este empleado anónimo fue el primer ser humano que voló en una máquina más pesada que el aire.
Según las crónicas, el cochero no quedó satisfecho en absoluto. Presentó su dimisión en cuanto volvió a poner los pies en tierra firme. Dijo que le habían contratado para conducir, no para volar. El Museo de Aviación de Yorkshire alberga una réplica moderna del planeador de Cayley, con el que se consiguió repetir el vuelo de Brompton Dale en 1974.
De todos modos, las alas no fueron el único legado de sir George. Su trabajo con el tren de aterrizaje del planeador supuso, literalmente, volver a inventar la rueda. Necesitaba algo ligero y resistente, capaz de absorber el impacto del aterrizaje, y se le ocurrió utilizar ruedas con radios que se aguantaban por la tensión, en lugar de tallarlas en madera sólida. Transformaron el desarrollo de la bicicleta y del automóvil y se siguen utilizando mucho en la actualidad.