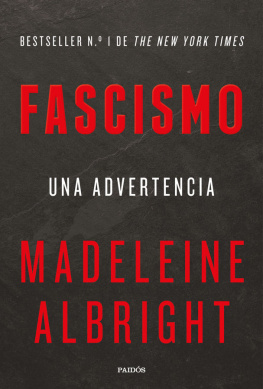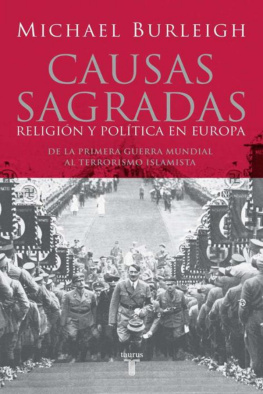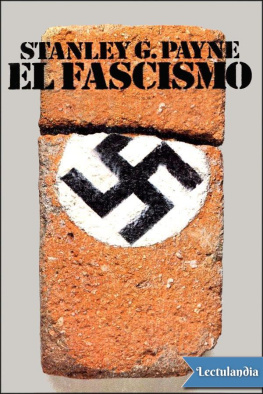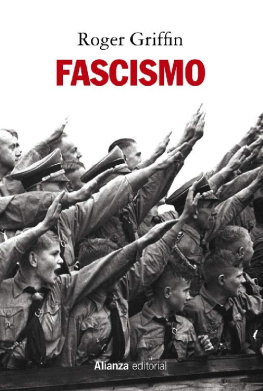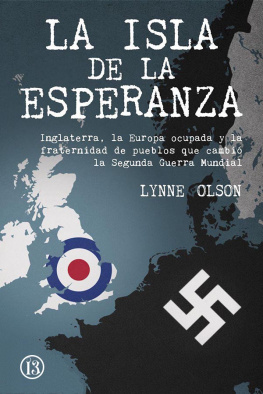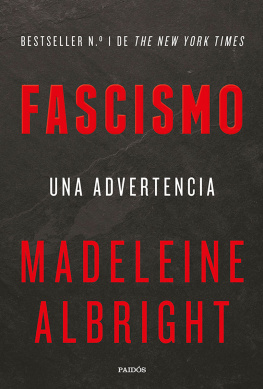Cada época tiene su fascismo.
Capítulo 1
UNA DOCTRINA DE LA IRA Y EL MIEDO
El día en que los fascistas alteraron por primera vez el curso de mi vida, yo apenas había aprendido a dar mis primeros pasos. Fue el 15 de marzo de 1939. Tropas alemanas invadieron mi Checoslovaquia natal, escoltaron a Adolf Hitler hasta el Castillo de Praga y empujaron a Europa hacia la Segunda Guerra Mundial. Mis padres y yo permanecimos diez días escondidos y luego huimos a Londres. Allí participamos junto a exiliados de toda Europa en el esfuerzo bélico de los aliados mientras aguardábamos ansiosos a que terminara aquella horrible experiencia.
Cuando tras seis años de lucha extenuante los nazis fueron derrotados, regresamos a casa llenos de esperanza, dispuestos a labrarnos una nueva vida en un país libre. Mi padre prosiguió su carrera en el Servicio Exterior de Checoslovaquia y, durante algún tiempo, todo marchó sobre ruedas. Hasta 1948. Ese año, nuestro país cayó bajo la férula de los comunistas. La democracia quedó aniquilada y, una vez más, mi familia y yo nos vimos condenados al exilio. Llegamos a Estados Unidos el Día del Armisticio y allí, bajo la vigilante mirada de la Estatua de la Libertad, fuimos acogidos como refugiados. Para protegernos, y para que mi vida y la de mis hermanos Kathy y John pareciese lo más normal posible, mis padres nos ocultaron algo de lo que no tendríamos conocimiento hasta décadas después: que tres de nuestros abuelos y muchos de nuestros tíos, tías y primos estaban entre los millones de judíos que murieron en el acto más atroz del fascismo, el Holocausto.
Cuando llegué a Estados Unidos tenía once años, y mi único deseo por aquel entonces era el de convertirme en una adolescente norteamericana típica. Para conseguirlo me deshice lo más rápido que pude de mi acento europeo, leí montones de cómics, escuché la radio a todas horas y me pasaba el día mascando chicle. En definitiva, hice cuanto estuvo en mi mano para encajar; pero no era capaz de olvidar
Mi familia valoraba enormemente la libertad de la que gozábamos en nuestro país adoptivo. Mi padre, que pronto se abrió camino como profesor en la Universidad de Denver, escribió varios libros sobre los riesgos de la tiranía, pero temía que los estadounidenses se hubieran acostumbrado tanto a la libertad —son «muy, muy libres», decía— que pudieran llegar a considerar la democracia como algo garantizado. Cuando fundé mi propia familia, mi madre me llamaba todos los 4 de Julio para cerciorarse de que sus nietos cantaban canciones patrióticas y habían asistido al desfile.
En Estados Unidos se tiende a idealizar los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Buena parte de los estadounidenses se imaginan una época de inocencia azul celeste en la que todos compartían una concepción grandiosa del país y en la que cada unidad familiar contaba con una persona que trabajaba y mantenía a la familia, y tenía los electrodomésticos más modernos, los hijos más listos y una visión optimista y positiva de la vida. La Guerra Fría, sin embargo, fue un periodo de inquietud continua en el que la alargada sombra del fascismo quedó oscurecida por otra clase de nubarrones. Durante los años de mi adolescencia se constató que, debido a las pruebas nucleares, los niños pequeños tenían en los dientes cincuenta veces más del elemento radiactivo estroncio 90 de lo que era natural. Prácticamente todas las ciudades contaban con un agente de defensa civil que apremiaba a la población a construir refugios nucleares en el patio trasero de sus casas, en los que guardaban verduras en conserva, juegos de Monopoly y montones de cigarrillos. A los niños de las grandes ciudades se les entregaban placas metálicas con su nombre grabado, para identificarlos en caso de que sucediera lo peor.
Cuando llegué a la edad adulta seguí los pasos de mi padre y me hice profesora. Entre mis campos de especialización figuraba la Europa del Este, una zona en la que los países eran entonces meros satélites que orbitaban alrededor de un sol totalitario y en la que según la creencia más extendida no ocurría nunca nada interesante y donde nada llegaría a cambiar nunca. El sueño marxista de un paraíso obrero se había trocado en una pesadilla de tintes orwellianos; la conformidad era el bien más preciado, había informantes vigilando en cada edificio, países enteros vivían rodeados de alambradas con gobiernos que insistían en que lo blanco era negro.
Cuando sobrevino el cambio, lo hizo a una velocidad impresionante. En junio de 1989, las reclamaciones planteadas por los trabajadores de los astilleros décadas atrás y la influencia de un papa nacido en Wadowice consiguieron llevar la democracia a Polonia. En octubre de ese mismo año, Hungría se convirtió en una república democrática y a comienzos de noviembre cayó el Muro de Berlín. En aquellos días maravillosos, la televisión nos informaba cada mañana de algo que durante mucho tiempo nos había parecido imposible. Aún recuerdo los momentos decisivos de la Revolución de Terciopelo de mi Checoslovaquia natal, la cual debe su nombre a la forma en que tuvo lugar, sin golpes ni disparos contra la población. Sucedió una gélida tarde de finales de noviembre. En la histórica plaza de Wenceslao, una multitud formada por unos trescientos mil praguenses agitaban jubilosos las llaves de su casa como campanas que repicaran por la caída del Gobierno comunista. Asomado a un balcón desde el que podía contemplar a la muchedumbre se hallaba Václav Havel, el valiente dramaturgo que seis meses antes había sido un preso de conciencia y cinco semanas después juró el cargo de presidente en una Checoslovaquia libre.