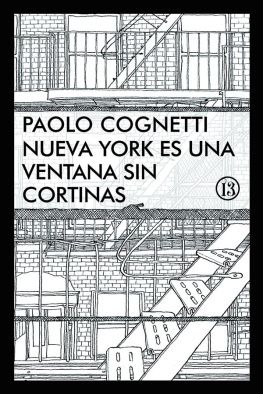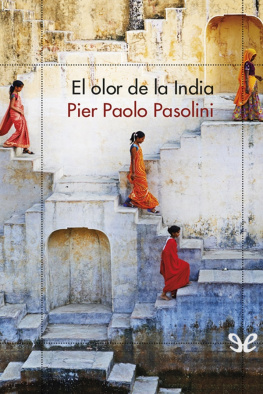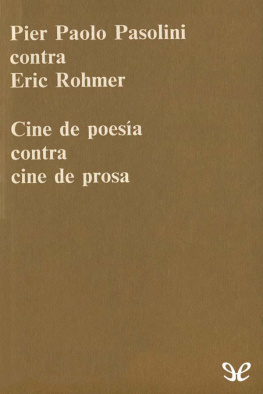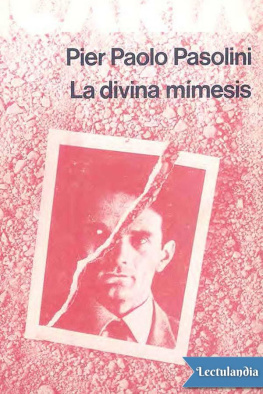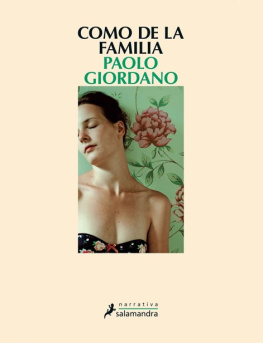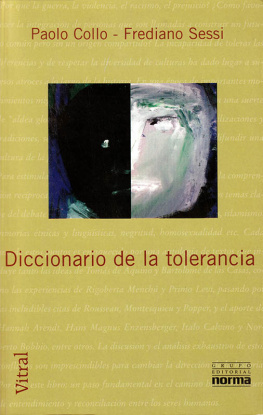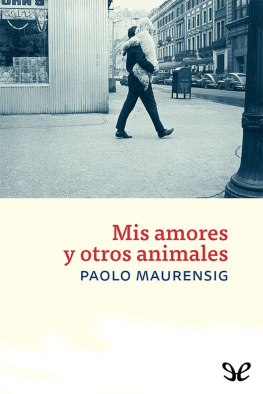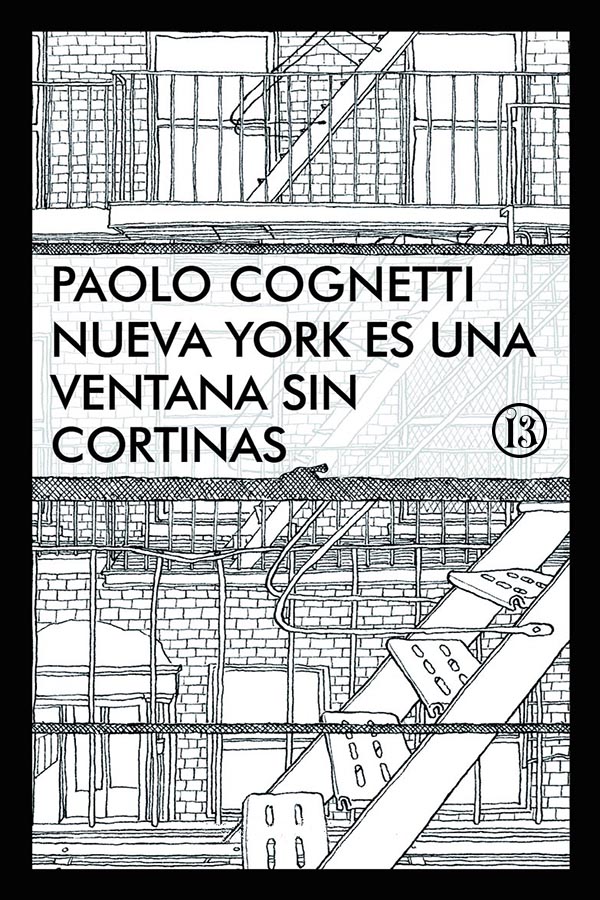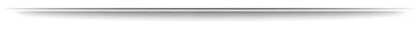“Pensé en la posibilidad de recoger todas las historias jamás contadas ―todas las tramas inventadas por un ser humano, todos los personajes y lugares― y juntarlas para formar un mundo, y pensé en que si aquel mundo tenía una capital, ahí es donde había acabado yo. Me encontraba en la capital de la imaginación.” Paolo Cognetti, el autor de Las ocho montañas, nos abre las ventanas de Nueva York, la capital de la imaginación, en esta genuina guía literaria. “¿Podría ser Paolo Cognetti la nueva Elena Ferrante?”, Annie Proux “Cognetti, el monje guerrero más joven y exitoso de la ficción italiana”, La Stampa
Paolo Cognetti
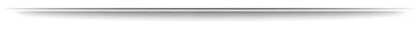
Nueva York es una ventana sin cortinas

Título original: New York è una finestra senza tende
Paolo Cognetti, 2010
Traducción: Miguel Izquierdo, año
Revisión: 1.0
09/05/2019
Este libro es para Marco
PRÓLOGO
REGRESO A GOTHAM
Yo pedía algo específico
y perfecto para mi ciudad,
cuando he aquí que surgió
su nombre aborigen.
WALT WHITMAN
No puedo olvidar mi llegada a la ciudad. El verano de los veinticinco años, una mochila llena de libros como asiento y el coche de línea emergiendo de la oscuridad del Lincoln Tunnel. Yo también buscaba algo allí —las calles de los escritores que amaba, su inspiración secreta—, pero no estaba listo para la acogida que me esperaba. Tras llegar a Nueva Jersey, Manhattan abre el telón de improviso: poco antes estaba contemplando un paisaje de fábricas e intercambios viales, y enseguida me vi bajo los rascacielos. El edificio ante mí, en la vista panorámica de la calle 34, se parecía del todo al Empire State Building. Aún no había tenido tiempo de acostumbrarme cuando el conductor embocó la dársena, anunció el terminal y me descargó en tierra. De golpe, dejé de observar la ciudad desde la ventanilla —y de estudiarla, imaginarla, desearla e incluso temerla un poco— y pasé a formar parte de ella.
Durante años escuché muchos relatos de este tipo. Colson Whitehead, uno de mis espíritus guía en la ciudad, escribió: «Empiezas a construir tu Nueva York personal tan pronto como pones los ojos en ella». Respecto de otras crónicas de viaje, quien ha estado en Nueva York siempre empieza por ahí. Desde el primer fotograma. La primera aguja proyectada en el cielo, la primera acera abarrotada, el color de piel del primer encuentro. El primer olor inesperado, que para algunos es de mar, o de carne asada, o de azúcar glas, o de óxido y hojas putrefactas, por más que lo que se esté pudriendo sean madera, cemento, hierro, ladrillos, porque la ciudad entera parece asolada por la herrumbre y el moho. También los colores son sorprendentes. Ya no el resplandor frío del vidrio y el acero, sino tonos pastel de rojo, naranja, marrón. La sorpresa de desembarcar en el Nuevo Mundo es descubrir una ciudad vieja: no del modo en que son viejas las europeas, que son viejas como monumentos, sino vieja como una fábrica abandonada, o una residencia familiar o ciertas estructuras ferroviarias que se ven en los márgenes de las estaciones, o los parques de atracciones en desuso. Y prosigue Whitehead: «Quizá estabas viniendo del aeropuerto en taxi, cuando has visto surgir el horizonte urbano. Todos tus bienes terrenales en el maletero, y en la mano un trozo de papel con la dirección. En algún lugar de aquel caos glorioso y fantástico estaba el sitio que indicaba la hoja, tu primera casa aquí».
La mía no era una casa sino una cama en un albergue de Greenpoint, el barrio polaco de Brooklyn. La primera persona con la que hablé era uno que vendía pinchos, un portorriqueño que me indicó la boca del metro, diciendo «Bienvenido a América». Lo primero que me vi contemplando: las escaleras antiincendios en las fachadas de los edificios y los depósitos de agua en los tejados. «Detén ese momento: es tu primer ladrillo».
Enseguida empezó a abrirse camino otra sensación. Detenerse en el semáforo y aprovechar para mirar arriba, o atravesar el cruce y volverse hacia un punto a kilómetros de distancia entre las oscilaciones de la avenida, o dejarse transportar por la corriente humana sobre las aceras, parecían cosas ya practicadas mucho tiempo atrás. Cosas que estaban en aquella zona de la memoria donde se alojan los recuerdos de infancia, o en un lugar muy cercano. Me sentía como uno que regresa, reencuentra, reconoce: pero yo no había estado nunca en Nueva York. Era la primera vez que hacía todo eso. Y si no eran recuerdos míos, ¿de quién eran?
Seguí haciéndome esa pregunta durante días. Mientras caminaba por la calle o en el balcón desde el que daba las buenas noches al río. Por entonces ya no estaba en Greenpoint. Había pasado alguna noche memorable, mi atisbo privado de años sesenta, en un apartamento del Village justo encima del local donde Dylan debutó siendo un chaval. Arrastrando los pies, me había desplazado con cuatro amigos a Roosevelt Island, la isla de los manicomios y de los hospitales, que nosotros llamábamos el «islote»: allí, cada noche fumaba el último cigarrillo ante un espectáculo que se representaba solo para mí, la vida cotidiana en las doce plantas de ventanas iluminadas del edificio de enfrente. En la isla, como en el resto de la ciudad, nadie parecía conocer el uso de las cortinas. Era el mes de julio, la gente andaba por casa hasta tarde, y recuerdo un niño con un telescopio y tres chicas que bailaban en pijama. Un hombre se había dormido ante el televisor, y en la ventana junto a la suya una mujer cogía algo de la nevera. ¿Eran ventanas de la misma habitación, o habitaciones de la misma casa, o la pared que había entre ellas no tenía puertas? Quizá aquellos dos eran marido y mujer. O puede que hubieran pasado toda la vida uno junto a la otra sin siquiera saberlo. Tenía la sensación de que las historias que amaba, las que me habían llevado hasta allí, se estuvieran desarrollando ante mí en aquel momento, es más, que toda la ciudad estuviera hecha de material narrativo: que su cuerpo brillara en la cúpula del edificio Chrysler o en los rótulos de neón de Times Square, pero que su espíritu viviera tras las ventanas, en las cantinas o en los vagones de los trenes, entre los emigrantes descargados en la estación y junto al hombre a bordo del pontón de los residuos que cada noche remontaba el río East.
Y así, desde mi balcón, empecé a pensar en la ciudad de otro modo. Pensé en la posibilidad de recoger todas las historias jamás contadas —todas las tramas inventadas por un ser humano, todos los personajes y lugares— y juntarlas para formar un mundo, y pensé en que si aquel mundo tenía una capital, ahí es donde había acabado yo. Para alguien como yo era como haber vuelto a casa. Los lugares que reconocía me habían pertenecido de verdad: solo que no aquí, sino en aquella otra parte a la que nos vemos proyectados cuando abandonamos la realidad abriendo un libro. Me encontraba en la capital de la imaginación.
Esta es una pequeña guía de esa ciudad. No estaba seguro del nombre con que llamarla, porque ha tenido muchos a lo largo del tiempo y ninguno parecía apto para el lugar que tenía en mente. «La ciudad de las maravillas». «La ciudad que nunca duerme». «La ciudad imperio». Sus primeros habitantes la llamaron Mannahatta, «La isla de las colinas». Los colonos holandeses, Niew Amsterdam, los conquistadores ingleses,