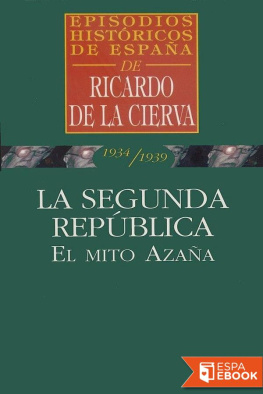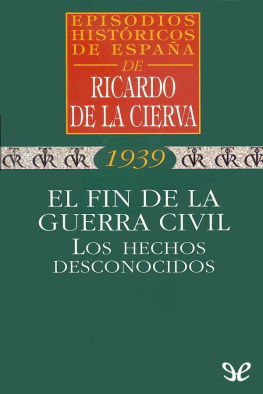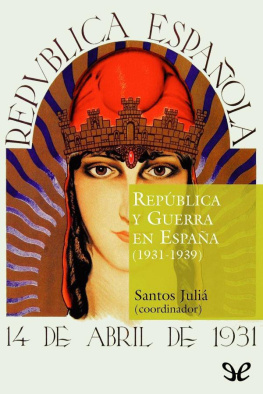El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora (en el centro), y el presidente de las Cortes, Julián Besteiro (a su izquierda), posan con los miembros del primer gobierno presidido por Manuel Azaña (a su derecha). Madrid, 14 de octubre de 1931. Foto: Efe/jt.
PRESENTACIÓN
Mi propósito es acercarme a comprender el ejercicio de la política de principios de los años treinta del siglo XX , bien fuera en la calle o en los despachos, en las plazas de toros o en el Congreso de los Diputados. Una revolución elegante. España, 1931 contempla el año de una revolución republicana y la institucionalización de un régimen político, desde la formación de una coalición revolucionaria en agosto de 1930, hasta la promulgación de la Constitución y el nombramiento del primer presidente de la República, Alcalá-Zamora, en diciembre de 1931. Este proceso político representó un paso firme en la democratización iniciada en los últimos años de la Restauración e interrumpida por la dictadura de Primo de Rivera. El punto culminante de ese proceso fue «una obra de arte», con los «cuatro días que asombraron al mundo», del 12 al 15 de abril, cuando el Comité revolucionario republicano desplazó de manera forzosa al Gobierno de Su Majestad, y se convirtió en Gobierno Provisional de la República.
La Revolución de abril supone el inicio de la institucionalización del régimen republicano, con el establecimiento de unas relaciones políticas distintas entre el Estado y la población. Como se entendió entonces, el 14 de abril representa el fin de la «guerra civil» y el comienzo de un proceso vertiginoso, lleno de incertidumbre e interferencias, una disputa en toda regla por imponer un tipo de república. A pesar de contar con la legitimidad de las urnas y la movilización del «pueblo» en su apoyo, el Gobierno Provisional de la República carecía de una posición estable y firme para desplegar sus políticas frente a los peligros circundantes, procedentes de monárquicos y de republicanos intransigentes. Pero los dos gobiernos provisionales no solo sobrevivieron a su heterogeneidad política, tantas veces recreada como quebranto y obstáculo para la eficacia, sino que superaron los peligros; el último de ellos, el del descontento o desencanto de septiembre y octubre de 1931, impulsó la mayoría de las reformas previstas. Los dos gobiernos provisionales marcaron el tiempo, con la convocatoria de elecciones, la elaboración de la Carta Magna y la elección de un presidente, con mucha rapidez, envidia de todos. Los dos gobiernos realizaron un despliegue acelerado e inusitado de iniciativas políticas, fundadas además en la negociación y el acuerdo. Transacción y concordia, se llamaron entonces, profesadas no solo entre los ministros, sino extendidas al resto de las principales fuerzas políticas. Frente a la opinión de una dinámica de imposición legislativa por parte de gobiernos o constituyentes, es más cierto un estado de negociación casi permanente, de la que quedaron descolgados los adversarios de las reformas efectuadas por los gobiernos provisionales y la minoría parlamentaria contraria a la Constitución. Su articulado definitivo resultó de la correlación de fuerzas entre la Cámara y el Gobierno, sin imposiciones, y en ningún caso, de principios ideológicos.
Transacción y también enfrentamiento para dirimir conflictos. Los principales, sin duda, relacionados con el impulso de una relación distinta entre el Estado y la población. Una ciudadanía diferente a la existente en épocas anteriores. Un proyecto republicano dirigido a la igualación y extensión —democratización, se entiende— de la ciudadanía, para lo que se concedieron derechos sobre prácticas sociales y políticas realizadas por grupos hasta entonces desposeídos de ellos, como trabajadores, jóvenes, mujeres y poblaciones regionales, a la vez que se eliminaba la condición católica de la ciudadanía, predominante en la historia contemporánea española. Esta alteración de derechos ya establecidos, y de otros por garantizar, suscitó la mayor parte de los conflictos y, en numerosas ocasiones, enfrentamientos entre diferentes grupos organizados, y con el Gobierno Provisional. Dos de estos conflictos provocaron una buena parte de los enfrentamientos en 1931. Por un lado, el suscitado entre la Iglesia católica y el Gobierno Provisional, junto con la mayoría de los constituyentes. La transacción entre las partes fue muy difícil al impedirlo de manera esencial la jerarquía eclesiástica, opuesta a la pérdida de los privilegios adquiridos con anterioridad. Por otro lado, el conflicto suscitado por la ampliación de derechos a los trabajadores tropezó con la rivalidad entre los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CNT, por el control del mercado de trabajo. La CNT se opuso a una regulación contraria a su estrategia y benefactora de la del adversario. El resultado fue el enfrentamiento sindical, impulsado además por la rivalidad interna dentro de la Confederación. No sería desatinado argüir que la «guerra civil» entre anarquistas y sindicalistas fue más determinante de los enfrentamientos sindicales que la propia reforma de Largo Caballero.
Como resultado de esta interacción entre actores reconocidos y por reconocer, la política de enfrentamiento de 1930 y 1931 incorporó una gran variedad, riqueza y número de movilizaciones, la mayor parte de ellas pacíficas, rodeadas, sin embargo, de puntuales episodios de violencia colectiva, junto con colisiones más rutinarias entre policías y desafiantes. El coste político del control policial de la protesta fue mucho más elevado para los gobiernos monárquicos que para los republicanos. La represión policial de ciertos enfrentamientos repercutió de manera negativa para los gobiernos Berenguer y Aznar. Para los gobiernos republicanos, en cambio, episodios violentos de enfrentamiento no significaron deslizamientos de sus apoyos políticos previos, con excepción de los sindicalistas frente a sus rivales anarquistas en el seno de la CNT.




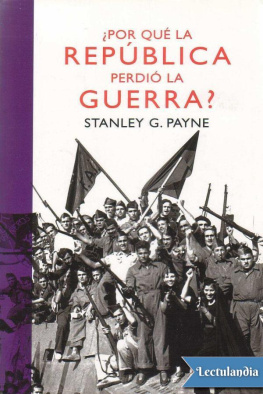
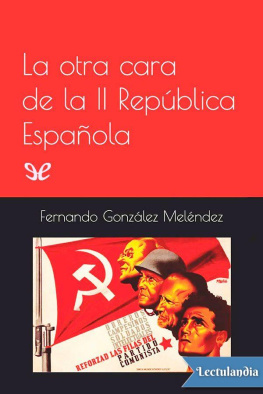

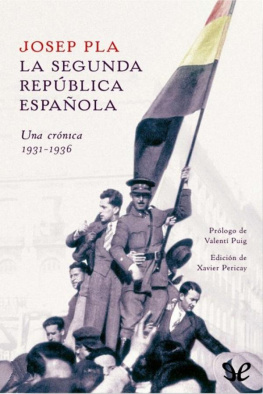

![El terrible 26 de abril de Gernika [11560] (r1.0 Arnaut) - El terrible 26 de abril de Gernika](/uploads/posts/book/13680/thumbs/el-terrible-26-de-abril-de-gernika-11560-r1-0.jpg)