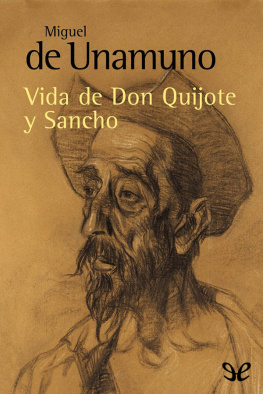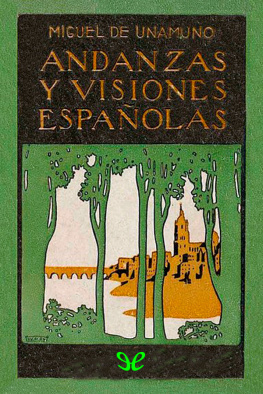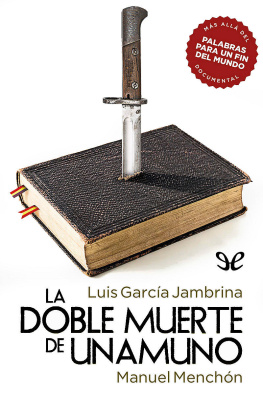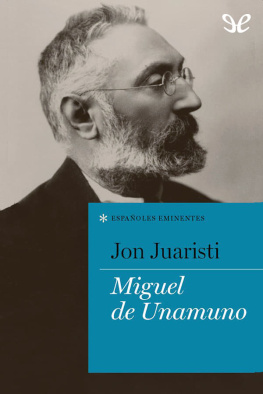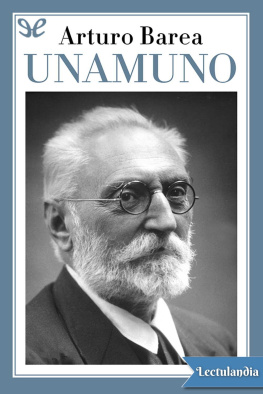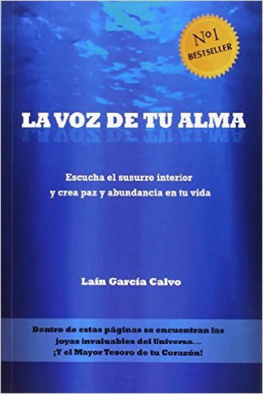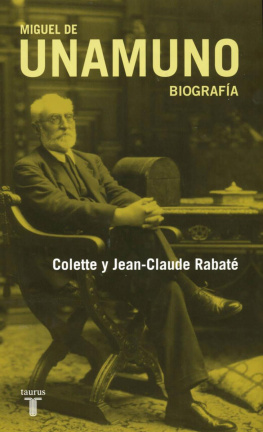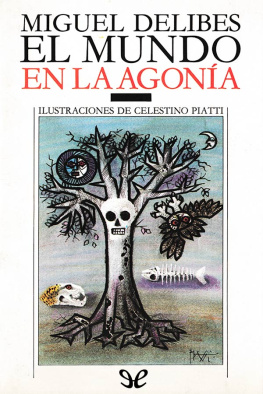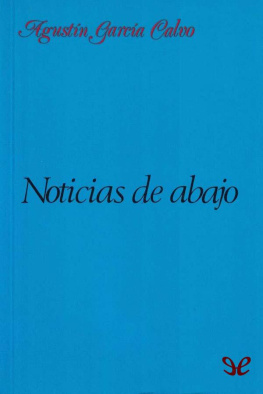Presentación
Está la figura de don Miguel de Unamuno de tal modo entremetida en las turbulencias y estirones de mi adolescencia que no sé bien cómo discernir ahora lo que era suyo y lo que era mío en aquel trance. Estaban, por supuesto, en la biblioteca de mi padre todos sus escritos uno tras otro, los más en sus primeras ediciones, y bien leídos por él, y a veces pulcramente anotados con lápiz muy ligero, que no dañara el libro; así que, allá entre cuarto y sexto de bachillerato, pienso que ya habían pasado casi todos por mis manos, menos pulcras y cuidadosas, y por mis ojos; y más de una vez nos los pasábamos entre los amigos; que bien me acuerdo, todavía años más tarde, que unos cuantos celebramos el Oficio de Tinieblas, la noche del Jueves al Viernes Santo, en vela hasta la procesión del alba leyéndonos en voz alta el San Manuel Bueno de cabo a rabo.
Y venían también con ello envueltos recuerdos, por memoria ajena, de la persona, fallecida aquel fin de año del primero de la guerra civil, tres antes de que ella terminara para dar paso a la otra y de que entrara yo en mis trece: estaban las noticias, parcamente rememoradas por mi padre, de cuando lo había acompañado, con una pequeña banda de adictos, de los que él seguramente no echaría más cuenta que como de espectadores de su andanza, en sus excursiones por Sanabria y su lago o por las ruinas del convento de Moreruela. Venían también por la misma fuente, reticente siempre y apenas por algún brote cediendo a la expresividad, algunas de sus anécdotas madrileñas, sesiones bulliciosas de escándalo en el Ateneo, tormentosas entrevistas con el Rey bajo la dictadura, o sobre todo aquella de cuando caía de Salamanca en el café Varela voceando «Vengo buscando al hombre de espíritu más limpio y de traza más desastrada que anda por el mundo», buscando –ya comprenden– a don Antonio Machado, cuyos proverbios andaba yo por entonces grabando a cortaplumas y tinta en los bancos del instituto.
Pero de otras fuentes me llegaban poco después recuerdos de Unamuno, cuando pasé a estudiar en Salamanca en el otoño del 43. No pisaba ya él entonces por sus calles y sus aulas: estaban ya en su lugar sus restos en el nicho del cementerio sobre el recodo del Tormes, adonde tantas veces había yo de llegarme con devoto paseo, y para más inmortalidad, a media escalinata del palacio de Anaya, el busto de Victorio Macho en granito y bronce, ante el que durante años haría supersticiosa reverencia cada vez que subía por aquellas escaleras. Pero quedaban algunos de los que lo habían tratado y que contaban de sus cosas, especialmente don José María Ramos Loscertales, por entonces decano de la Facultad de Letras, fino maldiciente de personajes de la historia, de Fernando el Católico a Isabel II, y que no dejaba también, fuera de las clases, de tratar con el mismo humor corrosivo a don Miguel, con quien había tratado algunos años, refiriendo de su manera imperiosa y descomedida de habérselas con sus contertulios y acompañantes de sus paseos, y de cómo en los cafés, despotricando de cualquier tema o contratema que cayera, su voz aguda se imponía sobre todas las voces desconsideradamente.
Pero también el mismo Ramos Loscertales, unos años más tarde, cuando, habiéndose él retirado a morir en su casa del paseo de los Capuchinos, acudía yo un día y otro a darle charla y a ver si me refería, si se terciaba, más recuerdos del paso de don Miguel por Salamanca, no se me olvidará cómo uno de los últimos días, acaso el último, después de maliciar de Unamuno un rato a la manera acostumbrada, en un momento se puso insólitamente serio y se paró a decirme: «Pero era un hombre bueno»; no se me olvidará.
Y el caso es que, ya del año antes de irme a Salamanca, había yo mismo escrito un soneto para don Miguel, que hasta ahora no había osado publicar (¿o llegó a salir en algún número de Trabajos y Días, nuestra revistilla universitaria?), pero ahora voy a osar, para testimonio, y dice: «Yo quisiera ser Dios, y en lo divino / saciar tu corazón tan fuerte y bueno, / dejar leer a tu mirar sereno / el libro sin portadas del destino. // Mejor quisiera yo ser peregrino / del mundo, si pudiera aquí en tu seno / mi frente reclinar y hacer ameno / con tu amigable charla mi camino. /// Pero era, don Miguel, cuando se abría / mi alma a este mundo, cuyo amor persigo, / tu voz silencio, y tú, memoria mía. // Y pues sé que jamás tu pecho amigo / latirá junto al mío un solo día, / yo quisiera ser Dios y estar contigo». La retórica era tal vez un poco desmadrada, aunque quizá trataba de responder un poco a la de don Miguel mismo (poniendo el TÚ donde él ponía el YO); y no fue la única vez que la huella de su figura me movió a los versos o las letras: recuerdo al menos una representación lírica de su muerte en la última noche del primer año de guerra, y un diálogo latino, un poco a lo Luciano, entre don Miguel y un Caronte tan charlatán como él, planteando en acto la cuestión de su inmortalidad.
Pero me importaba aquí, de todo esto, preguntarme qué es lo que quería decir la declaración postrimera de don José María Ramos, «Era un hombre bueno», y qué es lo que me había hecho a mí en aquel soneto adolescente tratarlo de bueno y amigable, tratándose de personaje, según concorde testimonio de quienes lo conocieron, tan áspero, descomunal y desatento, siempre maldiciendo estrepitosamente de casi cualesquiera otros personajes, tan infatuado, al parecer, consigo mismo que no hacía más, en conversaciones o tertulias, que hablar él sólo o más bien sermonear y despotricar de todo lo divino y humano sin apenas dejar meter a nadie baza, un personaje, en fin, que se diría notablemente intolerable para cualquiera.
No voy a responderme del todo a la pregunta; pero bueno quería decir probablemente algo como «no falso», «incapaz de engaño», con la implicación socrática ciertamente de que nadie hace mal sin estupidez, inconsciencia o como se llame; pero no en el sentido de que lo de dentro (¡el Yo, vive Dios!) se manifieste fuera con franqueza (lo cual implica la estupidez de creer saber quién soy yo), sino más bien en el de uno que no distingue claramente y que piensa acaso que lo de fuera es lo de dentro (las tormentas de la historia lo mismo que las agonías propias, el ser de Dios no otra cosa que el ser mío) ¿y viceversa?
Eso quiere dar cuenta de que la bondad de don Miguel pudiera consistir en un egoísmo desaforado, que se diría quizá más bien donmiguelismo, en cuanto que en esa desmesura del egoísmo (porque el egoísmo de los hombres habituales es un egoísmo pacato, que disputa herencias o ganancias dentro de un orden general de repartición, pero no pasa a la locura de ser yo todo, de yo ser Dios; y es así como son ocasionalmente malos, por mera conformidad, esto es, por la idiotez de no percibir ni por asomo la absurditud de que haya muchos yoes, reales todos y cada cual repartiéndose con los otros la realidad) podía en la desmesura de don Miguel sentirse el vislumbre de entendimiento y la falta de conformidad con la falsía, anonadante más por aburrida que por terrible, de los tratos habituales de los hombres.
Que también el revés dialéctico de la correlación, a saber, que asimismo lo de dentro es lo de fuera, latiera igual de claro y fuerte en el pecho de Unamuno, digo el reconocimiento de que la propia individualidad, la persona de uno, «es cosa de fuera», como acertó Machado a formular en uno de sus proverbios, que, por tanto, sintiera Unamuno con fervor equitativo que, así como yo soy Dios, en cuanto que Dios es yo, así también, puesto que Dios soy yo, yo no es otra cosa más que Dios, es posible que eso no se percibiera tan evidente en el temblor de su figura y de su charla. Pero aun así, basta con lo que en ello se percibiera de interés verdadero y desmesurado por sí mismo, donde «don Miguel» venía a hacerse representante vivo (y no democrático por cierto) de todo hombre, para explicarnos que Ramos Loscertales en su agonía o aquel muchacho que yo era sintiéramos ganas de decirle «bueno», un capricho, al fin, poco trascendente: porque la oposición de «bueno/malo», mantenida en sus dos términos, no es también más que cosa de la Moral, esto es, de la política y los negocios, una Moral que ordinariamente, por lo demás, consiste en enrevesar los dos términos, de modo que lo bueno sea malo, a fin de que lo malo pueda venderse como bueno; y