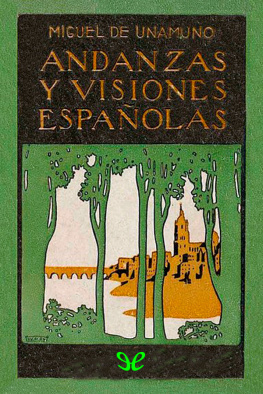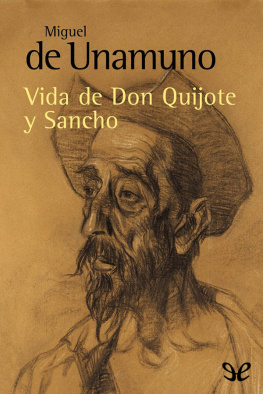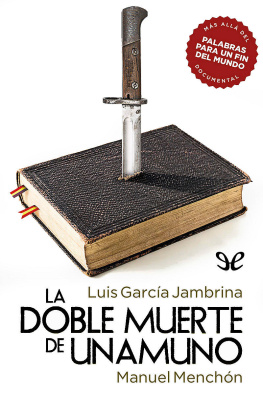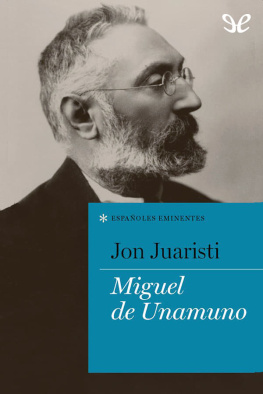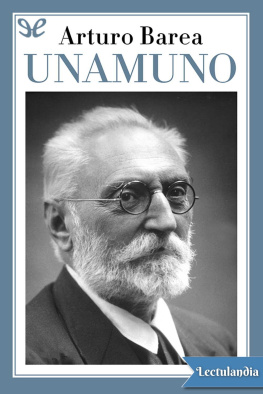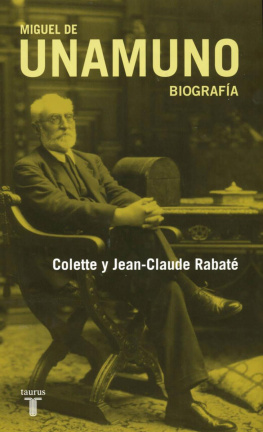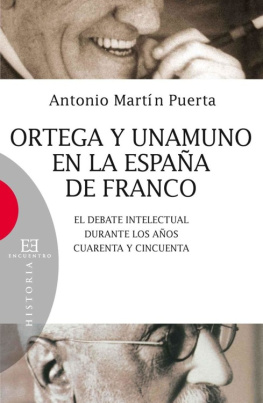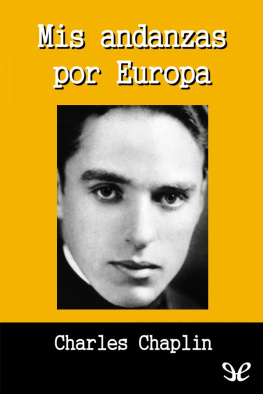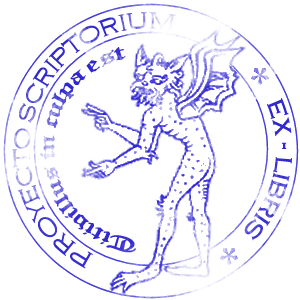Quiero aquí, a modo de dedicatoria, consagrar un recuerdo a mis compañeros en las excursiones de que hablo, los señores Maurice Legendre, Jacques Chevalier, J. E. Crawford Flitch, Eudoxio de Castro, Francisco Antón, Tomás Elorrieta, Gumersindo y Jesús Solís, Juan Sureda y Pilar M. de Sureda, Gabriel Alomar, Enrique Nogueras, Agustín del Cañizo y Antonio Trías.
Título original: Andanzas y visiones españolas
Miguel de Unamuno, 1922
Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1

Editada por primera vez en 1922, Andanzas y visiones españolas reúne una selección de artículos publicados en periódicos y revistas entre junio de 1911 y marzo de 1922; la obra recoge las experiencias interiores y exteriores de Miguel de Unamuno (1864-1936) con ocasión sobre todo de las excursiones que acostumbraba realizar en compañía de sus amigos, siempre que sus deberes de catedrático se lo permitían. Como señala Luciano González Egido en la introducción a esta edición, los artículos desempeñan la función de notas autobiográficas que permiten conocer los humores de Unamuno en cada uno de los momentos germinales de estos textos, sus preferencias paisajísticas, el nacimiento orgánico de sus ideas, la lógica vital de sus connotaciones y sus resonancias personales.
Miguel de Unamuno
Andanzas y visiones españolas
ePub r1.0
Titivillus 09.08.2021
RECUERDO DE LA GRANJA DE MORERUELA
N O lejos de Benavente, en la Granja de Moreruela, provincia de Zamora, resisten acabar de caer las espléndidas ruinas del primer monasterio de Cistercienses en España. Allá me fui el último Domingo de Resurrección, y allí recordé una vez más el virgiliano etiam ruinae periere: ¡hasta las ruinas perecieron! ¡Qué majestad la de aquella columnata de la girola que se abre hoy al sol, al viento y a las lluvias! ¡Qué encanto el de aquel ábside! ¡Y qué intensa melancolía la de aquella nave tupida hoy de escombros sobre que brota la verde maleza! Y todo ello se alza, añorando siglos que fueron, y quién sabe si siglos por venir, en un valle de sosiego y de olvido del mundo.
Al ir allá, en auto, desde Benavente, bordeábamos tranquilas charcas cubiertas de la blanca floración de las hierbas acuáticas, y al llamar yo la atención sobre ello a mis amigos, exclamó uno de estos: «¡Hasta el agua estancada cría flores!» A lo que pensé calladamente: no; solo el agua estancada florece, y no la que en el caz de un molino hace andar la rueda que nos da la harina. La industria pide agua corriente, pero a la poesía le basta la que está quieta.
Y añorando yo, como las ruinas del monasterio de Cistercienses de la Granja de Moreruela tiempos que se cumplieron, me dije por dentro:
En una celda solo, como en arca
de paz, libre de menester y cargo,
el poema escribir largo, muy largo,
que cielo y muerte, tierra y vida abarca.
Después, en el verdor de la comarca
la vista apacentar; sin el amargo
pasto del mundo, a la hora del letargo
ver cómo visten la dormida charca
en flor las ovas. Lejos del torrente
raudo del caz que hace rodar la rueda
que muele el trigo, soñar lentamente
vida eternal en la que el alma pueda
ser pura flor. ¡Oh, reposo viviente;
florece solo el agua que está queda!
¡Soñar así, lentamente, a la hora de la siesta, descansando la mirada en las charcas floridas! Y escribir on libro muy largo, muy largo. Un poema, y si no una historia. Una historia como aquella dulcísima y apacible Historia de la Orden de San Jerónimo, que en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial escribió el padre jerónimo fray José de Sigüenza, y es una maravilla de lengua y, a trechos, de poesía. (Bien haya la «Nueva Biblioteca de Autores Españoles» por habérnosla vuelto a dar). ¿Hay en castellano acaso pasaje de más honda y poética hermosura que el de la muerte de fray Bernardino de Aguilar, profeso del convento de la Murta de Barcelona, que murió tañendo en el manicordio y cantando el salmo Super flumina Babilonis? «No parecía voz humana, porque penetrava las entrañas con el sentimiento que dava a la letra; llegó assí con sus versos basta el que dize: Quomodo contabimus canticum Domini in terra aliena. Dixolo una vez, tornolo a repetir la segunda, y a la tercera alço los ojos al cielo, y dando un suspiro de lo profundo del pecho, puestas las manos en la tecla, pasó de esta vida a la eterna, porque cantasse el cantar del Señor en la tierra de los vivientes». (Libro IV, cap. XXVII).
¿Encierro el del monasterio? Si; «encerrávase cada uno en su celdilla o covachuela —nos dice el padre Sigüenza— y desde aquel lugar tan estrecho passeava con el alma la anchura de las moradas del cielo». Y yo me digo del que otra vida lleva:
Alza al correr tan grande polvareda
que le ciega los ojos, ni le cabe
pararse en firme hasta que al cabo acabe
donde nunca pensara, pues la rueda
de la fortuna es la que le envereda,
no a ella él; desque perdió la llave
del gobierno de sí mismo no sabe
a dónde corre a ir a dar de queda.
¡Cuánto mejor desde abrigado encierro
libre de polvo y sin temor de yerro
irreparable pasear la cumbre
de la alta serranía de los astros
a busca en ella de divinos rastros
de la increada y creadora lumbre!
Allí es la quietud del lago del alma, y sin esa quietud no florece el lago. Oigamos de nuevo a nuestro padre Sigüenza, cuando nos dice que «andan estas almas senzillas (digámoslo ansí) como çabullidas en Dios y en sí mismas, puestas en una quietud soberana, donde no llega turbación de malicia». Esto, a propósito del siervo de Dios fray Juan de Carrión, llamado el Simple. Y me digo:
Déjame que en tu seno me zambulla
donde no hay tempestades; como esponja
habrá en Ti de empaparse mi alma, monja
que en el cuerpo, su celda, se encapulla.
Mientras Satán sobre esta mar aúlla
al husmo de almas con que henchir su lonja,
más dulce aquí que jugo de toronja
me es tu agua, Señor. Ni me aturulla
el vaivén de su mundo, ya que dentro
vivo de mi vivienda en tu bautismo;
solo perdido en Ti es como me encuentro;
no me poseo sino aquí, en tu abismo,
que envolviéndome todo, eres mi centro,
pues eres Tú más yo que soy yo mismo.
Si, Dios es mi yo infinito y eterno, y en Él y por Él soy, vivo y me muero. Mejor que buscarse a sí es buscar a Dios en sí mismo. Y cuando andamos dentro nuestro a la busca de Dios, ¿no es acaso que nos anda Dios buscando? Pues que le buscas, alma, es que Él te busca y le encontraste.
«Si me buscas es porque me encontraste
—mi Dios me dice—. Yo soy tu vacío;
mientras no llegue al mar no para el rio
ni hay otra muerte que a su afán le baste.
Aunque esa busca tu razón desgaste,
ni un punto la abandones, hijo mió,
pues que soy Yo quien con mi mano guío
tus pasos en el coso por que entraste.
Detrás de ti te llevo a darme cara,
y eres tú quien te tapas para verme;
pero sigue, que el rio al cabo para
cuando te vuelvas, ya de vida inerme,
hacia lo que antes de ser tú pasara,
descubrirás lo que en tu vela hoy duerme».
Si; caminamos de espalda al sol, es nuestro cuerpo mismo el que nos impide verlo, y apenas sabemos de él sino por nuestra propia sombra, que donde hay sombra hay luz. Detrás nuestro va nuestro Dios empujándonos, y al morir, volviéndonos al pasado, hemos de verle la cara, que nos alumbra desde más allá de nuestro nacimiento. Esta nuestra eternidad duerme en nuestra vigilia.