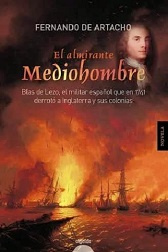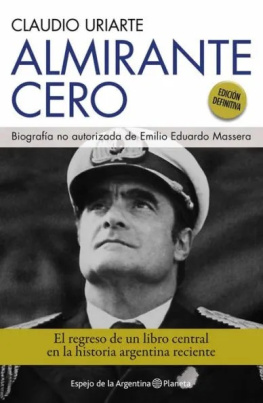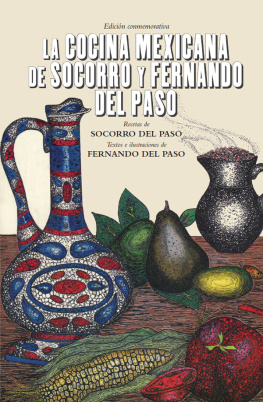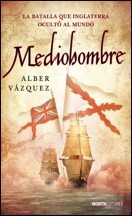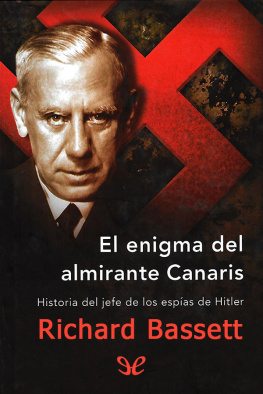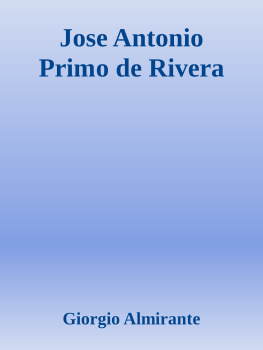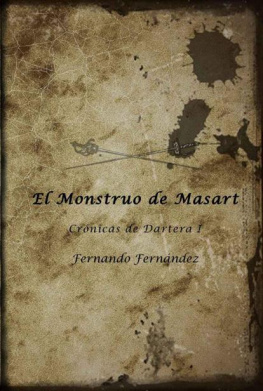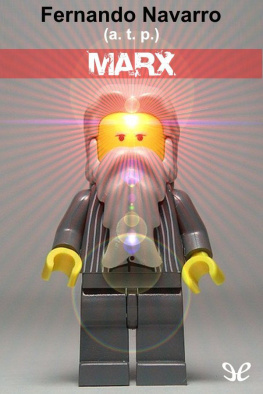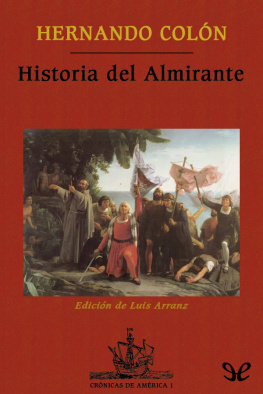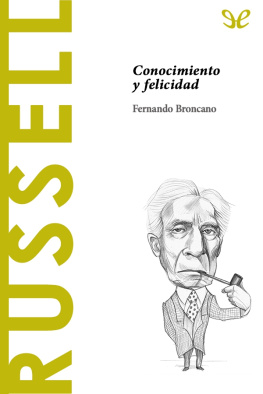Datos del libro
©2013, Artacho, Fernando de
©2015, ALGAIDA
ISBN: 9788490671856
Generado con: QualityEbook v0.84
Generado por: lapmap15, 13/07/2016
A mis padres y a Teresa, mi mujer
La muerte no llega con la vejez,
sino con el olvido.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
CAPÍTULO 1
1737
La brisa se impregnaba del aroma salado que las olas regalaban a los vientos marineros, y el salitre se posaba sobre el curtido y lisiado rostro del general, un aroma de sabor tan familiar como el de su propia sangre bebida en los más duros y desiguales combates, peaje que había pagado a lo largo de toda una vida de servicios al rey y a la patria. Un servicio que le llevó a ser considerado el militar de mayor prestigio en la corte de S. M. don Felipe V, por quien tanto luchara desde que a los diecisiete años olió por primera vez la pólvora y, también por primera vez, su casaca se cubrió de sangre durante la guerra de Sucesión que lo elevó al trono español, luego en las numerosas guerras y conflictos armados que salpicaron el reinado del primer Borbón.
Ahora, próximo a cumplir los cincuenta y dos años, volvía a un antiguo destino, las Antillas, un territorio que ya conocía por misiones pasadas. Era consciente que no iba a ser tarea fácil el gobierno de la Comandancia General del apostadero de Cartagena. Los piratas, el contrabando y las incursiones holandesas e inglesas eran frecuentes por aquellas aguas; además, no contaba con muchos hombres para combatirlos.
La flota había salido de la península el 3 de febrero de 1737, la travesía fue tranquila, falta de sobresaltos y sin nada digno de ser destacado en sus cuadernos de bitácora. Aquel apacible viaje le dio ocasión para reflexionar sobre su vida, recuperar recuerdos que, aunque no se habían perdido, estaban ya muy alejados, dormidos en el pasado por su plena dedicación al presente militar, en espera de mayor sosiego para ser analizados con tranquilidad. En más de una ocasión le sugirieron la posibilidad de escribir sus memorias, pero ni él era hombre que gustara de esos menesteres, ni tenía tiempo para ello.
Sin embargo, en estas jornadas había encontrado la tranquilidad necesaria para evocar hechos y sucesos que marcaron hitos, no sólo en su carrera militar, sino en su vida privada.
El general tomó asiento en un sillón que los carpinteros habían afianzado junto al timón, era alto y cómodo; desde allí podía observar y dar las órdenes oportunas con mayor comodidad.
El suave murmullo del oleaje se acompasaba con el rumor de las velas insufladas por los vientos que propulsaban la nave capitana y con el eco de los aparejos que chocaban en los mástiles por los vaivenes de la nao. Se apoderó de él un sopor que lo trasladó a un estado de somnolencia en el que retornaban recuerdos del pasado más lejano.
Con el asentamiento definitivo de la casa de Borbón en el trono español —tras una guerra en la que participaría el joven marino—, Francia se convirtió en la principal aliada de España. Luis XIV promociona el intercambio de oficiales de los ejércitos y las escuadras de ambos países.
Siguiendo esta política, en 1704, Blas de Lezo entró a servir en la Armada francesa, bajo las órdenes de don Luis Alejandro de Borbón, conde de Toulouse, gran almirante de Francia e hijo de rey Luis XIV; contaba con diecisiete años. En ese momento España se encontraba en plena guerra de Sucesión, provocada por la muerte de Carlos II sin haber dejado heredero. Lezo tomó parte en el bando borbónico que defendía el derecho de don Felipe a ocupar el trono español con el número V de los de su mismo nombre.
La escuadra francesa donde servía Lezo salió de Tolón rumbo a Málaga, allí se le uniría una flota de navíos españoles capitaneados por el conde de Fuencalada. La escuadra franco-española contaba con 51 navíos de línea, 6 fragatas, 8 brulotes y 12 galeras, sumando un total de 3.577 cañones y 24.277 hombres; la comandaban el conde de Toulouse y el almirante d’Estrees.
Pero la armada anglo-holandesa, al mando del almirante George Rooke, no se encontraba lejos, hacía unas semanas que había tomado Gibraltar y, por espías británicos, fue avisada de la poderosa flota hispano-francesa que se aproximaba. Rooke dejó a la mitad de sus marinos en Gibraltar, como guarnición defensiva de la plaza recién conquistada, y parte con todo su poderío naval para interceptar al enemigo. La armada austracista la integraban 53 navíos de línea, 6 fragatas, pataches y brulotes, contando 3.614 cañones y 22.543 hombres. Ambas se encontrarían frente la costa de Vélez-Málaga el día 24 de agosto de 1704, teniendo lugar en sus aguas la mayor batalla naval de la guerra de Sucesión.
Era la primera vez que el joven Lezo se hallaba ante un despliegue militar de tal envergadura, nunca antes había visto un poderío naval como aquél, con dos fuertes contendientes dispuestos para el combate.
El primer cañonazo tronó en los oídos de Blas, de un salto despertó del embeleso que le había producido aquel imponente preparativo guerrero; no pudo reaccionar, pues a la primera explosión siguieron cientos que salían de las troneras descubiertas y enfrentadas. El denso humo negro provocado por el fuego ocultó el cielo, en este momento su nariz comenzó a familiarizarse con el olor de la pólvora que ya nunca lo abandonaría. Los proyectiles que se estrellaban en el mar expulsaban con furia el agua salada, cayendo como una intensa lluvia sobre la cubierta del barco; Lezo se vio empapado de agua nada más iniciarse el combate.
El joven marino había recibido una orden concreta: permanecer en cubierta apartado del centro de mayor peligro, bajo la escalerilla que subía al puesto de mando. Debía estar preparado para transmitir las órdenes dictadas por el almirante a los oficiales, que luchaban tanto en la cubierta como en las troneras sirviendo las baterías, también transportando armas. Además, tenía a dos jóvenes guardiamarinas bajo su mando, Pablo de Olazo y Pedro de Solís; un vasco y un andaluz que, con sólo quince años, se bautizaban bajo el fuego. Les habían prohibido tomar parte directa en el combate, su misión era cargar las armas de fuego que Lezo debía transportar en sus continuos y rápidos desplazamientos por el barco llevando órdenes.
—Señor —dijo Solís a Blas—, yo también podría llevar los mensajes, soy más pequeño que vos y, por lo tanto, ofrezco un blanco menor.
—Don Pedro, no olvidéis nunca que lo primero es la obediencia debida y la disciplina; se os ha ordenado permanecer a cubierto y asistirme con el armamento, todo lo demás os está prohibido —contestó Lezo.
No había terminado de pronunciar aquella lección disciplinaria cuando una enorme deflagración sacudió sus cuerpos e hizo tambalear la gran nave. Una nube de fuego invadió el puesto de mando, miles de astillas, maromas y trozos de madera incandescentes cayeron sobre ellos. El joven mensajero intentó subir para asistir a los heridos, pero la escalerilla donde debía permanecer había desaparecido prácticamente; de pronto, vio rodar varios cuerpos desmembrados, algunos ardían, tomó una lona para cubrirlos y apagar el fuego. De las paredes descendía una cascada, pero esta vez no era de agua sino de roja sangre.
—Olazo y Solís, id al pasillo de camarotes y no salgáis hasta nueva orden. Voy a intentar subir para ayudar a los heridos...
Dicho esto escaló entre las maderas destrozadas para llegar al puesto de mando. Apareció ante él una imagen desoladora, el suelo estaba cubierto de cadáveres destrozados y heridos, la mayoría eran oficiales y profesores suyos. La sangre se desplazaba al ritmo de los vaivenes de la nave, como un oleaje de muerte que reclamaba sus víctimas para el mar. Por la otra escalerilla ya habían subido algunos oficiales y el cirujano mayor, pero poco podían hacer. El almirante se desangraba con el vientre abierto, había pedido confesión y el Santísimo Sacramento; un sacerdote y varios monjes franciscanos atendían a los moribundos.